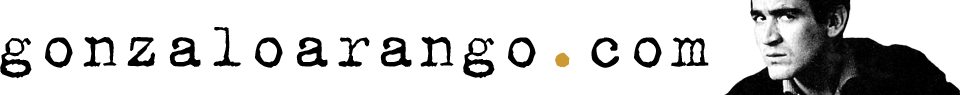Los Yetis
De paso por Medellín, conocí un conjunto a go-go que me fascinó: se llama Los Yetis y está integrado por cinco muchachos de la burguesía.
Por esos días estaba de moda autorizar a los policías el abuso de autoridad de motilar a la fuerza a los melenudos en los calabozos, acusados de atentar contra el orden social y las venerables “virtudes de la raza”. Los agentes del orden al dar “el parte” de captura en la inspección decían simplemente: “es go-go”. Ser go-go en Medellín era un alias de delincuente, un antisocial.
Mis amigos nadaístas me habían pedido lanzar un manifiesto nacional protestando por tamaña iniquidad de que eran víctimas nuestros compañeros de nueva ola, hecho que constituía, a todas luces, un flagrante delito de abuso de autoridad, pues era tanto como meter a la cárcel a los calvos por el “delito” de ser calvos. La justicia, por falta de grandes causas que defender, estaba pendiente de un pelo, o de un kilo de pelo, da lo mismo. La cosa era indignante.
No escribí ese manifiesto por dos razones: primero, porque esa estúpida persecución a la juventud sólo serviría para consolidar su rebelión, para aglutinarla en torno a sus “mártires”, pues es una ley psicológica que sólo es amado lo que es prohibido. A la larga triunfaría la rebelión de las melenas contra las tijeras de la ley. Era una lucha entre leyes cortas y cabellos largos, al que primero se cansara. Al fin, la razón estaría de parte de los cabellos largos, pues una causa no se derrota con una rapada.
La segunda razón fue ésta: yo mismo quería ir a Medellín a desafiar con mi melena la furia sagrada de la autoridad, y padecer en carne propia, es decir, en mi pelo, las alegrías masoquistas del martirio. Me imaginaba la dichosa escena de verme arrastrado por las hojas del rábano a un hediondo calabozo y sufrir la humillación de verme trasquilado por la espada de la justicia, en este caso una barbera antioqueña.
Para que mi plan resultara infalible, me cultivé devotamente “la mota” hasta que parecía una catarata que se precipitaba sobre el cuello en torrentes como esas cabelleras que exhiben los frascos de champú al huevo. Para lo que sucediera después de mi aterrizaje en la Villa, hablé con el belicoso editor y abogado Alberto Aguirre para que le metiéramos una macha demanda a los autores intelectuales de este atentado contra la libertad de la persona humana, o sea, los representantes del gobierno, que así violaban la integridad personal de la juventud nadaísta y go-go.
Así las cosas me exhibí por Junín y la Avenida La Playa como un profeta del antiguo testamento, con cara de pistolero de “la pesada”, con cara de poeta in fraganti, o sea, de vago. Cada que veía venir los patrulleros hacía dos cosas: aceleraba el paso con un aire sospechoso de complejo de culpa, o los miraba de frente con ojos de Tirofijo, pero los malditos no me paraban bolas, se hacían los tontos, o me sonreían con disimulada complicidad, como queriendo significar “la cosa no es con usted profeta”. Debo confesar que me sentí la mar de frustrado con este respeto o indiferencia de la autoridad hacia mi melena, y después de cien tentaciones de captura tuve que reconocer que me dejaron con los crespos hechos. Hasta pensé que el gobernador Arizmendi había hecho circular mi peluda fotografía con la orden de que no me tocaran ni un pelo “por razones de orden público”. Si fue así, ese Arizmendi se las sabe todas... menos la que sabemos. Total, me tuve que resignar a mi kilo de mechas intocables.
Lo que me chocaba del asunto era esa especie de tácito y consentido privilegio, en tanto que al anónimo go-go y a Los Yetis que eran los símbolos melenudos de esa generación, se les hostigaba hasta el punto de que su conjunto no podía actuar en los griles de la ciudad sino con carácter de clandestinidad. Las autoridades habían negado todo permiso para fundar discotecas, como si se tratara de lugares de perdición, como si con eso se fuera a salvar a la juventud de los “peligros” del go-go. Qué mentalidad tan estrecha y torpe de los que así ven los fenómenos del mundo por el ojo de una aguja. Con tales prohibiciones tomadas en nombre de la moral convencional y de tradiciones culturales anacrónicas, sólo se lograba hacer más explosivo el estallido de la juventud, al sofocar artificialmente sus impulsos y sus ansias de libertad. Era como apagar un incendio con gasolina. La llamarada insurreccional se haría más devastadora, y ahí sí con carácter de violencia negativa, con odio desenfrenado.
¿Por qué los atacaban entonces en nombre de oscuras y arbitrarias leyes policivas? Para retener el poder secular de un sistema de valores arcaicos pasado de moda, sin ningún nexo con la vida real. Eso era absurdo: negar la realidad y el presente en nombre de idealismos difuntos, vivir de espaldas a la vida, sacrificar el porvenir a un glorioso pasado que fue glorioso, pero ya no es.
Esa sociedad debería estar orgullosa de esta generación que canta en vez de maldecir; que predica por medio de sus guitarras eléctricas alegría en vez de odio; que conquista un lugar en la tierra con su belleza creadora, en vez de hacerla invivible con estériles y vengativas revoluciones. A esa generación se debería condecorar en nombre del arte y de la vida como hicieron en Londres con los Beatles —una sociedad como la inglesa que nada tiene que envidiar en tradiciones puritanas a su colega Medellín. Pero comprendo que no lo hagan, pues Los Yetis no producen divisas en oro, aunque sus canciones ganaron el año pasado el Disco de Oro 1966, el equivalente subdesarrollado del Oscar cinematográfico.
Habría que pensar en lo que era la juventud colombiana hasta el advenimiento apoteósico del go-go: esa juventud derrotista, frustrada y autodestructiva no sabía qué hacer con su alma, con sus sueños, con su vitalidad sin porvenir. Por dentro y por fuera se hundía en el vacío de una existencia melancólica, sin gloria, sin orgullo, a la deriva del tiempo y de su propio destino. Estaba condenada al fracaso y la soledad. En su tremenda incomunicación y desesperanza había abrazado cualquier causa que la hiciera sentir existente, necesaria para algo, así fuera para destruir la sociedad. Para hacer sentir su presencia en el mundo, esa juventud decidió volverse enemiga y oponer su poder destructivo frente a la sociedad secular. A quienes encarnaron esa actitud desesperada se les llamó “rebeldes sin causa” cuyos representantes integraron pandillas juveniles y cuyos actos limitaban en el terrorismo y la delincuencia común. Era una protesta negativa, la protesta por la protesta, pero al fin y al cabo una protesta que despertó a la sociedad de sus sueños idílicos con el pasado.
A esa “rebeldía sin causa” que sacudió de su letargo a la irrealidad colombiana, sucedió la causa de la rebeldía go-go, que fue algo así como un dique al borde del precipicio. Toda esa furia en estado salvaje que se expresaba en una violencia sin objeto, se encarnó en el espíritu go-go, alegre, creativo y consciente de su valor como generación inconforme. A partir de entonces esa generación no expresó su protesta por las armas, sino por el arte; no por la destrucción ciega y sistemática, sino por la creación lúcida de sus propios valores, la expresión constructiva de su rebeldía, para exigir su lugar en la sociedad y en la historia. Al tomar conciencia de su importancia exigía sus derechos a la libertad, a ser aceptada como una fuerza nueva y decisiva, y a ser respetada en su dignidad humana.
Para salir a la conquista de su destino, la generación go-go se armó de guitarras; era una revolución con música. Esta música proclamaba la nueva sensibilidad, un cambio de ritmo en todo: en la vida, en la moda, en las costumbres, en las relaciones sexuales, en la cultura en general. Su advenimiento fue celebrado por la juventud como la llegada de profetas salvadores, con mandamientos que invitaban a la alegría de vivir, al frenesí del baile en cuyas convulsiones se expresaba un rompimiento brusco de las ataduras y coacciones morales, el estallido glorioso de su libertad plena, el gozo radiante de sus impulsos y esperanzas. Definitivamente los melenudos habían ingresado en la escena universal como ídolos de la nueva generación, con una audiencia tan beligerante y multitudinaria, como nunca tuvieron el predicador de moral ni el político demagógico. A su manera loca, irreverente y audaz, ellos son mensajeros de una humanidad reconciliada que depone las armas para abrazar a su enemigo y sacarlo a bailar esa canción de Los Yetis que se titula “Amigo caníbal, déjame vivir...”.
De esta hermosa y alegre generación go-go, el conjunto Los Yetis encarna la síntesis de sus valores humanos y artísticos. ¿Quiénes eran esos Yetis que en plena ciudad industrial se atrevían a desafiar la mansedumbre del rebaño con sus melenas alborotadas, sus gargantas de volcán y sus guitarras que estremecían el silencio con la furia de una locomotora?
En vez del manifiesto que nunca escribí para defenderlos, me dirigí a Fuentes donde estaban grabando su último Long Play para hacerles este reportaje.
Los Yetis son cinco: Juan Nicolás Estela, Iván Darío y Juancho López (hermanos), Norman Smith y Hernán Pabón. Todos han salido de la burguesía antioqueña, aunque ellos personalmente son la negación del espíritu burgués, son otros: son simplemente go-gos. Juan Nicolás es heredero del apellido millonario los Estela de Cali, esos de los toros bravos. Los hermanos López son hijos de su padre, un reputado gerente de Medellín. Su madre es una dama europea, un espíritu fervoroso de la música clásica, y casualmente de apellido “Música”, Iván Darío y Juancho sostienen que su vocación les viene por el lado materno en los dos sentidos, y hacen chistes, con su apellido López Música: “Nosotros éramos go-gos mucho antes de nacer —dijo Juancho—, lo que no sabía mamá era la clase de ‘Música’ que íbamos a tocar”. Norman Smith es un joven nacido en Nueva York, pero aclimatado al aire del Pan de Azúcar. Pabón, el baterista del grupo, es neto como una arepa, es decir, más antioqueño que la Candelaria.
Exteriormente, Los Yetis son arquetipos de su generación: lucen melenas beatles, camisas de colores cegadores, chaquetas americanas, blue-jeans, botas a go-go. Pero no son estereotipados en su indumentaria. Cuando es necesario abandonan sus chillonas camisas pop, y se encorbatan como todo el mundo, pero con extrema pulcritud y elegancia. Poseen un riguroso sentido de la estética. Una noche, contratados para animar una fiesta en el hotel Alférez de Cali, tocaron diez tandas, y en cada una aparecieron en escena con indumentaria diferente. Esta variedad de trajes no era por capricho, sino por estética, para contribuir al esplendor de sus actuaciones, para ser distintos cada vez. Es posible que Los Yetis posean el guardarropa más variado y espléndido de su generación, lo cual no sería gracia si no fueran también uno de los conjuntos más cotizados y meritorios del país.
En su intimidad, Los Yetis son como todos los muchachos go-gos; frívolos, alegres, inteligentes, sentimentales. Carecen de espíritu trágico y trascendental. Miran la vida color de rosa, sin afán de agotar la juventud en pasiones desesperadas, como si el porvenir tuviera tiempo de esperarlos para medirlos con la medida del hombre.
Poseen la cultura normal de su edad, una cultura que deriva del simple hecho de vivir en esta época y disfrutar de medios de comunicación como el cine, la prensa, la radio y la televisión. Toda esa cultura impresa y audiovisual la recibieron con alegre despreocupación, sin poner en eso un interés apasionado ni trascendente. En realidad, lo único que les interesa profundamente es lo que aman, lo que constituye su razón de ser: la música go-go.
Al margen de su arte al que consagran lo mejor de ellos, Los Yetis son “normales”, tan normales que, si se enamoran, se casan como cualquier enamorado. A Juancho ya le cantaron su marcha nupcial, o como ellos dicen en su lenguaje yeti: “está en la olla”, es decir, se casó. Y hasta es feliz con su mujer y su pequeño yeti, aunque para eso tenga que pagar el precio: trabajar las horas libres en la gerencia de su padre. Por su parte, Iván Darío y Norman estudian en la Escuela de Administración y Finanzas, y se preparan para ser “ejecutivos” de empresa un día de estos, “ojalá un día que nunca llegue, y si llega, esté lejano...”. En las horas que Iván y Norman roban al estudio y a la música, se dedican a la cerámica y al dibujo donde revelan un positivo talento natural por las artes plásticas, mucho más valioso de lo que eso significa como simple pasatiempo. Un testimonio de sus cualidades natas son estos dibujos que realizaron durante el reportaje, para no aburrirse, o para pensar mejor, según expresaron. Además, ambos son compositores y autores de sus propias canciones.
Juan Nicolás Estela vive todo el tiempo en función de músico, salvo dos horas diarias que dedica infaliblemente a “vespertina”. De noche se inspira para escribir la “letra”, crear la música o hacer los “arreglos” de las canciones que el conjunto debe interpretar en sus futuras giras, pues Los Yetis es el conjunto go-go más solicitado del país, por lo que su repertorio es variado y a la última moda.
Después de una charla prolongada sin orden ni dirección, el pensamiento go-go de Los Yetis, puede resumirse en esta síntesis general:
—Yetis: ¿ustedes qué esperan de la vida?
Iván: Nosotros nada, la vida es la que espera de Los Yetis.
Juancho: Yo espero que el go-go dure siquiera mil años, mínimo.
J. Nicolás: Repetir otra vez Disco de Oro 67, como el año pasado con “La chica del billete”.
Norman: Los Yetis no iremos al Vietnam.
Pabón: Que no me falte un paquete de Lucky en el bolsillo.
—¿Qué harán si alguna vez se acaba el go-go?
Juancho: Pues cantar el Himno Nacional, ¿qué más se puede hacer?
Iván: Yo le declaro la guerra al Ecuador
Norman: Yo me dedicaré a empastar los recortes de Los Yetis.
J. Nicolás: Yo me iré a la luna a cantar go-go
Pabón: Como el go-go no se acabará nunca, seguiré fumando Lucky.
—Ustedes ¿qué leen?
Norman: Tiras cómicas y avisos luminosos.
J. Nicolás: Yo leo artículos donde hablan bien de Los Yetis.
Iván Darío: Yo leo tiras cómicas y nadaístas.
Juancho: Yo no leo a los nadaístas pero prometo leer este reportaje.
Pabón: Yo leo deportes, la página roja y cartas de amor.
Iván: En serio, nosotros sí leemos a los nadaístas y nos gustan, pero a veces no los entendemos... Escriban más suavecito, hombre, sin tanta telaraña, como para yetis, ¿oís?
—¿Qué piensan de la política?
Juancho: Que está podrida.
Iván: Si todo el gobierno es retrógrado como el de Antioquia hay que tumbarlo por estúpido y “agropecuario”.
J. Nicolás: Hay que fusilar a los politiqueros a ver si dejan vivir y progresar el país.
Norman: Yo como soy gringo no opino porque me echan como a Marta Traba.
Pabón: A Los Yetis nos gustaría un presidente go-go.
—Ustedes ¿por quién votarían para Presidente de Colombia?
Iván Darío: ¡Por Ringo!
Juancho: Por cualquiera, menos por Oscar Golden.
Norman: Yo como tengo diecisiete años voto por Clea, la lora de mi casa.
Pabón: Gallinazo sería un buen presidente, voto por Gallinazo.
J. Nicolás: Yo voto por mí, soy el mejor y el más inteligente.
Juancho: Sí hombre, cómo no, y hasta el más buen mozo también...
—¿Cuáles son los ídolos que más admiran?
Norman: Los Beatles.
Iván: Pedro Picapiedra y Carlitos.
Pabón: A Jesucristo y a Roldán el Temerario.
Juancho: Yo admiro a Juancho López y a mi señora.
J. Nicolás: A Dayán que ganó la guerra con un solo ojo.
—¿Qué opinan del amor?
Juancho: Yo ya estoy muy viejo para hablar de tonterías.
Iván Darío: Y yo estoy muy joven para hablar de cosas serias.
Norman: Mejor me hago motilar.
J. Nicolás: El amor es muy bueno para matar el tiempo.
Pabón: Si uno se enamora cae en la olla, ni hablar.
—¿Cuáles son sus vicios preferidos?
Iván Darío: La pereza, madre de la imaginación.
J. Nicolás: Ser famoso es mi vicio preferido.
Norman: El mío es ser yeti.
Pabón: Fumar Lucky.
Juancho: Mi único vicio es tener que trabajar, ¡qué horror!
Iván: Yo quiero confesar otro vicio que tengo: ser joven.
—¿Qué es lo que más detestan?
Juancho: Los peluqueros y el Dueto de Antaño.
Norman: Detestamos la guerra y levantarnos temprano.
Iván: Detesto que no me pidan siquiera cien autógrafos al día.
J. Nicolás: Yo no me detesto y el resto que se lo lleve el diablo.
Pabón: Yo detesto que Los Yetis estemos en la olla sin contratos.
Iván Darío: Ah, y ciertas visiticas a tomar el té en casa de las tías, eso no es muy grato que digamos: los buenos consejos, la seriedad, el sermoncito de siempre.
—¿Qué es lo que más aman?
Juancho: Yo amo la buena vida, a mi mujer y a mi hijo.
Iván Darío: Sinceramente lo que más me gusta es dibujar, en general amo el amor.
J. Nicolás: Me gusta el cine y ser famoso.
Norman: Me gustan las camisas “op”, mi guitarra eléctrica y en general todo me gusta.
Pabón: Yo amo la música go-go y ganar plata.
—Yetis, ustedes ¿por qué no hacen canciones de protesta?
Norman: Hombre, Gonzalo, ¿y de qué vamos a protestar?
(Risas)
Yo: ¿Cómo que de qué? De cualquier cosa, de los peluqueros y de la bomba atómica, de la poesía de Julio Flórez, de los que le quitaron el título a Cassius Clay por no ir al Vietnam.
Juan Nicolás: Está bien, escríbanos una canción de protesta ya mismo para meterla en el Long Play que estamos grabando.
Yo: De acuerdo, pido media hora de plazo, los espero en el bar de la esquina.
A la media hora estaba lista mi canción de protesta: “Llegaron los peluqueros”, una sátira humorística contra los enemigos de la generación go-go, algo así como una tomada de pelo a los peluqueros. Quedaron encantados y prometieron grabarla al otro día. Así quedó sellado un pacto de mutua colaboración entre los nadaístas y los cantantes y compositores go-go. De esa alianza con Los Yetis surgiría el proyecto de un Long Play con canciones nadaístas de protesta que se titularía “Canciones para darle a la guerra el Premio Nobel de la Paz” y que pronto será lanzado por Discos Fuentes.
Esa tarde nos quedamos bebiendo Coca-Cola hasta el anochecer, hasta que se encendieron los neones. Norman e Iván Darío que son yetis motorizados se treparon en una motoneta y desaparecieron por la carretera de Envigado, melenas al viento. El resto del grupo nos montamos en un bus entre el estupor y el asombro de cincuenta pasajeros impecablemente peinados y con caras de ciudadanos decentes, seguramente empleados de oficina que regresaban al hogar después de una ardua jornada de trabajo. Como el chismorreo no cesaba, Juancho, haciendo derroche de ingenio y jovialidad, dijo en voz alta:
“Buenas noches, señoras y señores, somos Los Yetis, ¿y qué?”.
Como nadie dijo nada, agregó: “Mucho gusto de que nos hayan conocido, señoras y señores, y que tengan feliz viaje”.
Para rematar del asombro a los respetables pasajeros que habían dejado de susurrar, Juan Nicolás explicó: “Sí, sí, Los Yetis, Disco de Oro 1966, poca cosa pero es la pura verdad, así que no nos olviden, somos Los Yetis, muy famosos”.
Después de este aguacero de bromas, los pasajeros nos miraban con simpatía, con una migaja de respeto, acaso con indiferencia o temor. En todo caso, así son Los Yetis, de quien Iván Darío dijo al azar una frase célebre: “Los Yetis no somos del otro mundo como Top, sino de este, y por eso somos mejores”.
Yo no sé con qué jabón se bañan Los Yetis, ni me importa. Sólo sé que en Cali en el pasado Festival de Vanguardia pusieron a tronar sus gargantas, sus baterías y sus guitarras eléctricas en el Coliseo Olímpico ante diez mil espectadores que daban la vida por un pelo de Los Yetis, y que el ejército los salvó de la masacre bajo las estrellas pánicas de los átomos a go-go para la paz, ¡por otro pelo!
![]()
Cromos N° 2601. Bogotá, agosto 28 de 1967, pp. 62 - 65.
Fuente:
Reportajes, Vol. 2. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, octubre de 1993, pp: 126 - 137.