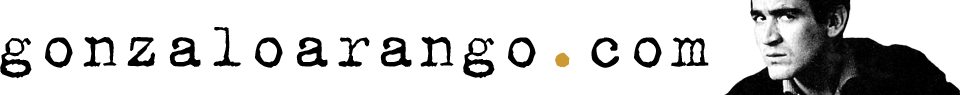Cali, aparta de mí este cáliz
Lo que los ángeles nunca pudieron perdonarle a esa mujer es que no fuera un ángel como los ángeles, sino algo de la esencia culpable de Dios.
Antonin Artaud
Diciembre 22
Llego a Cali-Puerto.
Me reciben tres palmeras y un viento embarazado de calor. Limo, cieno y olor de caña de azúcar en el aire tibio. Las palmeras despliegan sus ramas en abanicos.
Mientras pienso tomo en el bar una cerveza fría. Pero no pienso en nada. Estoy en Cali, y nadie me espera. Cali: una promesa en sí, un nombre de mujer. De alguna mujer, ya veremos.
Los rostros sudan, yo sudo. La parte del cielo que es el sol, es una eterna llamarada. Este calor desarruga el cerebro. Es liberador. Dos ventiladores dan a los turistas una nostalgia de amanecer, pero inútilmente. El calor ha penetrado de los poros a la sangre, y celebra de las venas al corazón la fiesta del verano.
Reclamo el pequeño equipaje de un poeta errante que no es esperado por nadie y que le da casi igual llegar a cualquier parte. Esta vez es Cali, como antes fueron puertos andrajosos en el Pacífico, o caseríos indígenas, en las selvas del Chocó. Cuando uno solo tiene sus dos pies y su corazón, el destino es el mundo.
Regreso al bar. Sigo sin pensar en nada, pero emborrachándome. Las dos moscas eléctricas abaten al vuelo las nubes de calor, pero este rebota contra el cielo raso, y vuelve a caer.
Esto de no tener deseos es maravilloso. No deseo nada, sino esta felicidad humilde de estar aquí, sin nostalgias y sin esperanzas, con mi corazón abierto al verano, y a la caída de una tarde melancólica.
Estoy contento como un piojo. Eso es: me gusta estar contento y en este tierno entendimiento con la vida. Desearía una eternidad que perpetuara este instante. Si es imposible, resumo mi deseo a que pase el tiempo, y mi vida con él, en estas bodas gozosas de cerveza, sol y soledad.
El sol se choca en el horizonte como un cangrejo ciego contra una montaña, y la tarde se resbala por el valle en una explosión de colores.
Emprendo el viaje a la ciudad. Me hago conducir a los hoteles caros y baratos. Al fin me decido por uno de clase media. Se llama Residencia del Viajero. Me quedo aquí por algunas razones y por la única: soy un poeta, y esto quiere decir sencillamente que no tengo dinero.
El portero me complica un poco la vida: «Quién soy», «Qué hago», «Para dónde voy». Preguntas convencionales que me hacen un lío. En realidad, no sé bien quién soy. En contestar eso me pasé toda la vida sin resultado alguno. Y mi oficio es terriblemente dudoso.
Hago muchas cosas: beber, fornicar, escribir, olvidar, aburrirme, ser feliz. Pero eso no le interesa al portero, hasta me haría sospechoso. Sería capaz de llamar a la policía y decir: «Aquí llegó un troglodita».
Para no meterme en líos con mis dudosas profesiones, digo simplemente: «Soy empleado». Me parece que es algo modesto y tranquilizador. Equivale a decir: «Soy nadie» o «Soy inocente».
En cuanto a mi destino, voy para ninguna parte. Por azar, hago una estación aquí, pero me daría igual hacerla más allá. Como no entendería esta condición de exilado que arrastro por el mundo, digo que: «Vengo a la Feria de la Caña de Azúcar».
El portero ha expulsado sus temores y está a punto de felicitarme por mi pequeña existencia, y me entrega las llaves del reino: me asigna el número once.
El cielo y el sol caen verticales sobre un patio de cemento. Cierro la puerta. ¡Qué deliciosa intimidad! Soledad dorada de luz neón. Baño. Mesita de madera rústica. Cama limpia. Ropero. Un decorado sencillo para el sueño.
Me desnudo. Estoy ebrio y sudoroso. Fumo varios cigarrillos tumbado en la cama. En el techo, una araña teje sus hilos. La contemplo fascinado, mientras afuera, el tiempo tiende también los suyos.
Me baño. Me pongo una camisa de colores subversivos y salgo a la calle. Las calles me elijen y tomo cualquier dirección.
Sopla la brisa del Pacífico. El viento despeina las palmeras y los árboles. Se mete indiscretamente entre las piernas de las mujeres, hincha sus faldas como globos. ¡Es excitante!
Esta brisa infunde otra vida a la ciudad, dijérase un ritmo de suavidad después del exterminio del sol. Cali resucita en la tibieza de la noche, y se abre como una promesa de felicidad para el ensueño o el deseo. Casi siempre triunfa el deseo y los mil rostros del amor.
Mi alma ganada por esta implacable voluptuosidad se deja llevar hacia las tentaciones de la alegría y de la carne que parecen tener aquí su reino.
El misterio de esta noche se resume en dos palabras: ¡he amado!
Y esto es tan natural, que ni siquiera es un misterio.
Diciembre 23
En la mañana, alentado por el sol, recorro las calles al azar, cambiando calles por avenidas, avenidas por carreteras, bajo una desenfrenada orgía de sol. En los parques hago pequeñas pausas para respirar, gozar de la frescura de los árboles, y ocultarme a la lujuria del cielo.
En este cambalache desapasionado, solamente admirativo, llego al «Parque del Acueducto». Elijo la palabra sensacional para este parque. Una naturaleza llena de colores y vitalidad ha derramado aquí sus poderes en una forma escandalosa. El color, la luz y la belleza me enceguecen, me anonadan. Los dioses deben bajar aquí a celebrar sus ritos dionisíacos y sus sacrificios de sangre, placer y locura. De este sitio han sido arrojadas la paz y la castidad por los salvajes dioses del amor, que restituyeron aquí el prestigio perdido del paraíso.
Me tiendo en la grama. En mi chaqueta hay un libro de Prévert, y por casualidad se llama Palabras. Ninguna palabra, ni la que es del dominio de los dioses, o de la poesía, puede nombrar este cielo, este sol, esta belleza desapacible que linda con la pesadilla.
Tengo ganas de arrodillarme y orar. ¿Pero a quién? No lo sé. Orar a las divinidades de la vida.
Mi corazón, hace tiempos, expulsó a los dioses lógicos, a los dioses del orden y el equilibrio. Esas nociones racionales ya no entusiasman mi corazón sediento de fuerza, excesos y desorden. Y mi alma desdichada que padeció la servidumbre de insensatos dioses metafísicos, estalla de alegría en presencia de estas divinidades que son árboles, nubes, torrentes de luz, y frenesí desencadenado.
Una sensación de erotismo y religiosidad me clavan de rodillas en el paisaje. No digo nada porque no hay nada qué decir, pero mi alma bendice esta tierra y sus esplendores. Por toda respuesta a mi silencio, como golpeado por el éxtasis, me deslizo en la grama, abatido por una terrible sacudida. El sol ha recibido mi mensaje y me envía en sus rayos a su ángel exterminador. Ignoro si es un castigo o una bendición. Para no excitar su cólera, cierro los ojos y me deslizo en el sueño.
Mediodía
Un sudor salado me abre los ojos. El sol se ha elevado al centro del cielo. Saco el libro de Prévert y leo al azar:
París at Night:
Tres fósforos de uno en uno
encendidos en la noche:
el primero para ver tu rostro todo
el segundo para ver tus ojos
el último para ver tu boca
y la completa oscuridad
para recordar todo esto
mientras te estrecho en mis brazos.
Cierro los ojos al sol y guardo el poema en la memoria.
Una muchacha muy linda de gafas oscuras pasa en auto por la «Carretera de Circunvalación». Me incorporo para mirarla. Noto por el ruido del motor que merma la velocidad. Nos miramos con una mirada que yo llamaría solidaria, pero no pasa nada.
El auto sigue y más allá la mujer saca una mano por la ventanilla y me dice adiós. Yo me resigno a decide adiós con nostalgia, tal vez con ira.
El auto se vuelve un eco, un destello diminuto bajo el sol. Desaparece.
Pienso: «Me gustaría tener una cosita con esa mujer». Este pensamiento más bien me deprime porque ya es irremediable, y este deseo puede clasificarse como una ilusión tardía.
Me echo animalmente en la grama para dormir y olvidarla. Pero este animal se ha puesto triste de repente.
Turbado: es por la belleza de la mujer y por la despedida. ¿O será pura imaginación?
En pocos minutos mi cerebro ha fabricado varias hipótesis:
a) Ella debe vivir en esta vía.
b) Si me quedo la veré al regreso.
c) Puede regresar a la ciudad por otra carretera.
No sé cuáles probabilidades están en mi favor, y cuáles en contra. Para salir de dudas me instalo al borde de la carretera, y espero.
Sobre todo, no dormir. Enciendo un cigarrillo en la colilla del otro. El sol me abrasa. Una sed violenta me ahoga. Resisto. Espero con impaciencia. A través de las ondas del aire la llamo y le comunico mi desesperación. La impaciencia se torna locura.
¿¡Dios mío, volverá!? Dile que vuelva. Trae su maldito auto de regreso. ¡Oh, diablos, mi alma por verla de nuevo!
¿Por qué este rostro fugitivo me ha producido una emoción tan duradera? ¿Será Dios que se disfrazó de mujer para tentarme?
Me ha desesperado, pero me agrada dar un oficio al tiempo esperándola. Si hay un poco de lógica en este mundo tiene que volver, y si queda alguna esperanza es para que yo la vea.
¿Quién será?
¿Cómo se llamará?
Solo el diablo lo sabe.
Noche
Cielo negro y estrellado como un puñetazo en el ojo. Es inútil esperarla. Me voy.
A los lejos, la ciudad resplandece como un vientre de luces, palmeras, sexo, cemento armado. Su ardiente vitalidad es este respiro de fuelle que arroja en las fauces del cielo olas de calor, temperatura, trompetazos, claxones, gritos ebrios y el merecumbé. Todo un sistema circulatorio de sonidos, o formas de latidos ululantes que hablan de la vida de la ciudad y de su locura, en este instante que la memoria registra, graba como inolvidable en el breve paso del hombre por el misterioso y convulsivo rincón del Cosmos orgullosamente llamado Tierra, en el que vivimos tú y yo, buscándonos, deseándonos, presintiendo la felicidad, olvidando la lúcida promesa del cielo de la muerte.
Cali, ciudad de noches alejandrinas, dócil a los placeres, laureada en la frivolidad, vulnerable a los deseos del mundo, el demonio y la carne.
Cielo de Epicuro donde aterrizan ángeles mahometanos. Paraíso de libertad profetizado desde La Bastilla por el Marqués de Sade. Infierno tal vez para los que condenan la gloria de vivir y los fastos del cuerpo desde la triste penumbra del alma medieval.
¡Noches crepitantes de Cali —como escribe Amílkar U— en las que el cielo gotea como en los mejores estados de fiebre!
¡Cali, Capital de la Noche del Amor!
Diciembre 24
El sol se desnuda sobre Cali como una virgen en el espejo.
La mañana me sorprende cerca a la Estación del Ferrocarril. Desayuno en el restaurante mientras salen los trenes. Miro los rostros para ver si tú vas, pero tú no ibas en el ferro. Tres campanazos anunciaron la partida del último tren, y con él se va la ilusión de verte.
En la Estación quedan algunos policías, humo de carbón, el aire manchado de aceite, y yo.
Un viento peina el mar de oro de los trigales y arranca susurros a la caña de azúcar. El tren trepida sobre los rieles, y se pierde como una exhalación en el valle infinito.
Nada tengo qué hacer aquí y me voy al parque a esperarte. Son las ocho.
Ya en el parque abandono mi cuerpo al placer de una luna de miel con el sol. No hago nada. Solo existir. El acto de no hacer nada nunca ha sido tan regocijante y creador. Ninguna turbación espiritual me ha revelado tan hondamente la existencia como este acto de ser en la cálida luz que me define. Me siento quemado por la llama pura de la vida.
Esta sensación triunfante de la naturaleza, exilia de mi cerebro una serie pueril de malestares metafísicos. El espíritu asiste aquí a su más ruidosa derrota, quiero decir, el Espíritu como esencia abstracta y negación de la vitalidad. Porque la verdad es que aquí se levanta como un desafío a muerte el más alto y noble espíritu de la naturaleza.
Este esplendor del verano es casi religioso. Dios debe derretirse por ahí en una molécula de sol. Y la ciudad es este oasis entre mi corazón y el cielo, en que existo por una sola vez en el mundo.
Para olvidar la muerte tengo tu recuerdo de ayer. Y este recuerdo es hoy mi promesa de vida. Te encontraré finalmente, se lo acabo de jurar al sol.
10 a. m.
Traje dos libros, pero se quedaron cerrados como párpados muertos de sueño. Leer o pensar es un irrespeto al sol. Abrí Trópico de Cáncer, intenté leer, pero el verano me adormecía:
No hay ni asomo de mugre en ninguna parte, ni una silla que no esté en su sitio. Estamos aquí completamente solos y estamos muertos.
Lo abandoné. Este no era un lenguaje para el verano. Insulta el sabor de las piñas y las naranjas que aquí se comen.
Sudo y existo como un animal. Creo que soy feliz, si la felicidad es algo.
Pero, ¿qué es la Felicidad? No lo sé. Averiguarlo es tarea de los infelices y de los filósofos. Yo me contento con existir. Me basta dejarme llenar por la vida como un agujero por el sol.
En fin, sospecho que esta sensación de vacío y desesperanza es la felicidad. Por esta vez no me dejo atrapar por la tela de araña de la conciencia que es tan adicta a los significados: ¡mi cuerpo ha triunfado!
1 p. m.
Ni vas, ni vienes, amor mío. Ya que has incumplido la cita que no te di, al menos déjame decirte amor mío. Me dejarías si supieras que hoy es Navidad, y que me siento tan solo como una postal en el fondo de un baúl, o como Jesús en el Monte de los Olivos.
Si hoy te viera, también yo participaría de la redención. De otro modo estaré perdido.
Me alejo del Parque y voy a almorzar al Parma. No tengo hambre pero me gusta mirar largamente el surtidor de agua del patio, las trepadoras, las enormes hojas de balazo.
Sobre todo, compro por una hora este sosiego, y dejo filtrar algunos recuerdos de mis noches hambrientas de hace cuatro años, cuando erraba por puertos y selvas y ciudades desconocidas, y aquí me varé y estuve a punto de vender mi alma al demonio por una sopa, y venía a este restaurante cada dos noches, y me hacía el intelectual puro, pero cuando estaba solo llenaba de panes los andrajosos bolsillos de mi sobretodo, y luego me iba casi feliz con mi ración de pan para dos días.
Ahora tengo nostalgia de esas noches, y pensándolo bien, no era tan infeliz, pero no te conocía, y ahora que te conozco me doy cuenta de que estoy desesperado y que me has hecho perder el apetito.
Tarde
Un aguacero azota la ciudad. Me escampo bajo un árbol. La lluvia viola tenues resplandores de sol. Después de nubes pasajeras que vagabundean en el horizonte, el cielo se despeja y brilla como una moneda de plata.
No puedo soportar esta belleza atroz que un día morirá conmigo. Me espanta la idea de que esta belleza sobreviva, que yo moriré y que los árboles seguirán floreciendo. Que la luna seguirá saliendo. Que las aguas del río seguirán bajando. Que nuevos días se sucederán de lunes a domingo, eternamente.
7 p. m.
Sobre El Cerro de las Tres Cruces sale la luna. Este cerro se parece a un calvario. Según la leyenda, las cruces fueron clavadas en la cima para que el diablo no entrara en la ciudad. Pero el diablo ya estaba en Cali. Por culpa de las cruces no pudo salir y se quedó aquí viviendo. Sobra decir que con los años el diablo dejó de ser diablo y tomó nombre de mujer. La leyenda agrega como un tributo al linaje divino de esta raza, que las muchachas del Valle descienden de un weekend que pasaron aquí las Once Mil Vírgenes.
Si alguna vez me crucifican, pediré a mis verdugos que sea en Cali, y en este Cerro, para tener al pie de mi cruz a las mujeres más bellas del mundo, y encima, el cielo más azul.
Estoy al pie de las Cruces. Si estuvieras a mi lado, pondrías otra vez de moda lo maravilloso en este mundo, y sentiría el susurro de la divinidad de la vida a través de tu cuerpo. Pero no estás, y este lugar semeja un calvario, y yo me siento a punto de ser crucificado.
Enciendo unos leños para calentarme y con la esperanza de que veas este fuego que enciendo para ti. Quiero que pienses que esta hoguera fue hecha en tu honor, para que resplandeciera sobre toda la ciudad, y para que te sientas orgullosa de mí.
El fuego se extingue, y me siento al pie de la lejía. De pronto siento en la oscuridad la presencia del espíritu de Nietzsche que regresa a estos montes a cumplir su promesa del eterno retorno. Pero su amada Lou Salomé no está a su lado, y tú no estás a mi lado, y por eso Cristo acaba de morir en nosotros antes de nacer. A las doce de la noche, él y yo seremos clavados en estas cruces en calidad de Anticristos, por culpa de vosotras, mujeres.
Nietzsche me dice: Al despojarme de toda ilusión me volví loco. Me pregunta qué busco en este monte. Le respondo que a ella. Me cuenta que él paseaba del brazo de Lou bajo los cielos estrellados, pero que una noche en que contemplaba las estrellas Lou exhibió su hermosa pierna de modo que tropecé contra ella y caí. Por lo tanto aconsejo a los filósofos que hagan en soledad sus paseos para contemplarlas.
Me reí de su historia, pero aclaré que aunque me gustaba pasear por las montañas no lo hacía en calidad de filósofo. Nietzsche dijo suavemente: He convertido la filosofía en un arte, en el arte de vivir.
—¿Y tú, qué haces aquí esta noche? ¿Acaso no eres el Anticristo?
—Si el cristianismo significa la sustitución de la cruz por el embuste y el oportunismo, debo entonces, con seguridad, ser aceptado como discípulo de Jesús. Si como dice Justino Mártir, Sócrates fue el único cristiano antes de la llegada de Cristo, yo he sido el único cristiano después de la llegada de Cristo.
Me tomó del brazo y nos asomamos al precipicio de la montaña, y extendió unos brazos redentores sobre la ciudad: Te la regalo, porque tú eres el único nietzscheano después de Nietzsche.
Luego, con una voz profética, exclamó:
¡Oh, Universo! Todas tus obras me complacen. Todo lo que llega a tiempo para ti no puede ser para mí ni prematuro ni tardío. ¡Oh, naturaleza! Lo que me traen tus estaciones es para mí sazonado fruto. Todo proviene de ti, todo reside en ti, todo vuelve a ti. Oh, ciudad de Cécrope, ciudad querida. Y lo que se ha dicho de Atenas, la hermosa ciudad de Cécrope, ¿no se podría decir del Universo, la hermosa ciudad de Dios?
El verbo encendido de Zaratustra silenció la ciudad, y un espíritu divino se instaló en mi alma, seducida por la belleza de su sermón.
He conocido muchos jóvenes que han salido en busca de una verdad, y han regresado enarbolando la túnica de una mujer.
Tú, que eres el único nietzscheano después de Nietzsche, no debes olvidarlo.
Y ahora, te dejo respirando «el aire puro de la locura mesiánica».
Así me habló Zaratustra en el Cerro de las Tres Cruces, en Cali, el 24 de diciembre, a las diez de la noche.
10 p. m.
Desciendo de la montaña y desemboco en la Avenida Colombia. Paso por un puente hacia la otra orilla. Bordeo el río que emana un olor de limo refrescado por la lluvia. Las aguas bajan crecidas, oscuras y susurrantes.
En las orillas del río Cali, los negros se citan bajo la complicidad callada de su progenitora la noche. Visten de blanco y se mimetizan con los tallos de los árboles bañados de cal. Mezclan sus muslos ardientes en la desnuda noche del trópico, eludiendo a los policías de la civilización y a su abyecta moral de prostíbulo fariseo.
Los negros: sufridos tallos de una cultura calcinada, símbolos de un amor clandestino. Estos negros amantes quieren volver a su antiguo y olvidado hogar primitivo: ¡la selva! Porque en las ciudades de nuestro siglo impuro, la pureza de las almas lucen blancas por la cal. Ciudades de moral andrajosa donde el amor no es la salud natural de los cuerpos, sino el pecado solitario de las almas.
Envidio a estos negros amantes y desde mi alma se eleva un deseo inflamado para que perezca esta civilización bajo un diluvio de fuego, y renazca de sus ruinas inmundas la moral pura de la vida.
Medianoche
Noche rara e infeliz. Como siempre, me llega esta hora en las borrachas ciudades, muy atormentado y solo.
Te he buscado locamente por la ciudad. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Eres feliz? ¿Viste la hoguera que encendí para ti sobre el Cerro de las Cruces? Te cuento, esta noche, allá; arriba… en fin, no tiene importancia…
Me doy cuenta de que Cristo acaba de nacer. El cielo de la ciudad se llena de luces, y las sirenas gimen de alegría. ¿Cuál de las miles de miles de voces es la tuya? No puedo distinguirla en este griterío jubiloso. Pero no se gime por el nacimiento, sino por la muerte. Cinco minutos después cesa el tumulto de las voces, y los cristianos vuelven a enterrar a Cristo en sus corazones.
Lo han crucificado de nuevo. Porque si es verdad la leyenda de que resucitó al tercer día, nunca más resucitó en las almas, y era en ellas donde debía resucitar. Por lo tanto, el Redentor había nacido para nada, y fue absurdo su martirio, y loca su aventura.
1 a. m.
Cansado de vagar la ciudad, y sin esperanza de verte, voy a lo de Buenaventura a oír los cantos de los negros del puerto. Dirijo algunos saludos grises, y de un grupo a otro digo sí o no o me silencio. Bebo unos cocteles sin pasión, por aburrimiento, y me escurro de la charlatanería literaria. No tengo ganas de hablar.
Los cantos de los negros son melancólicos, y sus alaridos salvajes hablan del viejo y loco dolor humano.
¡Cielos!, ya estoy bastante triste sin ti para sumarme a un nuevo dolor. Empiezo a aburrirme de una manera miserable.
Me voy.
Me horroriza este resto de noche en la soledad de mi cuarto. Necesito un poco de piedad y de amistad humana. Me meto a un bar turbio de donde salen voces. Creo que los cocteles me han emborrachado, porque sin más ni más me paro sobre la mesa y relato mi diálogo con Zaratustra en la montaña.
Nadie quiere oír hablar de Zaratustra, y un gorila cristiano me invita a bajar y me recibe con un violento puñetazo en el ojo.
Como no soy cristiano en lugar de la otra mejilla me voy a lavar la sangre.
De regreso al hotel me sentí feliz y perdoné a mi agresor. Cristo, desde su cielo vacío, me dedicó una sonrisa para ganarme a su doctrina de amor y de perdón. Pero yo no amaba a los hombres, aunque tampoco los odiaba. Mi felicidad me venía de más cerca, de tu sueño, amor mío, de la certidumbre maravillosa de que estabas viva y habitabas este mundo, el de las ofensas y el perdón, y que si este mundo necesitaba una gloria y una justificación, el mundo las tendría dentro de poco, cuando saliera el sol y tú despertaras y me rescataras del olvido en que me dejó tu sueño.
Y por tu culpa y tu abandono este dolor insensato me hace ver la ciudad a media luz, aunque ya el sol derrama su luz entera sobre el patio de mi hotel.
Diciembre 25
Me miro en el espejo. El ojo está morado y duele. Es repugnante. Creo que me he metido en un lío a causa de Nietzsche. No sé lo que dije para merecer esta brutalidad. En todo caso, mi discurso en esa taberna no debió versar sobre la paz. Lo cierto es que la cosa está ahí, y supura. Pienso que lo mejor es poner buen ojo a la tragedia. Me calo unas gafas ahumadas, y me consuelo con la idea de que el sol ha sido tapado por una nube.
11 a. m.
En La Residencia del Viajero hay una banda de niñitos que juegan en el patio con los matinales rayos del sol. Hasta mi cuarto llega una alegría fresca y espontánea como la mañana.
De no ser por ellos, esto sería un asilo de solitarios, comerciantes, turistas inadaptados que vienen a invertir el tiempo en la experiencia de un nuevo aburrimiento.
A veces, al comenzar la tarde, entre la una y las tres, el tedio estalla aquí con un refinamiento británico. Manantiales de sol se derraman sobre el patio y hacen humear el cemento, por el calor. Es exasperante y se tiene la impresión de que la ciudad, bajo este silencio y este sol, está sitiada por la peste.
La brisa de las tres cae sobre la ciudad como un viento de resurrección que agita los árboles y libera los espíritus.
Tarde
Animado por la brisa emprendo el ascenso al Morro del Salvador. Es la más alta cima. La ciudad está al pie, en una especie de humildad reverente.
A esa altura se siente vértigo, y Cali se ve como una muchacha dorándose al sol. Me dijeron que te podía encontrar allí. La gente sube a orar, a cumplir promesas, o sencillamente a contemplar la soberana belleza del paisaje. Y para decirlo todo, es el sitio favorito de los enamorados, a pesar del frío y de peligrosos aventureros que circulan entre los matorrales con intenciones malignas. Pero tengo fe en que no estarás en estas aventuras, o en último caso, deseo llegar a tiempo si estás en peligro. Aunque prefiero verte muerta. No puedo evitar esta cursilería, pero es así.
Gasto dos horas en subir, haciendo breves estaciones en el ascenso para fumar, respirar, y enloquecerme de felicidad con el presentimiento de verte.
Alcanzo la cima: no hay nadie. La decepción es atroz. Y qué sensación de pequeñez frente a ese monstruo de piedra.
El Salvador abraza la ciudad con sus brazos poderosos, inclusive a ti que estás en alguna parte sin mí.
Me asomo al balcón, y efectivamente la ciudad está acostada sobre el valle. Parece dormir. No llega ni un ruido, ni movimiento alguno, ni la más leve vibración. Sin el rumor de los hombres se torna inhumana, e ingresa en el reino de las cosas minerales. A pesar de todo conserva su extraña belleza, la que puede tener el desierto o un cementerio de rocas, o el mar.
Su belleza mineral, a pesar de todo, me deprime. Me siento en una banca a descansar y a roer la desilusión de no encontrarte. Pienso que la vida es muy corta, y que no hay tiempo de ser felices, y que me gasto la vida buscándote inútilmente. ¿Por qué no te dejas encontrar? Este instante que pasa es la vida.
¡Oh, amor mío, oh Cali, aparta de mí este cáliz!
Bajo, y la noche me cae encima como una montaña, densa y floreciente de estrellas. La luna rueda en el cielo como una bola de billar. Los insectos emiten desde la oscuridad sus silbidos agudos, y fosforecen en el mar de la noche. A mi lado y en todas partes la oscuridad me acecha como un ladrón.
Cuando llego al Parque Caycedo el reloj de la catedral da las nueve. Doy una vuelta al parque y cuento las palmeras. Olvidé cuántas eran: más de cien. No tiene importancia.
Estoy cansado como un obrero. Voy a dormir.
Diciembre 26
Tres golpes en la puerta del cuarto once. Abro. No es un vendedor de marihuana, aunque parece. Es Elmo, el errante ángel nervioso del Nadaísmo-Zen que acaba de llegar de Tumaco. Queremos abrazamos, pero es imposible. La risa es nuestra manera de ser felices. Cuando El monje se ríe da salticos nerviosos y se encoge como un feto, es decir, como lo que es, con su metro y medio de estatura, aunque en otro sentido es algo así como un Charles Atlas del espíritu.
Trae una botella de manzanilla y nos sentamos en la cama a charlar, y celebramos la llegada con un trago a pico de botella.
Me habla de sus aventuras, pero noto que algunas son invento de su imaginación poética pues todo poeta es en el fondo un mitómano consumado.
Me cuenta que renunció a su empleo en la maderera de Tumaco, que un aviador lo trajo gratis «como carga». Traía doce pesos de cesantía y un mamotreto de quinientas páginas, su monstruosa Naditación novelesca: La ciudad de los gatos. Finalmente me narra una historia de amor con una negrita bautizada Emérita con la que copulaba de noche en la playa, a la subida de la marea, y que había dejado en gravidez.
Le miro los pies para reírme de sus viejos zapatos rotos de la Armada Nacional de los Estados Unidos (donde militó tres años), pero me cuenta que los tiró al mar antes de venirse, como quien tira un recuerdo sin uso.
Si piensan estallar este planeta con megatones, las generaciones futuras, si las hay, deben rescatar del mar ese par de zapatos ebrios que soportó por diez años la humanidad más endeble, algo así como el peso pluma de la literatura colombiana.
Ahora Elmo va por el mundo, o mejor, vaga por el mundo encaramado en dos boticas de caucho, talla treinta y cuatro, pues en esto de la poesía y de las tallas El monje es un niño prodigio.
Y para coronar su carnavalesca figura, traía sobre la cabeza un gorrito rojo que le regalaron por ahí en la calle, de esos que usan los siete enanitos, cortesía de un ingenio azucarero.
Me pregunta por los otros ángeles y digo que tengo una cita con ellos en la Librería Nacional, que además es salón de té. Allá me esperan J. Mario, X-504, Melchor, Fanny y Dukardo.
Salimos. Por el Paseo Bolívar me habla de sus nuevas experiencias brujas. Me cuenta que trae un estudio sobre el Zenbudismo para integrarlo al Nadaísmo. Se trata de una teoría mística y vital, algo de selección de la vida y de los placeres, sometidos a una concepción irracional, pero espiritualista del mundo.
Le hablo de los cuadros de Lucy en la librería. Voy allá de vez en cuando a tomar limonada y a mirar los cuadros de celeste belleza de La Pintorcita.
¿De dónde sacará tanta ternura, tanta dulzura, tanta amargura para poner en el lienzo esa eclosión de belleza ordenada, inspirada, laborada con cielos de colores fantásticos, soles de sueño y pesadilla, lavanderas de espuma, peces de mares astrales?
Pienso que todo eso salió de donde salen esas cosas: de su atormentado duende creador. Esa belleza está allí sobre el muro existiendo, imperdonable como un bello pecado capital. Creo también que esa belleza fue arrebatada al misterio para convertirse ella misma en otro misterio, y que fue creada mientras el alma se rompe al más leve golpe de caricia o de violencia, bajo el padecimiento, la exaltación, la necesidad de lo Divino. Porque si hay un ateísmo en esta pintora, ella ha recreado a su Dios, o lo ha restituido en su corazón con estos cuadros murales que son un misterio y la verdad de la pintura nueva.
Tarde
Paseo por la Avenida Colombia. Pasan mujeres adorables, peligrosas y armadas como revólveres. Me siento en la terraza del bar La Riviera a contemplar las bellas transeúntes. Hay parejas que bailan dentro del salón. Me gustaría bailar con una de ellas que parece aceptarme, pero pienso en mi amada desconocida y rechazo esta aventura sin trascendencia. La muchacha ante mi indiferencia asume un aire desdeñoso, y más o menos me quiere decir: «Idiota, no te creas el único». Y para demostrarlo, acepta el homenaje de admirables bailarines.
Noche
Voy al Alto de Sebastián de Belalcázar a buscarte. Hay carros estacionados, y, en sus interiores, algunas parejas se besan. Ninguna de las mujeres eres tú.
Un policía se hace el bobo ante las parejas románticas, y terminamos sentados los dos en una banca. Diviso la ciudad luminosa y espléndida. Cada uno, a su manera, hace el elogio de la ciudad, del clima, de las fiestas que se celebran allá abajo, en las calles. Yo hago el elogio a través de ti y por eso el policía no entiende por qué mi amor a esta ciudad es un amor desesperado.
Fumo ocho cigarrillos mientras llegas. El policía se incomoda con mis largas pausas de silencio, pues ya no tengo nada que decirle, y se va a dar su ronda para que los enamorados no se extralimiten.
Cansado de esperarte, me voy. A causa de esta frustración y del presentimiento de otra noche sin porvenir, la estatua de Belalcázar me pareció ridícula. Con su brazo señalando un lejano horizonte, símbolo de la gloria de un descubridor, este muñeco semejaba un policía de tránsito dando vía.
Me río de la comparación, y echo a andar por carreteras sin rumbo fijo, hacia la noche cautivante.
Diciembre 27
Pasé todo el día emborrachándome con los «ángeles» y hablando de poesía. Vagamos ebrios de un confín a otro de la ciudad. Entramos a las casetas populares introduciendo bajo las camisas tapetusa de contrabando; bailamos con prostitutas borrachas en los tablados públicos; participamos en trifulcas con atorrantes, todos contra todos, sin saber por qué, sin saber quién recibía nuestros puños o quién nos abatía. Las botellas volaban por el aire como exhalaciones y se reventaban contra las cabezas o el pavimento. Toda esta violencia desenfrenada sin motivo era animada por orquestas de merecumbé o ritmos convulsivos del trópico. Algunas chicas quedaron en cueros y sus faldas se elevaban sobre las cabezas como pendones. Finalmente llegaba un pelotón de caballería y restablecía el orden.
J. Mario había perdido las gafas de sol, y X-504 una manga de la camisa. Yo seguía con mi ojo morado, y era suficiente. Melchor se nos perdió y se nos reunió dos horas después en el Estudio abstraccionista de Leandro donde había cita con toda la nueva Ola caleña.
Oímos jazz el resto de la noche y nos intoxicamos las agotadas calaveras con la más agria y barata manzanilla de la ciudad. Había una muchacha para cada cinco hombres. Como nuestra alegría había llegado al paroxismo, resolvimos romper la barrera de los sexos y todos bailamos entre sí. El diablo detrás de la puerta se echaba bendiciones escandalizado. Las estrellas palidecían en el cielo. Unos santos en los vitrales se rascaban la cabeza de envidia por debajo de sus aureolas.
Todos estábamos locos y felices.
Al fin vino la mañana a poner término a este frenesí. Un cementerio de borrachos dormía sobre lienzos, cojines, unos sobre otros. Alguna pareja se acariciaba en un rincón en pleno y adorable derecho de amor libre. Nadie los miraba, nadie decía nada, allá ellos con su felicidad. Nosotros éramos así. Todo permitido. El amor, la amistad, los cuernos, el placer de una noche, la libertad siempre. Nosotros éramos así, unos bichos raros, muy gozadores y muy puros. Habíamos enterrado en nuestras almas la piojosa moral que nos prohibía vivir y ser felices. A esa moral nosotros oponíamos nuestro pavor a la muerte, y por eso para cada uno contaba el presente, cada instante que se fugaba. Del porvenir nadie tenía la culpa. Lo más seguro para nosotros era que no había porvenir. Que este hilo tenso de la vida iba a romperse una mañana de sol como ésta. Y por eso amábamos hasta el delirio a este gran rey de la creación, que alguna vez, entre sus infinitos ciclos, dejaría de brillar para nosotros. Esta verdad no la perdíamos de vista, y nos confiábamos a esta luz que definía nuestra porción de existencia infinita en el mundo.
Las muchachas, antes de irnos, tomaron los tubos de colores y pintaron bigotes a los borrachos. Con sus caras de una palidez mortal, lucían una seriedad ridícula, la que verdaderamente tienen los cadáveres. Nos reímos de estos hermosos ángeles abatidos por la locura y el sueño, y nos fuimos.
Un sol tierno, pero de luz intensa, se nos vomitó en la calle, y nos hizo parpadear. Poco a poco nos acostumbramos al día.
En un prado encontramos una burrita que pastaba con un aire perdido y ajena a los pitos de la civilización.
J. Mario se desabrochó el cinturón y la ató.
—Profeta, móntate y vamos al parque Caycedo.
Me monté en la burrita y paseamos por el centro de la ciudad. Los transeúntes admiraban el espectáculo que era bastante risible y pintoresco. De los buses nos arrojaban chistes obscenos.
Cuando llegamos al parque se nos había reunido un séquito innumerable, que turbaba la paz burocrática de la mañana. Unos policías vinieron, y nos hicieron un problema con la burra. Nos hicieron identificar y no pudimos convencerlos de que éramos poetas ambulantes, así como había vendedores ambulantes, y circos ambulantes, y como nos burlábamos alegremente de la Ley nos subieron a una celular con burra y todo y nos condujeron a una inspección.
Nos confinaron en un calabozo hediondo y nos dedicamos a vomitar y a morirnos de sed mientras resolvían nuestra situación penal.
A las diez llegó el inspector y nos mandó llamar. Nuestros cautivos cerebros habían recuperado un mínimo de cordura, y confesamos toda la verdad, o sea, que todo era culpa de nuestra borrachera, que la burra no era nuestra sino de la municipalidad, y que todo lo que queríamos era divertimos, y que ya teníamos sueño y unos deseos vehementes de Alka-Seltzer con soda.
El inspector nos dejó en libertad, y lo mismo a la burrita, le agradecimos su fétida hospitalidad, y nos contestó que de nada, que le diéramos las gracias a la «Feria de la Caña», porque en otras condiciones nos habría aplicado el rigor de la Ley como turbadores del orden público.
De todos modos volvimos a decir gracias, y nos fuimos a dormir.
Diciembre 28, tarde
Hoy es día de inocentes.
J. Mario, que es muy original, se encontró un muerto en el Parque Jorge Isaacs. Estaba tirado sobre un banco a las tres de la tarde. Parecía ser el muerto más feliz del mundo. Recibía el sol como si estuviera en una playa, y la gente pasaba a su lado sin notar que estaba muerto. Su última sonrisa fue para reírse de sí mismo. Fue más bien una carcajada que se le quedó frustrada en los labios.
Los transeúntes pensaban que estaba borracho y que se hacía el muerto para tomar el pelo. Pero la verdad era que estaba muerto de verdad, y que murió en olor de borrachera.
J. Mario también pensó que el muerto quería dar una inocentada, pero este muerto no era común; lo tocó, le habló, lo sacudió. No había duda.
Como encontrar un muerto a las tres de la tarde tomando el sol en un parque es algo insólito, J. Mario se quejó a las autoridades del parque. El policía, desde luego, tampoco le creyó, menos que alguien pudiera tener la triste idea de morirse en pleno furor del carnaval. Era algo más bien poético y loco, y J. Mario estuvo de acuerdo. Sin embargo, fueron a mirar. Efectivamente, el muerto no se había ido.
Entonces ante el cuerpo del delito y del muerto, el policía le pidió la identidad a J. Mario, y estuvo a punto de felicitarlo por su macabro descubrimiento, pero el poeta muy asustado dijo que no tenía sus papeles en orden, o sea, que no tenía identificación. Todo lo que se le ocurrió decir en su legítima defensa fue:
—Yo soy escritor… soy el jefe del Nadaísmo del Valle del Cauca… soy amigo de Gonzaloarango… en síntesis: ¡soy inocente!
—Muy bien —dijo el policía—, venga échele ese cuento al inspector.
Y lo encaramaron a la celular por segunda vez. Melchor comentó iracundo al saber la noticia:
—Eso le pasa por ser humanista.
Y pensando en el atribulado poeta sindicado de asesinato, fue a buscar abogados para sacar a J. Mario de la prisión, en este día de bromas que resultaron serias.
Diciembre 29
J. Mario de nuevo en libertad.
En el Dancing San Remo decidimos por unanimidad jugar a la ruleta la comida de esta noche. Todos estuvimos de acuerdo en que era preferible una emoción excitante a una buena digestión.
Reunimos veinte pesos, y El monje pone en práctica sus teorías de la intuición visionaria que aprendió en el Zenbudismo, que abre las puertas de Lo Ignorado y permite profetizar el futuro.
Apuesta alternativamente a los colores pálidos y a los números impares, y milagrosamente va duplicando las cantidades. Nosotros estamos aterrados con su buena suerte y pensamos que El monje nos introduce en los secretos de una nueva magia.
Se concentra y cierra los ojos antes de apostar, y su figura entra en una especie de éxtasis. Cuando reúne cien pesos quiere retirarse antes de que el triunfo le haga perder la cabeza. Lo excitamos a que continúe, pero él se niega, porque ha oído «una voz interior».
Nos repartimos el dinero, pedimos una tanda de cerveza, y yo no resisto la tentación de probar suerte. Pongo cinco pesos en el número doce, y gano de un golpe ciento ochenta. Los demás «ángeles» apuestan a numeritos hostiles, y Elmo y yo pensamos que apenas son iniciados en los misterios brujos e intuicionarios del Nadaísmo-Zen.
Al fin nos retiramos, pero las emociones nos han quitado el apetito. Tenemos entre todos doscientos treinta pesos. ¿Qué hacer?
Pienso que a lo mejor estarás en los grilles elegantes, y que si hay una lógica tú no debes ir a las tabernitas que yo frecuento. Si no recuerdo mal, tu cara era delatoramente burguesa y refinada, y no eres de mi mundo, ni yo del tuyo, lo cual no quiere decir que la sociedad nos condenó a vivir separados, aunque yo sea un atorrante poeta maldito, y tú un ángel.
Por ejemplo, puedes estar en el «20-50». Me dicen que es un rincón de refinado epicureísmo de la élite. Entonces propongo ir allá a darnos un «tonito» burgués. Pero tenemos un pequeño disgusto por las corbatas, es decir, por la falta de corbatas, y Melchor toma un taxi y va a su casa por una provisión de trapos. Llenado este requisito, entramos.
Nos sentimos en un París exótico. Nunca estuve en París, pero sus mejores grilles nocturnos deben tener este refinamiento proustiano y exquisito.
Al descender las escaleras que conducen a un sótano de discreta iluminación, la mirada descubre una escultura de amantes que se abrazan de costado en un rapto de erotismo griego, una poética metáfora del amor carnal esculpida en yeso.
¿Qué más veo?
Una arábiga pista de baile circuida de agua fluorescente, donde flotan lotos salvajes. Los bailarines que saltan sobre el agua a la pista tienen que dar un paso doble. Si la mujer usa falda de ruedo estrecho, me imagino que tendrá que ser transportada en brazos de su parejo.
Cuando el camarero trae la ginebra, le pregunto si ha habido accidentes. Me dice con respetuosa intimidad que algunas veces sí, cuando los clientes «han tomado una copa de más». Cada que esto ocurre, sobre todo si la que cae es una dama, es el mejor show en las noches bohemias del «20-50».
En el fondo del laguito artificial brillan monedas de plata, de esas que tiran en la «Fuente de Trevi» y en las fuentes de todo el mundo para que se realicen los deseos y los sueños.
Nosotros tiramos monedas de cobre, y las de menos valor, debido a nuestras modestas aspiraciones, para oír el glu-glu de las monedas rompiendo la serena superficie del agua.
Nosotros, que no tenemos nada, le pedimos muy poco a la vida, o no le pedimos nada.
Yo confieso lo que pedí: «Que estés aquí, o que vengas de un momento a otro».
Todavía no sé si estás, porque la luz es velada y no se ve ni para conversar.
Estamos sentados cerca a la orquesta. Voy a encender los tres fósforos del poema de Prévert para ver tu rostro todo, para ver tus ojos, para ver tu boca.
Serpenteo entre las mesas honradas por hermosas mujeres y señores elegantes, buscándote ansiosamente con mi pequeña luna de fósforo, pero ¡Dios santo…!, no estás. Te habría visto, sin duda, pues creo que tu belleza, tal como la tengo en la memoria, resplandece como un diamante.
Muy desolado regreso a la mesa y bebo mi ginebra. Luego la orquesta toca una música de intimidad. Creo que te olvido por un momento porque me siento feliz, o absolutamente desdichado, no lo sé, y quisiera quedarme aquí toda la vida, clavado en esta butaca, sin pensar en ti, o en nada, casi como un muerto, oyendo esa melodía que me roe el alma, y que se titula precisamente «Will I Find My Love Today», cuyas notas salen a buscarte en mi nombre por toda la ciudad y las calles y las colinas y los parques y quizás en tu propio lecho para despertarte con su triste melodía y te apiades de mí. Pero la música languidece al no encontrarte, como si no existieras en el mundo o eludieras mi loco amor atormentado, y luego llega el silencio y este suplicio de tu amor ausente.
Más ginebra, más desesperación, más ginebra, hasta que me doy cuenta de que es inútil esperarte, porque tú puedes estar en otro grill nocturno, a esta misma hora, en los brazos de otro, diciéndole al oído no sé qué cosas, ni me importa, porque estoy envenenado de odio, y desde el fondo de este odio tremendo estoy deseando que ojalá no hubieras nacido, que nunca te hubiera visto, y trato de despreciarte pensando que solamente eres una mujer, y solo eso, y que ser mujer es como ser nada, pero no, Dios del cielo, reconozco con humildad que eres el planeta femenino más bello que se ha cruzado en mi puerca vida, y que te adoro a pesar de que eres mujer, o precisamente por eso. No hagas caso de estas tonterías, lo que pasa es que estoy enloquecido, y de tanto amarte te estoy odiando.
Ahora le estoy rogando a mis monedas del lago que no te haya pasado nada malo desde que te vi. Ya lo ves cómo me preocupo por ti. En cambio a ti no te importa un comino de mi vida, y hasta es posible que me hayas olvidado. Sí. Es lo más posible. Y quizás todo ha sido pura imaginación mía. Tal vez aquella mirada que se me clavó en el alma fue simple casualidad. Ahora dudo que tal vez seas bizca. Pero, ¿y la despedida? Ah… tu famosa despedida. Acaso hayas sacado la mano para rascarte una oreja, o un piojo.
(Si nada es cierto, entonces olvídame. Hago de cuenta que no ha pasado nada y que estos días estuve muerto).
2 a. m.
Se acabó la ginebra y el dinero.
Francamente me estás costando el otro ojo de la cara (el bueno). Porque el que está morado también lo perdí por ti.
Me despido de mis amigos, los abandono, para errar por la ciudad entregado a mis delirios egomaníacos, a mis sueños paranoicos que parecen no radicarse en este mundo, ni en el otro, ni en ningún cielo, sino en tu adorada cabezota de donde me has desterrado.
Me sumerjo en las calles y en el tumulto del carnaval, con mi complejo de Edipo amando la vieja y eterna noche, porque tú no apareces por ningún lado, como si el cielo te hubiera tragado, y la puta tierra pusiera una maldición entre los dos para separamos.
¡Oh, amor mío!
¡Oh, Cali, aparta de mí este cáliz!
3 a. m.
Estoy entre la multitud que transita borracha por el Paseo Bolívar y me ahogo en la marea sudante, sofocada, de la noche que me arrastra y me pisotea rechazándome como un desperdicio inútil que no hace falta a nadie, ni a ti, ni a la vida, ni siquiera necesario a mí mismo que ahora me siento como si fuera un arrepentimiento de Dios, o ni siquiera eso: El Absoluto Olvido de Dios: ¡la nada!
Bailo con negras enmascaradas que apestan a sudor animal, que me emborrachan con sus alientos de ron, y hasta me excitan en medio de esta lujuria desatada, anónima, que convierte la ciudad en el reino del amor libre, de fieras que jadean y se muerden enjauladas en el deseo, bajo el único cielo que les promete el olvido, la libertad de los instintos cautivos y la explosiva alegría del alcohol.
Una negrita ha caído en mis brazos como una ola empujada por la marea. Bailamos una cumbia mezclada con los trompetazos de una orquesta de jazz que retumba sobre el Puente Ortiz. Se queda conmigo hasta que un nuevo oleaje la arroje en otros brazos.
Así ha pasado toda la noche, a la deriva, de una orilla a otra, sin resistir a la corriente.
Es de Buenaventura y se llama Jimena. Después de la cumbia la invito a tomar un trago. Mejor compramos un frasquito de aguardiente, y bebemos a pico de botella. Me doy cuenta de que aún tengo la corbata del «20-50», y me la quito. Así estoy más libre y eximo a Jimena de que me diga «señor».
Regresamos al tumulto y bailamos sin descanso. Entre dos bailes hacemos una pausa para beber y secarnos el sudor. Ahora mi cuerpo resulta fascinado con Jimena. En el baile, esta negrita frágil se me pega y me frota y me enloquece, y yo cedo a su tentación. Hasta podría amarla así, al son del merecumbé, en medio de este orgasmo colectivo. Pero una especie de conciencia puritana se interpone entre Jimena y mis instintos, y decido llevarla al hotel.
Le explico a Jimena de qué se trata y ella está de acuerdo. Burlaremos al portero. Éste cabecea semidormido sobre un escritorio. Dejo a Jimena en la calle esperando una señal mía para que entre. El portero al oír mis pasos se incorpora. Me acerco a su ventanilla y le ofrezco un cigarrillo. Saco la botellita de aguardiente y le ofrezco un trago, pero no bebe. Para charlar con él tengo que inclinarme sobre la ventanilla, y la verdad es que no tengo nada qué decirle. Le pido prestado el teléfono. De lo que pase en este momento dependerá mi rato de amor con Jimena.
—¿Qué número le marco?
—402089.
—No puede ser —dijo el tipo reflexionando.
—¿Por qué no?
—Los teléfonos de Cali solo tienen cinco números.
—Ah, perdón. Es que en Bogotá siempre ponemos un cuatro adelante. Quítele el cuatro.
Mientras el portero discaba hice la señal a Jimena, y cruzó el patio dando salticos. Con diez pasos más estaría adentro, pero tenía que pasar frente al portero, al menos frente al pedazo de portero que mi cuerpo trataba de ocultar frente a su ventanilla. Esta era la última etapa, como en las novelas de suspenso.
El tipo me pasó la bocina para que hablara, y yo no sabía qué iba a decir, ni quién estaría del otro lado del hilo, ni qué estaba sucediendo a mis espaldas.
Puse el tubo en el oído y esperé. El portero, creo que lo hizo por discreción, se levantó y abrió la puerta de su cabina. Una voz como borracha o soñadora, pero de una severidad fulminante, habló del otro lado. Pregunté por Maryluz. Me dijo que Maryluz no estaba y que me fuera al infierno. Colgó. Yo dije unas palabras más a manera de monólogo, pero en ese momento oí la voz frenética del portero discutiendo no sé qué con la negrita y echándola afuera. La había descubierto, maldita sea.
—Yo estaba con el señor y vine a buscarlo —dijo Jimena justificándose.
—Sí, claro… ella es amiga mía.
—Está prohibido traer mujeres aquí.
—Desde luego —dije conciliador—, yo no la traje, ella vino a buscarme.
Muy bien. Tomo a Jimena del brazo, con ostensible demostración de cariño, y me la llevo a la Avenida del Río. Recordaba los negros que se amaban contra los tallos de los árboles la noche de Navidad. Para que las candilejas de los autos no nos turbaran, bajamos a la orilla. El ruido de la ciudad se apagaba allí, ante ese murmullo que teje el agua en la oscuridad. Ninguna luz, ningún rumor nos llegaba de la ciudad. Era como si nos hubiéramos internado en la pura soledad de la selva, o más bien como si hubiéramos tenido que bajar para llegar al cielo.
Sentados sobre una piedra bebimos el último trago y estallamos la botella contra la otra orilla.
Es inútil decir que Jimena, del mismo color de la noche, fue alcanzada por un avaro rayito de luna que se filtraba entre las hojas de un árbol, revelándome su plena desnudez.
Eso fue todo.
Nuestra pobre aventura terminó como tenía que terminar: sin ninguna gloria, y con la muerte del deseo.
El alba nos sorprende de regreso al Paseo Bolívar donde todo languidece y agoniza melancólicamente: el baile, la música, la alegría.
Jimena sigue a mi lado sin decir nada. Ya no tenemos nada qué decirnos. Estoy agotado, triste y borracho.
Me pide que la acompañe hasta el bus. Le regalo los veinte del pasaje y me dice gracias y adiós.
—Adiós, Jimena.
Es un bus de Siloé. Es el barrio donde vive Jimena. Antes de que la pierda de vista la he olvidado. Perdóname, Jimena, pero así es la vida.
6 a. m.
La claridad de esta mañana fresca me devuelve la nostalgia de ti, y regreso a mi cuarto por sobre un jardín de botellas rotas, y por el Paseo Bolívar constelado de borrachos.
Diciembre 30
Dejo este día al azar. No te buscaré. Quizás te encuentre, quizás no.
Compro en un almacén de discos a Stan Kenton que descubrí la otra noche en el Estudio de Leandro. Esa noche recordé que Kerouac aludía a él en su novela El ángel subterráneo, como uno de los compositores geniales de la generación Abatida.
Me alejo de la ciudad, hacia los arrabales, y entro a una tabernita desolada donde suena un tocadiscos. Le digo al barman que me alquile esa noche para mí solo. Dice que sí y concertamos los derechos exclusivos.
—Échele llave, cállese y tráigame una botella de ron. El tipo obedece, debe pensar que estoy loco o que soy un millonario excéntrico.
—¿Quiere que le llame una amiguita?
—No.
—Muy bien —dice después de poner a Kenton en el tocadiscos—, si me necesita estoy adentro.
Levanta una sucia y floreada cortina de percal y desaparece. Al fondo chilla un niñito.
Brindo el primer ron por mi andrajosa vida, que es lo único que tengo. Brindé el resto de la botella por mis viejos amores, por las cosas que están muertas, y por los amores que vendrán. Aunque te sigo amando no has sido capaz de matarme. Después de todo me queda la vida.
Diciembre 31
Seguramente me emborraché porque el tiempo se deslizó sutilmente, me olvidé de ti, me olvidé de mí, del disco de Kenton, y ya era el 31 de diciembre cuando el barman me despertó.
—Señor, ya es hora.
—¿Hora de qué?
—Hora de que despierte.
Al pagar me entero de que tengo el dinero justo para el hotel y regresar en un bus a cualquier parte.
Al recibir el sol en la calle vomito en la raíz de una higuera. Muy bien. El año termina hoy.
Sin ganas de nada me voy a dormir.
A las doce de la noche, mientras la gente se abraza, y se desea «Feliz Año Nuevo», pienso en ti, en la posibilidad de que me muera sin conocerte. Pienso que este maldito año duró demasiado y estoy contento de que termine. Lo despido con un sentimiento de odio envenenado. Sinceramente, no tengo nada qué agradecerle, y hasta lo acuso de haberte puesto en mi camino.
Ni alegre, ni triste, apago la luz y me duermo con la indiferencia de un muerto.
Primero de enero
Tiro mi destino a la «cara o cruz» entre Bogotá o Medellín. Gana Medellín. Me da igual. Y ahora me voy de Cali. He gastado mis zapatos buscándote por la ciudad. Si tengo la fortuna de que leas esto, recuerda que nos miramos una mañana de sol, tú ibas en un auto, yo estaba en el parque muy contento, contentísimo de vivir.
Si no te mueres, si no me muero, espérame el 23 de diciembre de 1963, a las diez de la mañana, en el Parque del Acueducto, en Cali, Valle, donde mereció existir el Paraíso.
Adiós, señora.
Fuente:
Arango, Gonzalo. Sexo y saxofón. Fondo Editorial Eafit / Corporación Otraparte, Biblioteca Gonzalo Arango, Medellín, abril de 2017, pp: 195 - 232. Presentación de Ignacio Piedrahíta.