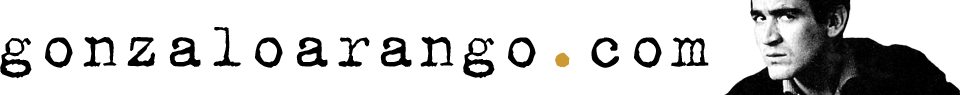Cartagena pirata
A Camilo Restrepo, Premio
Nobel de la amistad, 1966
A Cartagena se llega sobre el mar. Por la ventanita del avión se ve un charco azul que asedia una fortaleza: esa es la ciudad. Bordeando las playas, avenidas de palmeras en fila india, semejan soldados en guardia en el aire inmóvil. El sol chispea sobre el océano con relámpagos cegadores. Sobre este espejo de plata se divisan zonas de pequeños hongos. Son los ranchos pajizos de los pescadores. Es tan maravillosa la visión que uno promete: allá iré...
El avión desciende a ras del Atlántico. Las hélices desatan un pequeño huracán de viento en el contorno. Al bajar de la nave se ve el trópico en raudo esplendor.
Se va a la ciudad bordeando el mar, por entre avenidas de árboles que florecen bajo un cielo lujurioso. La belleza del paisaje es tan densa que el camino se hace eterno. El deseo de llegar es apremiante para tomar un baño.
El Edén podría parecerse a este cuarto de hotel con ventilador. Ahora me baño, pero lo que cae sobre mí es una cascada del Paraíso.
Cartagena es una ciudad fantástica. Su belleza no se puede pensar, ni soñar. Está en los límites de la pesadilla. Es una ciudad ideal para lunas de miel, morir de tedio, o ser feliz sin razón. El espíritu que busca la soledad encuentra en este paisaje el mejor de los reinos.
De Cartagena sólo sabía que era una ciudad vieja y llena de sol. Sabía también de su heroísmo en siglos olvidados que se confunden con la leyenda. Devastada por los veranos, los furores de una sangre belicosa, la sed de oro de los piratas.
Su tradición y su luz me guiaron hasta allí, para cumplir una cita concertada por un deseo de largos años.
Ahora es una ciudad de fábulas, solemne en su vejez, que se asoma al progreso detrás de su antiguas murallas.
El paisaje es fastuoso, empalmerado, de una belleza tropical pero no salvaje. La historia impone a los excesos de la naturaleza una norma de sereno equilibrio. Su esplendor es decorativo, estimula más la contemplación que las pasiones, la nostalgia que el frenesí.
Hasta hace poco, lucía sus tradiciones como su única razón de ser. Orgullosa de sus vejeces, de espaldas al porvenir, su cara daba al pasado. Un alcalde futurista que no veía más allá de su nariz, resolvió que había llegado la hora del progreso, y para abrir la ciudad a la era moderna, hizo dinamitar un kilómetro de sus hermosas murallas. Semejante atentado contra la historia le debió costar no sólo el puesto sino ser fusilado, y pasar a la inmortalidad como el último mártir de la estupidez humana.
Pero las cosas han cambiado. Sin necesidad de destruir sus muros de leyenda, ha conciliado el culto de sus tradiciones con una idea de progreso. Al sol de hoy —pues en Cartagena no se puede prescindir del sol— es una ciudad floreciente, en pleno auge de su potencial humano y económico. Ahora este cielo cuyas estrellas deben ser las mismas de la Edad Media, rivaliza en la noche tropical con los neones del jabón Lemaitre.
La ciudad me acogió con su hospitalidad y un radiante verano que aún chispea en mi cerebro. Qué felicidad es sudar en Cartagena, vaciarse por los poros de amargos racionalismos. El sol es de una virilidad de cuchillo, pero nos hace sentir vivos hasta el alma. Uno se refugia de esta orgía de luz en las callecitas de la ciudad vieja, laberintos de fresca sombra que arrojan los balcones que se asoman a la calle con su sonrisa colonial de madera. Fuera de las murallas, hacia los barrios nuevos de Manga o Bocagrande, las avenidas se incendian de una hoguera de colores. Es el sol que apuñala los jardines en el corazón de sus corolas. Raudales de flores que aroman el aire de fiesta, bajo un cielo metálico de un azul impúdico.
Jóvenes artistas me salieron al paso al identificarme. Ellos me guiaron por los secretos de la ciudad antigua.
Admiré una iglesia que sostiene sus siglos por un milagro de Dios o de la fe. Tenía un sabroso olor de Biblia. En esa penumbra, entre esos muros arcaicos de arcilla, todo invitaba al recogimiento, a orar a no sé quién, al gran misterio de la vida. Aquel templo estaba habitado por voces de silencio, un susurro de ángeles medievales. El sentimiento estético y el místico se fundían en un solo lenguaje dirigido al espíritu. Si viviera en Cartagena haría de esa iglesia un refugio para esconderme del sol y de las desesperaciones del alma. De allí saldría apaciguado por el silencio y la sombra.
En el Palacio de la lnquisición me estremecí de alegría. Me felicité de no haber vivido en 1750, pues hoy estaría en el infierno, sentenciado por un tribunal de frailes. ¡Qué lóbrego y desapacible! Todavía cruje de terror. Todo aquí fue hecho para sentir y evocar la tortura, la culpa, el arrepentimiento. Un policía nativo le explicaba a un oficial yanqui y a su rubia las crueldades de aquel matadero teológico. El sargento se expresaba en un inglés del caribe y los gringos a todo decían yes, yes, yes, muertos de risa. Parecían divertirse la mar con nuestro pequeño Ku-Klux-Klan de sacristía. Yo no entendía qué podía tener aquello de divertido, pero el marino y su rubia no cesaban de disparar fotos al espíritu de invisibles torturados. Súbitamente me sentí asqueado por el servilismo del sargento ante su jefe rubio, y me fui.
Pasamos a una casa histórica, que era la antigüedad misma. Inmensos patios florecidos de geranios, con pisos sembrados de piedras diminutas, negras y blancas. Los cuartos esparcían un aroma de papiro, de intimidad. Los techos bajos, sostenidos por enormes vigas redondas, dan a las alcobas un aspecto de jaulas. Las paredes iluminan con su cal blanquísima. Unas ventanitas pequeñas dan a los patios o al cielo. Parecen estar allí para enmarcar la belleza y la mirada de una virgen. Para galantearla a través de un catalejo desde el cerro de La Popa.
“Ninguna gloria sería comparable a una noche de amor en Cartagena, en estas alcobas que huelen a madera, al casto aroma de los granados, al eco agorero de búhos y brujas en la alta noche de los minaretes, cuando estalla el cañón de los piratas anunciando el saqueo y la violación de las vírgenes.”
Pienso que tal vez la naturaleza sería cómplice de los invasores, y en ese caso, los filibusteros y sus bellas rehenes gozarían de un espectáculo soberbio que allí ofrece el cielo: ¡los relámpagos! Iluminan la noche como mágico arco iris. Su belleza es sediciosa, aterradora, pero su esplendor es lírico, glorioso.
Me imaginaba estos fastos amorosos cuando súbitamente mi éxtasis se quebró con una seráfica nota de solfeo. Entonces comprendí que esa mansión hospedaba a las Bellas Artes de la Ciudad Heroica, y me sentí sacrílego. Con un vago sentimiento de culpa abandonamos el claustro que había encendido mi carne para fabulosas orgías, para una larga sed de amor... Me sentí intruso entre una lánguida nota de fa y los compases del Danubio Azul.
En la calle, el sol estallaba rabioso contra el cemento, me derretía como un chocolate. Pero un deseo se me quedó prisionero en esa casa, cautivo en ese reino de frescura y flores, donde hasta la muerte tendría rostro de mujer. Sí, haría el sacrificio de mi libertad a esa lenta muerte del alma. Lo juro por los dioses.
Cuando nos divorciamos de la historia nos casamos con la ciudad moderna. Agobiados de sol, nos sentamos a fumar en un parque. Los árboles hacían de paraguas contra el sol. En ese parque las hojas mueren de edad y sed. Su edad es amarilla. Por la tarde, cuando la brisa sopla del mar, reverdecen hasta de frescura. Azotadas por este verano inclemente, la noche es para ellas la mañana, la vida que renace de los escombros humeantes.
“Estos barrios burgueses donde no pasa nada me aburren de muerte. Ostentan una calma difunta, su belleza es desapacible. Este orden es mortal. Ni un hálito de vida exterior. Hasta los jardines me parecen decorados con flores de plástico, tal es su perfección. Dentro de las fachadas blancas ni un rumor. Empiezan las tumbas. Los cadáveres se sofocan de calor, los muertos sudan, van a reventar...”
Antes de que esto apeste nos ponemos a salvo en un bus. Buscamos otra sed, un sol más vivo. Nos apeamos en la Plaza de los Mártires. Allí cerca pulula un gentío, el aire es ruidoso, vociferante: el mercado se ofrece y se despliega a todos los vientos: el aroma es de pescado frito y rancio. Nos sumergimos en este oleaje de rostros negros y sudorosos. El calor es siniestro. El sol espejea en el agua de la bahía, entre lanchas cargadas de peces y frutos. El mar huele a sobaco, a burdel... a cuero de abarcas que compro por diez pesos para ventilar mis pies.
Los libero allí mismo para recorrer las apretadas y pintorescas galerías. Comemos frutas tropicales: sandías de carne roja y tierna del tamaño de un balón. Mangas que pesan un kilo de verdor. Una borrachera de colores. Respiramos esa mezcla de perfumes en que la azucena le dispara su dulzura al caramelo. Escuchamos alelados al vendedor de específicos cuya oratoria está transida de brujería y mesianismo. Sus antepasados, naturalmente, son oriundos del Putumayo. Cuando abre la boca arroja un tufo de cobre y ron blanco como para abatir un regimiento. Su dentadura es de un oro verdoso y expide un aliento mortífero de taberna y dentistería de arrabal. A veces, en su fervor oratorio se olvida del Putumayo y muestra el cobre de su origen: no es más que un culebrero antioqueño que vende pomada milagrosa en cajas de mentolín, con una serpiente mueca amarrada al cuello.
“Dos horas después estamos hartos de belleza y repulsión, de la res sangrante y la magnolia marchita. Entramos en busca de silencio, de la tarde que moría. Nos sentamos en una terracita junto a las murallas a beber ron y esperar la noche. Una brisa tibia nos acariciaba con su grato aroma de alga y yodo. Las altas palmeras flamean en la tarde azul. El humo de las casas, los pájaros que huían, las campanas de las seis, henchían el cielo de júbilo, de una paz mística que evoca la eternidad.”
Con las primeras estrellas y unas copas me sentí mortalmente triste. La felicidad se torna opresiva más allá de un límite. Bajo este cielo de palmeras la belleza se descarna, ya no es de este mundo, se vuelve sublime.
“Esta cópula del cuerpo y el paisaje en que gocé todas las dichas del mar y del verano hasta el agotamiento, me vaciaron el alma de emociones. Soy un despojo de la felicidad, un triste despojo. No se es feliz impunemente, y el precio es esta pesadumbre. De este sentimiento no participa el cuerpo. Es la hora del alma que cobra sus derechos, y se abandona a su pereza en un cuerpo extenuado por el placer.”
¡Oh, ensueños, contemplación del mar, serenitud, placeres incorpóreos, os amo también!...
Antes de que el cielo me aplaste me refugio en el hotel, porque la belleza está ahí, sublime, gloriosa, al fondo de la noche, como una promesa de muerte...
A media noche escapo para ver ese gigante dormido bajo las estrellas: ¡el Castillo de San Felipe! Qué bello monstruo de piedra. Desde el fondo de los siglos domina la ciudad, el mar, el mismo cielo lo mira con estupor. Desafía por igual la memoria y la eternidad. Ahí está erguido, soberano, inmutable en su mudez de piedra, arrastrándose por las edades con su leyenda invencible. Me anonada, me sobrecoge esta mole imperturbable.
La fábula relata que fue construido con una extraña argamasa, uno de cuyos ingredientes era sangre de toro. Cuando escaseaban los rumiantes se sustituía la roja materia prima por sangre de esclavos. Según los arquitectos peninsulares, no tenía las calidades del toro, pero por otra parte tenía una ventaja: resultaba más barata. Y los españoles se resignaron al sacrificio de los feos pigmeos africanos que, afortunadamente, no tenían alma inmortal, y se les podía acuchillar como reses, sin remordimiento. Los frailes de la inquisición no se mosqueaban por eso. El sacrificio de pobres negros no figuraba como delito en sus catálogos teológicos para la defensa de la fe católica. Hasta que llegó el bueno de Pedro Claver con la idea de que también los negros tenían alma como sus divinas majestades los Reyes Católicos de España. Y por predicar esta locura casi lo asan en la hoguera, por sus ideas subversivas contra la Biblia y sus graciosas majestades.
Así que, volviendo a San Felipe, en el fondo de esta fortaleza yace invisible un cementerio de miles de negros que dieron su sangre para levantar este monumento de piedra a la eternidad del espíritu.
Me paseo sobre la terraza contemplando la ciudad, el mar, esta noche inmóvil cargada de leyenda. Comparo dos edades. Una que quedó atrás, pero que sobrevive y da testimonio en la perennidad de estos castillos, de estas murallas. El espíritu de aquellos hombres se dirigía a la eternidad y a su paso dejó huellas indestructibles. Hablan de sus sueños. Ni el tiempo ni la memoria de los hombres han podido borrar sus huellas. Trabajaban modestamente con una idea de absoluto, para más allá de los siglos, para perdurar.
Admiro su aventura que desdeñaba el tiempo, la fatalidad y su triunfo heroico sobre la muerte. Según parece, varias generaciones consagraron su esfuerzo y sus vidas para levantar este ideal de piedra, símbolo indestructible del poder de España en el Nuevo Mundo, sin que vieran coronada su hazaña. Esta empresa de la eternidad rebasaba los límites de una vida. Pero cobraban por anticipado su hálito de gloria, y se consolaban con él pensando en la historia.
“A esa edad que conquistó la eternidad, opongo la nuestra que limita sus sueños a una mezquina idea de confort. Nuestra civilización piensa y trabaja para ‘pasar’ el tiempo, no para perdurar. Descubro sus símbolos más altos en los tanques Eternit y en las aromáticas espumas del jabón Top, nuestras máximas conquista ‘del otro mundo’ ”.
La nuestra es una época que vive al día. Por sus idealismos detergentes, sus frívolas aspiraciones de confort y sus virtudes frágiles, merece que se le llame: “la edad de vidrio”. Con este rótulo pasaremos a la historia, para vergüenza de la historia.
En fin, no sé a qué podrían conducirme estas lamentaciones filosóficas como no sea a arruinar el esplendor de la noche.
Me paseo como un fantasma de un extremo a otro del castillo con el alma sobrecogida de terror.
La visión es fantástica. A fuerza de ser maravillosa, esta belleza es pánica, enloquecedora, en las fronteras del milagro. Hay un momento en que esta contemplación no resiste la pura admiración estética. Se siente la tentación de adorar esta ciudad, este castillo, como una deidad de piedra: con espíritu religioso.
A punto de orar a estos dioses imponderables de la noche, me estremece de espanto el eco de un paso que va y viene, atormentado, resonando en la infinita desolación de la piedra. Ahora, este caminante solitario, envuelto en sombras de otro mundo, se me acerca por la espalda. Estoy sentado sobre el lomo de un viejo cañón oxidado. No sé si es el hierro o la presencia del fantasma lo que me congela. Se acerca más y más arrastrando su pata herrada, ahora me hablará. Ciertamente admiro a los piratas, pero en libros. No de cuerpo entero, o de medio cuerpo, pues éste que me visita debe ser el manco, tuerto y estropeado fantasma del comandante Don Blas de Lezo, que regresa de los infiernos atormentado por algún desdichado secreto.
Antes de que me diga dónde está escondido el tesoro escapo de la fortaleza saltando escalones como un cabro, y gano la calle, donde siento latir mi corazón como un motor.
Ya fuera de peligro, al pasar bajo el arco iluminado de neón que centellea en la noche acreditando las delicias del jabón Lemaitre, me digo que nuestra época es todo lo detestable que se quiera, pero qué felicidad, qué sensación de frívola gloria estar vivo, pasar bajo los iris de luces verdes y rosas, respirando el aire del mar. Pensándolo mejor, no me quejo de mi siglo refrigerado y detergente. También tiene sus fragancias y sus consuelos, qué diablos. Y sobre todo, estoy feliz de no tener que madrugar a sacar el tesoro del viejo Don Blas, en las bóvedas de San Felipe.
En el camino al hotel tropiezo con un par de enormes zapatos viejos encaramados en un pedestal. Me pregunto si será un homenaje a Pelé. En esta ciudad de mitos, todo es posible.
![]()
Cromos N° 2.567. Bogotá, diciembre 12 de 1966, pp. 20 - 22.
Fuente:
Reportajes, Vol. 2. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, octubre de 1993, pp: 299 - 308.