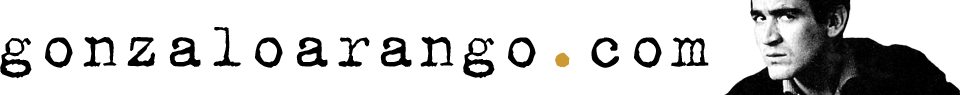Chocó en llamas
(A Benjamín Arango)
Hermano:
Hoy amanecieron los periódicos en llamas con el incendio de Quibdó. Me sentí desolado con la tragedia.
Amo esa tierra donde fui feliz, donde tengo amigos, donde vives como en tu casa. Allá tendrás un día una modesta tumba decorada con trepadoras y ángeles abejorros que chuparán las mieles de la orquídea salvaje.
Lo primero que pensé al leer el periódico fue: “Rayos, mi hermano se quedó sin casa”. Yo sabía que eso no te importaba. Por eso no te mandé un telegrama ni un cheque de cien pesos. Tú no aceptarías un privilegio mientras todos amanecieron hoy en la miseria.
Te imaginaba entre las ruinas, más pobre que todos, porque sé que sufrías por todos; porque nunca tuviste nada, salvo tu corazón.
La última vez que nos vimos sólo tenías el amor de los chocoanos, y eso te bastaba para vivir colmado, en ese cuartico que daba sobre el Atrato, donde tenías una cama, una mesa de libros, dos santos horribles de los que venden en las plazas de mercado, y que alumbrabas con aceite de higuerilla.
De noche te oía rezar solo como un monje.
Perdóname si te ofendo, pero me parecía que de los tres, tú eras el santo.
Envidié tu humildad, tu ascetismo. Sólo tenías tu vida interior. Al verte tan desposeído pensé que te habías resignado a dejar pasar la vida, a oscurecerte poco a poco. Confieso que me equivoqué. Sólo habías desertado de la mundanidad para ser tú mismo, sin amargura, sin desgarramientos. Era el triunfo de la más pura sabiduría, a la que se llega por el misticismo y la senda estrecha del Cristo.
A tu lado me sentí inferior, sucio, lleno de conflictos, atormentado, aplacando mis furias con alcohol, aullando para sofocar en mí un silencio de muerte.
En esas noches de negras tormentas, acostado en mi colchón, oyendo bajar el río bajo mi cuerpo, te oía rezar a dioses oscuros, y envidiaba eso, tener fe en algo, en algún dios imposible, en la bondad del aguacero, en el jazz del viento que crujía en la selva... La naturaleza me tentaba con sus dioses, despertaba extraños apetitos místicos en mi carne, me sublevaba contra la razón.
Súbitamente me poseía el deseo de renunciar a todo, dejarlo todo: el arte, la lucha, la rebelión, mis amores de ciudad, el agua tibia, los cacharros de la civilización... Y apaciguar mis cóleras en ese retiro manso y paradisiaco.
Rimbaud ya lo hizo en su exilio de Abisinia, en el África tórrida. Pero él era un genio iluminado, yo aún no estaba preparado para la perfección.
Yo sabía que era imposible, que estaba en guerra conmigo mismo, dividido en trincheras, entre mis dudas y mis ideas. Si me quedaba en el Chocó no era por aceptar mi destino, sino por eludirlo; no sería la liberación que buscaba sino una deserción, el consentimiento de la derrota. No podía traicionarme, refugiarme en el aturdimiento y la negación de mí mismo.
En suma, me faltaba ese don de beatitud que tú habías conquistado naturalmente.
Bueno, afortunadamente no me quedé, pues hoy no tendría dónde dormir, como tú.
El cuartico sobre el Atrato ya no existe, ni tus códigos, ni tu par de santones. Y estoy desolado de pensar que sólo tienes dos brazos para remover escombros, los tuyos y los de tu pueblo, que ya es tuyo por el dolor, por el recuerdo, ahora que no existe. Sólo queda el río, testigo infiel de los hombres, en su belleza cambiante y eterna; presente y sin memoria.
Sus aguas se llevaron aquellas noches, los silencios, nuestros diálogos en el balcón. Esa noche, para celebrar el encuentro, te emborrachaste en honor mío. Tú me mirabas tan raro, al verme tan admirado por tus amigos, como pensando: “Este carajo ¿de dónde saldría?”. Yo también me sentía turbado, como acomplejado de mi importancia ante ti, a quien admiraba como a un padre. Caray, si me sentía incómodo con los elogios, yo quería desaparecer de la escena, pedirte perdón por existir, decirle a la gente que el doctor de la casa eras tú, y yo el loquito.
Recuerdo con afecto que me aislaste del grupo media hora antes de dictar mi conferencia. Me dijiste:
—Oye, bandido, cómo es la cosa en el Chocó, para que te luzcas: primero tienes que hablar bonito del Atrato... de la selva..., de los negros... Diles que son muy inteligentes, qué diablos, eso no te cuesta nada... Luego, le echas un elogio al difunto Diego Luis, que es el ídolo de la negramenta liberal... Ellos le sacaron el corazón antes de enterrarlo y lo metieron en un frasco, o sea, en una urna de cristal... No olvides eso y verás cómo te aplauden... Y para terminar, dedícale una florecita al doctor Mosquera Garcés, para que los godos no se enojen y no digan mañana que eres un ateo y un comunista... Después de los elogios sí puedes decir todas esas carajadas nadaístas que nadie entiende. Pero eso sí, bandido, nada de blasfemar contra Nuestro Señor y los sacerdotes..., ¿me oyes?
Claro que te oí... Todo eso era tan tierno, tan candoroso, que ni siquiera me enojé. Eras mi hermano, pero el Atrato nos separaba... Tal vez el océano. Lo que tú no entendías era esto: que uno no puede ser nadaísta y al mismo tiempo echarle “florecitas” al doctor Mosquera Garcés. Te pido perdón si no me comprendiste, si no te obedecí. Pero para exaltar las virtudes de la raza me bastó elogiar la inteligencia fulminante de Cassius Clay, ese héroe de la negritud en cuya “belleza” todos nos pusimos de acuerdo.
Te cuento: hoy estaba pensando organizar un recital nadaísta en la Casa de la Cultura para recoger unos pesos y enviárselos al gobernador. Pero desistí.
También pensé enviarte cien pesos de mi bolsillo para que te compraras una estera y un santo de almanaque Brístol mientras se normaliza la situación allá. Pero también desistí.
En vez de eso preferí escribirte esta carta con algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo.
Tú me preguntarás: —¿Por qué has desistido de un acto tan noble..., tan caritativo?
Te diré por qué:
Porque pensándolo mejor, hermano, la caridad no resuelve nada. Ni la nobleza tampoco. La caridad es una virtud pordiosera que niega la justicia.
Claro, estoy emocionado con la nobleza y la solidaridad del pueblo colombiano. Admiro su generosidad sin límites, su sentido del sacrificio. Todos sabemos lo que significa para un pobre trabajador ofrecer un día de su salario para hacer menos negra la miseria de sus compañeros en desgracia. Ese regalo adquiere dimensiones de un heroísmo épico para nuestra sufrida clase media y obrera que, por lo mismo, es la más solidaria con el dolor ajeno.
Aprecio en su valor esos sentimientos que son elocuentes de la fraternidad nacional con el Chocó, la única que en este momento puede salvarlos de la desesperación. Nadie, con un poco de corazón, puede ser insensible al espectáculo atroz de un pueblo hambriento, sin techo, sin trabajo, sin esperanza.
Pero es raro que nuestro pueblo sólo es solidario en el momento mismo de las catástrofes, en presencia de esas fuerzas “sobrenaturales” que desatan el caos, la desolación, la muerte.
Como sabes, Quibdó siempre existió ahí, y soy testigo de su miseria aterradora, en los límites de la pesadilla. Alguna vez, en mis crónicas de viaje, denuncié la desesperanza de un pueblo que se sobrevive en condiciones infrahumanas, degradantes para una sociedad civilizadora que ostenta títulos democráticos y cristianos.
Pero nadie, ni el pueblo, ni el estado, ni los políticos reaccionaron ante esos testimonios. No era más que literatura inofensiva, aventuras de la imaginación, Gonzalo que es loco...
Lo que pasa es que somos insensibles a la justicia y a la dignidad. Carecemos de conciencia social.
Nos hemos oxidado por la indiferencia, el egoísmo y el desprecio. Nuestros sentimientos sólo despiertan de su letargo culpable cuando son sacudidos por el terror..., por el terremoto.
Yo sé que cuando Quibdó desaparezca de las primeras páginas de los periódicos, de la pantalla de televisión, y la desgracia no sea más una noticia para la avidez y el sentimentalismo del público, entonces el Chocó volverá a desaparecer del mapa, cercenado, condenado a su negritud sin porvenir. Un manto de indiferencia y olvido caerá inexorable, con sus lluvias eternas, sobre la desolación de ese territorio.
Nadie volverá a pensar en Quibdó, en su pobreza, en su desamparo. Y esa indiferencia futura —y no sus escombros— es lo que constituye para mí el drama de su situación actual; que el Chocó es un drama eterno. El de antes del incendio, el de después, el de siempre. Y ese drama, hermano no se resolverá con una estera de caridad, ni con un tarrito de leche Klim, ni con un recital nadaísta.
Porque después de la estera y del tarrito de leche, ¿qué? Ese es el problema: lo que vendrá. O sea, la impunidad del hambre, la desesperación, la negra nada.
Estoy seguro que cuando leas esta carta, el Chocó habrá regresado “a la normalidad”, es decir, a su miseria ancestral, a la injusticia. Y la injusticia, todos sabemos, no es noticia de primera página. Ella es nuestro “modus vivendi”, la apatía, el conformismo, el sálvese quien pueda del cataclismo capitalista.
Para entonces, nadie se conmoverá, nadie dará sus pantalones viejos. Fue necesario un hecho sobrenatural, “inhumano”, para convocarnos a todos en torno a la desdicha. Eso indica que somos sordos al clamor de la justicia, y que, en vez de desearla y luchar por ella, preferimos una situación de emergencia para exhibir en público nuestros buenos sentimientos y nuestra compasión.
¿Por qué será que somos tan piadosos ante la tragedia “sobrenatural” y tan despiadados ante la tragedia cotidiana?
Yo no puedo imaginar que sea más terrible un incendio que la desgracia de no tener el pan de cada día, ni la posibilidad de un trabajo para ganarlo. Y eso es lo “normal” en el Chocó, desde que el Chocó existe.
Aunque suene cruel, Quibdó no es hoy más miserable que ayer por culpa del incendio. Simplemente, la miseria se ha borrado, ha perdido su rostro a causa de un siniestro. Se ha convertido en un escándalo nacional, dejó de ser anónima. Eso es todo.
La miseria ya no se consuela en la miseria, pues ha perdido hasta su techo. Ahora es una miseria negra, desnuda, brutal, al aire libre, que no tiene dónde refugiarse, que nos deprime y escandaliza. Sin pasado, sin porvenir, sin redención.
La caridad que hoy se moviliza ante la desesperación chocoana tiene un límite, después del cual la miseria vieja estrenará un rostro nuevo, sin dejar de ser la miseria de siempre, el destino eterno del Chocó.
Pues la caridad no crea nada, cubre apariencias. No resuelve nada, hace eterno el conflicto, lo idealiza al negarle una solución real. La caridad es una virtud lisonjera, una farsa de la justicia.
Al final de esta farsa piadosa, el Chocó volverá al desamparo; la miseria antigua volverá a florecer del fondo de las ruinas humeantes, y los tentáculos de la esclavitud se anudarán una vez más para oprimir esta raza que aún vive en la edad media de la justicia, y en la prehistoria de la libertad.
Por eso me arrepentí de hacer el recital: porque la opresión y la injusticia en que está fundada nuestra sociedad no se resuelve con poesía ni con metáforas indignadas. Y si esa fuera la solución, no dudes que los poetas haríamos de cada verso una revolución.
De todos modos, dime si necesitas la estera, pues justamente acabo de ganar para que compres dos: una para ti, y otra para el que más la necesite, quizás el poeta Blas María, ese noble juglar negro que no sabe leer ni escribir, pero que una vez fue a tu juzgado a que le sacaras en máquina unas coplas en mi honor.
Perdóname si no puedo hacer más por ti, por ustedes. Yo no soy presidente, ni senador, ni emperador de Roma.
Y si quieres que te diga por qué no le eché “la florecita” a tu amigo el doctor Mosquera Garcés, fue por esto: porque los políticos de este país son más funestos que las llamas que consumieron a Sodoma.
En fin, recibe un abrazo y una estera de tu hermano:
![]()
Cromos n° 2.565. Bogotá, noviembre 28 de 1966, p.p.: 10 - 12.
Fuente:
Reportajes, Vol. 1. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, octubre de 1993, pp: 284 - 291.