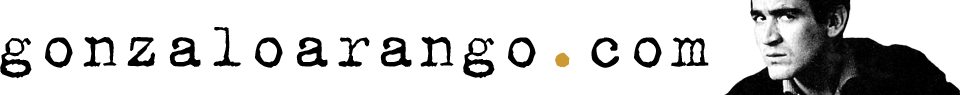El Gigoló de los dioses
Un día de 1958 nació Luis Ernesto Valencia, y una noche de 1968 lo mató un carro en la avenida Colombia de Cali.
Había vivido diez años, muy poco tiempo para hacer de él una biografía. Ni siquiera tuvo tiempo de escribir sus «memorias». Con la primera página se abre y se cierra su pequeña, su maravillosa historia.
Tenía porvenir, tenía todo por hacer, tenía un alma que no cabía en su cuerpo, ni en el mundo. Por eso se hizo poeta: para crear nuevos mundos y poblarlos de sueños. Su vida fue también un sueño que la muerte despertó a la traición.
Ya no existe el «Gigoló de los dioses». Pero en otra parte será un dios, si los dioses existen y si hay otra parte. A él le gustaba decirnos para celebrar sus cosas: «Muchachos, los voy a dejar azules». Era sorprendente. Y su muerte nos dejó tan azules, tan azules…, tan increíblemente azules, que todavía no lo podemos creer. Pero ahí estaba el mensaje de Elmo, innegable como el dolor:
Gonzalo: el niño se fue. Venía con la carta tuya en la mano cuando un bólido lo atropelló arrastrándolo 200 metros, y ¡bum! murió en el acto. A esta hora debe estar jugando cometas con el diablo porque definitivamente Dios no existe. ¡Abajo la muerte, vivan los gusanos!, que ya comenzaron a comérselo, aunque no creo: ese Gigoló es tan genial que él es el que se está comiendo a los gusanos. Cuando reconocí su cuerpo en el anfiteatro, 26 horas después del accidente, en medio del dolor profundo que brotaba en lágrima, me parecía oírlo decir su palabra favorita: «Olvídate».
Luis Ernesto era hijo de Elmo Valencia y del azar. Sobre este azar, el Monje fundó su razón de vivir, su paraíso de las mil maravillas, su poético reino de Islanada.
Ya no existe Islanada: se la tragó el mar de la muerte…
¿Que por qué le decíamos el «Gigoló de los dioses»? Muy sencillo: porque vivía de nuestro amor, y de nuestra gloria. Pero no se resignaba a vivir de nosotros, ni a crecer a nuestra sombra. Ya empezaba a ganar su fama con sus propios méritos. Actuó a nuestro lado durante tres festivales de vanguardia, recitando sus poemas, cantando las baladas que Elmo componía para él, o improvisando cosas desde un escenario ante un público que lo escuchaba fascinado, «azul» de admiración.
Digo que ya no se contentaba con las migajas sobrantes de los espectáculos nadaístas. En el último Festival de Arte dictó una conferencia sobre la novela José Trigo, con textos que aprendió de memoria durante dos meses. Fue aclamado como algo sensacional. Esa noche barrió con los antiguos «dioses», se independizó. Era ya un astro, irradiaba luz propia. Un día asombraría al mundo con sus sueños, o con sus crímenes; con su arte o su santidad. Todo en él emanaba un hálito misterioso, una fuerza sobrenatural, el signo aterrador de los elegidos. Al fondo de sus ojos tiernos y tristísimos se podía adivinar un gran destino, un destino trágico y glorioso. La fatalidad decidió que fuera sólo trágico.
Elmo era su padre, pero Luis Ernesto era nuestro hijo, el hijo adoptivo del nadaísmo. A su lado nunca me sentí como un niño, sino como un poeta. Poseía una imaginación loca; deslumbrante. Su lenguaje inventaba el mundo. Sin bases para expresarse por medio de razonamientos lógicos, hizo de la fantasía su sistema de pensamiento. Sus verdades no nacían de la razón sino del choque de su sensibilidad con realidades incomprensibles. El desierto de la razón era poblado de sueños, fantasías poéticas, imágenes mágicas.
Su universo era desorbitado y espléndido: había perdido la razón antes de tenerla. La luz de una conciencia prematura lo había fulminado.
Imitó nuestro desorden, se contagió de nuestra angustia, probó de todos los frutos prohibidos, se asomaba sin miedo a nuestros abismos, respiraba la libertad como un aire de perdición. En suma, se apasionó por la causa del nadaísmo como si se tratara de un juego peligroso, pero excitante. Claro que no entendía de eso intelectualmente, pero hizo del nadaísmo una cometa que incendiaba el cielo de colores, de explosivos y magnéticos arco iris.
No fue fácil ni alegre la infancia del Gigoló: creció entre sombras viriles, nubes de humo bajo un cielo de telarañas, pesadillas de jazz, el tecleo nocturno y atormentado de una máquina de escribir, tufo de aguardiente, el silencio y la soledad del padre escritor.
Sin un perfume de mujer, sin una caricia, sin una flor, sin la dulzura irremplazable de una mirada femenina, sin su ternura que ilumina el mundo, sin un beso… Esa ausencia era más árida y más inmensa que el Sahara.
Un día J. Mario le dijo a Elmo: «Monje, voy a enseñarle al niño a leer y escribir».
El monje protestó bajo las cobijas: «No fregués, Jota, mejor enséñale filosofía».
Fue así como el Gigoló conoció primero a Sócrates que a Tarzán y los sueños del superhombre que las aventuras de Supermán. En vez de leche mamó en el seno de la horrible sabiduría, con sabor a cicuta.
Cuando Elmo quiso meterlo a la escuela pública, se rebeló: «No quiero ir a la escuela, quiero ser poeta como Jotamario». No hubo poder humano ni socrático que lo convenciera de que para ser escritor tenía primero que aprender a escribir. Al fin decidieron que Jota le enseñara a leer en la lengua de Cervantes, no en las páginas inmortales del Quijote, sino en las tiras cómicas de los periódicos. Por su parte, el Monje Loco abrió una tragedia de Shakespeare y le explicó que ser, en inglés, se dice to be, que vida se dice life, y que Dios se dice God, aunque no exista («Ya hablaremos de eso en filosofía»).
Elmo se asustaba de los progresos del niño, como si estuviera fabricando una bomba de tiempo.
Cuando le explicó la ley de la gravedad en relación con la masa, él contestó: «Cómo será entonces de grave la gravedad en Plutón, que si uno se resbala, se mata dos veces».
Luis Ernesto aprendió a escribir sobre las paredes del pequeño cuarto donde vivía con Elmo. Nunca escribió como todos los niños «yo amo a mi mamá», o «mi mamá me ama». Hasta en eso era un niño raro, diferente.
Todo lo que escribía eran pequeños poemas, relámpagos fugaces y precursores del genio. En uno de ellos, el más bello, habló de su muerte con una candorosa, desgarradora lucidez:
Cuando yo muera, no me compren ataúd;
búsquenme, pero volando,
una cajita vacía de cartón
y guarden allí mis huesos
hasta que resucite.
Si un ángel se encontrara con Luis Ernesto en el otro mundo y le preguntara: «¿Te sientes bien, niñito?», él contestaría furioso: «Qué va, mi cuerpo me está haciendo mucha falta. Y oiga, no me diga niñito; si quiere saber, yo soy el Gigoló de los dioses, el poeta más joven del mundo».
Bueno, eso era verdad, aquí. Pero sus obras completas se quedaron incompletas. Para que además de la muerte no lo borre el olvido, recojo sus poemas e inscribo el nombre de mi pequeño amigo en la historia universal del milagro. Y diré de él:
Vivió al revés de todos los mortales:
de la razón a la inocencia,
de la madurez a la infancia;
así que al morir, había recién nacido.

Cromos, n.° 2.670. Bogotá, 3 de febrero de 1969, pp. 21-23.
Fuente:
Arango, Gonzalo. «El Gigoló de los dioses». En: Reportajes. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, febrero de 2003, pp. 604-608.