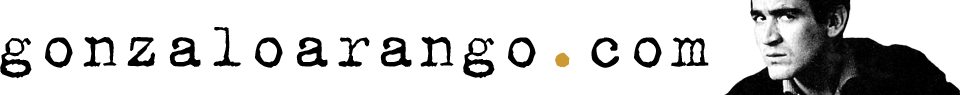La cita con el silencio
De Hernando Téllez me sentía distante porque él era muy lejano. Al menos, eso me parecía antes de conocerlo. Desde aquella tarde en que los dos comprábamos libros en la misma librería, prometí hacerlo más mi amigo. Nunca sospeché que era tarde. Desgraciadamente, su oficio lo hacía casi inaccesible. Por lo demás, me dio la impresión de que profesaba un culto religioso a la soledad, y que tanto en su prosa como en su vida se aislaba en una intimidad invulnerable. Me parece que compartía con la misma pasión el afecto familiar que la especulación pura.
Era de esos intelectuales que no pierden tiempo en el bar, ni en la frivolidad cotidiana. Su único descanso parecía ser meterse horas enteras en una librería a desenterrar libros para su trabajo. No era mundano ni callejero. Era un oficiante de la literatura, un sacerdote por lo que su profesión tenía para él de rito. Yo, en cambio, cuando no estoy en mis asuntos, me sumerjo en la contingencia y en la frivolidad de los bares ruidosos. Allí me abandono y pierdo el tiempo con alegría. En mis cálidos y pestilentes refugios nunca habría podido encontrar a Hernando Téllez.
No voy a presumir contra la verdad, ahora que se ha ido de la ciudad, afirmando que éramos inseparables amigos. La vida sólo nos deparó una ocasión para eso. Lo encontré con José Pubén, el poeta, que lo informaba de las últimas novedades francesas. Al llegar, hice un saludo para los dos. Ignoraba quién era ese señor pequeño, casi calvo, gordito, que hablaba de todo con una sabiduría china, sin ostentación, sin petulancia libresca, con notable sobriedad y profundidad. Incluso con modestia. Me impresionó su cultura, su torrentoso caudal de ideas, su lucidez. Ni por un minuto pensé que se trataba de un académico, aunque lo parecía físicamente. Tenía ese aire cansado que dan la meditación y el escepticismo, pero su conversación era cálida, vivaz. Todo lo que en él testimoniaba su espíritu desmentía la decadencia. Era el resumen viviente de la actualidad artística y cultural del mundo.
Confieso que me sentí cohibido por su deferencia, pues me decía «Gonzalo» con un tono de vieja amistad. Yo estrujaba mi memoria para que me trajera la imagen de ese hombre, algún recuerdo, su fotografía vinculada a una página literaria. Fue inútil. Para evitar un trato impersonal aproveché una pausa para salir de dudas y le pregunté al poeta Pubén: «Oye, ¿quién es este viejito?». «Pues caramba —dijo Pubén—, Hernando Téllez».
Perfecto. Hacía diez años lo leía. Esta identificación humanizó nuestra charla cuando nos quedamos solos, pues nos dio margen para la intimidad y los recuerdos. Le confesé mi constancia por la lectura de sus breves ensayos literarios. El suyo no era ciertamente mi estilo ni el de mi generación, pero había en él una innegable dignidad estética, y una preocupación constante por los problemas intelectuales de nuestro tiempo. Me bastaba saber, para respetarlo, que el suyo era un estilo transido de un culto fanático y fervoroso por la belleza. Su pureza formal era en él una finalidad de artista. Al margen de su esteticismo, sus contenidos ideológicos eran discutibles, ambiguos, fundados sobre una subjetividad que daba del mundo una visión pesimista, que exaltaba un culto egolátrico por la individualidad. Un aristócrata, en síntesis, en su aprecio por el espíritu y los valores de la burguesía.
Pero no era la ocasión para embarcamos en discusiones objetivas. El hombre y su presencia lo llenaban todo. Sólo había espacio para la amistad. Leyéndolo, me había hecho de Téllez una imagen soberbia, insobornable a la intimidad. Me equivoqué. Era un hombre afectuoso, sin petulancia, sin aires de superioridad. Sencillo, en suma. Una cosa me sorprendió: su generosidad intelectual. Su rigor como crítico le había dado fama de intransigente. Pero en él esta intransigencia no era avaricia, sino un respeto profundo por los asuntos del espíritu. Lo cierto es que no era complaciente ni cómplice al estilo de las proxenetas. Lo exigía todo a cambio de darlo todo: la verdad por la verdad. Su aureola de crítico resplandecía un poco a la manera del rayo que alumbra a la vez que fulmina. No era, como catador de la belleza, ni complaciente ni tibio. Nunca imaginé que este intelectual tan olímpico pudiera admirar las cosas de nuestra generación. Contra mis previsiones, la actitud del nadaísmo lo había inquietado. Estaba a la expectativa de nuestra evolución.
Se había emocionado enormemente con una serie de crónicas noveladas que publiqué el año pasado en el semanario Contrapunto con el título de «Memorias de un presidiario nadaísta». Él creyó que se trataba de un libro ya escrito en su totalidad y que iba apareciendo por entregas. Cuando le dije que eran escritas cada semana, lamentó que al liquidarse el semanario las crónicas se quedaran en el aire, y me instó a que las terminara y les diera la estructura de un libro. Como eso coincidía con mi deseo, se lo prometí. Por una pereza invencible de ordenar mis papeles y mi memoria, el libro se quedó en el aire…
Cuando salimos de la librería en ese crepúsculo lluvioso, iba cargado de libros franceses de la última oleada literaria. Entonces supe que su espíritu vivía al día, que se renovaba perpetuamente, que estaba tenso y abierto a todas las influencias de la cultura. En la avenida vaciló un instante, y aunque su mujer lo esperaba en alguna parte, decidimos tomar un café. No había por allí nada decente como para entrar con Hernando Téllez. Dejé a su elección que buscara algo de su estilo, de su gusto. Para mi sorpresa se entró a una tabernita sombría de esas en que se citan de noche los atracadores para repartirse la rapiña del día. Aquella oscuridad olía a crimen.
Me divertía comparar su importancia de hombre de letras con aquella sordidez. Lo vigilaba. No parecía incómodo con la lobreguez del lugar, ni con los «apaches» que bebían cerveza, ni con la copera que nos dijo «papitos, ¿qué van a tomar?». Como no vendían café a esa hora nos transamos por cocacola. Hablamos de muchas cosas que olvidé. Pero sentí que esa tarde, que anochecía inexorablemente bajo la lluvia, era el comienzo de una relación perdurable. La humanidad de Téllez, más que su literatura, me había fascinado. Sin ningún compromiso, libremente, me sentí afiliado al espíritu y a la experiencia de este hombre en el que resplandecía su nobleza como uno de los valores cumbres de su personalidad.
Sereno hasta el fin, inteligente como un libro, pero inquieto por la espera de su mujer, nos despedimos. Quedamos de reanudar el diálogo próximamente. Lo acompañé al garaje y nos dijimos hasta pronto. Para verlo, bastaba ir a buscarlo a su oficina de Bavaria, pero nunca fui por temor de interrumpirlo. Creo que esperaba terminar mis «Memorias» para regalarle un ejemplar. Por su parte, quería ofrecerme uno de sus libros que no conocía.
Vivimos como si la muerte no existiera. Pero existe, aunque los hombres hagamos trampa por olvidarla. Hoy sé, con cierta amargura, que es malo aplazar las citas con los amigos.
La mañana de un domingo cualquiera bajé a la tienda por el periódico. Me perturbó ver su foto en la primera página. Un presentimiento me estrujó el corazón dolorosamente, pues yo sabía que estos honores del primer plano no se rinden a los vivos. Esa foto no era la del Hernando Téllez que conocí hace tres meses. Allí lucía la edad de la vida, la que habría deseado para una larga amistad y un largo diálogo sin precipitud entre su generación y la nuestra. Su foto me indicó que había llegado tarde para recuperar el tiempo perdido.
Como mi amigo el tendero sospechaba algo de mi vida secreta, me dijo con un aire de complicidad: «Se murió un escritor». Yo le dije sí, con un irrevocable pesar, y el cielo, en la calle, me aplastó con su indiferencia.
«Ahora todo lo domina de nuevo la amplia voz del silencio», recordé.

Fuente:
Revista Cromos, columna «Última página», 13 de junio de 1966.