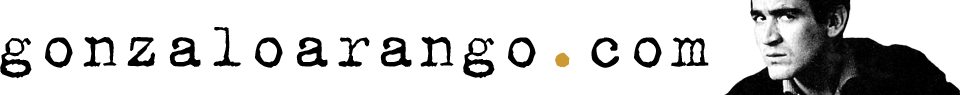La tumba de
Lucero Rojas
En la casa de empeño
—Tengo el derecho a vender lo mío. Ayer sacamos los restos de mi madre y de nada sirve.
—Está bien. En este negocio renunciamos a la ética y a las consideraciones humanas. 15 pesos si tengo el consentimiento del patrón.
—Pero si tiene un baño de oro. Mire qué decorado.
—Sí, pero no luce sino en su lugar. ¿De qué sirve un ataúd en una prendería? Aquí sólo estimamos el precio real. El sentimiento no nos importa.
—Bueno, lo que quieran. Al fin soy el que necesito.
Yo había escuchado desde el fondo de la prendería este diálogo entre mi ayudante y un cliente, pero no sabía de qué se trataba. Me pareció extraño, pues semejantes palabras sonaban nuevas en la naturaleza del negocio. Llamé a mi empleado y explicó: un cliente venía a empeñar un ataúd pequeño, con un baño de oro, donde reposaban los restos de su madre.
Insinuó que objeto tan macabro podía traer la maldición del negocio. Yo dije simplemente:
—Examine el baño de oro.
Aplicó obediente los ácidos y le vi frotar con un terciopelo los relieves amarillos. El cliente lo miraba y dijo, acreditando la calidad de la prenda:
—Es de oro.
—Está bien —gritó el empleado—, se pueden dar quince.
—Cierre el negocio — repuse.
Escuché desde el fondo un tono doloroso:
—Ustedes no saben lo que es haber tenido allí a un ser querido, a un ser amado.
Pensé en Lucero Rojas, pero no me conmoví. Dije: “Es distinto”, y mi mirada fue despiadada.
Inmediatamente volví a los libros y olvidé el incidente. Los negocios de la casa de empeño, mejoraban.
Los días pasaron
Como un eco que venía desde el pasado, aquel día de mayo suscitaba en mí un recuerdo cuya significación había olvidado.
No me fue difícil recordar que se trataba del aniversario de Lucero Rojas, la novia inmaculada muerta hacía siete años. Por entonces, me había puesto yo en camino de cumplir una carrera de escritor, y mi nombre se destacaba con algún brillo en las páginas literarias. En el amor de Lucero Rojas había puesto las ilusiones de mi vida, la poesía de un tierno corazón. Ella era a la vez la belleza y la alegría, la meta más elevada de mis aspiraciones artísticas. Este amor era como un lago en donde confluían las aguas mansas de mi mundo inmediato, que era un mundo feliz, y aquel del arte que me servía para encontrar las consecuencias finales de la existencia. Amaba y era amado. Tenía sentido vivir.
Pero un día lluvioso de mayo se fue repentinamente, contra su voluntad y contra la mía, dejando en mi corazón una cruel agonía que no pude superar sino mediante un olvido sistemático de mí mismo. Hice que los sueños de gloria y aquellos dulces sentimientos en los cuales ella y yo vivíamos felices, se perdieron bajo el velo de un oficio vulgar que escogí para borrar el pasado, y donde me instalé a vivir una vida sin ambiciones y sin belleza.
Monté una prendería porque este oficio contrastaba con mi anterior manera de ver el mundo y los hombres. Mi proyecto era negarme a mí mismo mediante una deshumanización radical y antiestética.
La devoción
Mis visitas y mis flores nunca faltaron en su tumba, conservando fresca su memoria, perpetuando su disolución en algo tan humano como las flores llenas de cariño.
En cada aniversario iba al cementerio a pagar la bóveda que me alquilaba la administración para conservar en urna de cristal los restos de mi amor, yacentes en un pequeño catafalco.
Aquel día de mayo hice arreglar un ramo de vistosas orquídeas y llegué al cementerio. Descansaba en su calma habitual. Me dirigí hacia aquel lugar que sabía de memoria, pero Lucero Rojas con sus restos, había desaparecido.
Busqué a todo lo ancho del cementerio, repasando infinitamente los lugares, pero nada. Noté que la morada de los muertos había cambiado y que era distinta de los otros años. Nuevos monumentos y blancos ángeles se erguían sobre esta paz imperturbable. “La Avenida de las Magnolias entre los pinos once y doce” seguía igual, pero la tumba de Lucero Rojas que estaba en esta dirección, había desaparecido. Para mí era como si hubiera muerto de nuevo.
Me dirigí indignado a las oficinas de la administración a pedir la explicación del caso. Me contuve para evitar impulsos exagerados. El administrador no me hizo ninguna pregunta y me condujo a un sótano oscuro. Encendió unas lámparas. Dijo secamente:
—Busque.
Caminé por galerías llenas de cadáveres disecados, pequeñas urnas, lápidas, sudarios... Revisé ayudado por una lámpara de aceite, pero no hallé nada que se pareciera a lo que buscaba. Dije a mi acompañante:
—No está. Y ocultaba que se me desprendía el alma.
—La administración no se hace responsable de los muertos. Otros habrán venido a buscar los restos del difunto.
—No es posible —dije—, sólo me tenía a mí en el mundo.
—Entonces algo extraño pasó...
—¿Por ejemplo?
—No sé, tenemos millares de muertos, hacemos y deshacemos lo que nos ordenan los deudos. Al fin, son ellos los que pagan. Es un negocio, y el resto no nos importa.
—Les debiera importar, yo he pagado. Que hayan desaparecido los restos significa una irresponsabilidad culpable.
Dije con dureza estas palabras. Él comprendió que se trataba de una amenaza. Dijo:
—Podrá serlo, pero un muerto no significa nada para nosotros. Estamos hastiados de ellos. Los vemos en la sopa, en la cerveza, en el sueño, en la carne de nuestras mujeres. ¿Podrá importarnos que un viento se robe unas cenizas?
—Para ustedes que explotan el sentimiento humano carecen de importancia, pero nosotros que vivimos de sus recuerdos y que estamos unidos a ellos aun después de la muerte, son realidades sagradas.
—Aquí no cuenta el sentimiento. Si usted quiere, este cementerio es algo así como un pensionado donde viven los muertos. Si los deudos no pagan el precio de la inocencia de los que aquí reposan, no queda más remedio que arrojarlos para dar espacio a nuevos inquilinos. ¿Usted ha pagado el espacio que ocupaba su muerto?
Dejé sin contestar esta pregunta. Me ofendía su falta de humanidad. El hecho de que ella hubiera desaparecido se me antojaba criminal. Sentí que mi vida se derrumbaba en el vacío.
La denuncia ante los tribunales
Salí del cementerio y me dirigí a la prendería. Redacté inmediatamente una denuncia contra la administración del cementerio. Explicaba que la pérdida del ser amado significaba no sólo una pérdida material, sino el tesoro de una existencia humana que, sin ningún porvenir, buscaba en ese recuerdo la razón de vivir, la presencia de un pasado feliz que hizo grande la aventura de haberse asomado alguna vez a la ventana del tiempo. Con otras frases sentimentales y con el derecho íntimo que me acompañaba, ordené una investigación rigurosa sobre el asunto.
Al cerrar la denuncia para remitirla a los tribunales, noté que sacaban la lacra de un pequeño ataúd dorado. Tuve una sensación de horror.
—¿Será posible?
Pero no quise dar importancia a mis sospechas. Quería conocer el curso de la investigación y no denuncié el detalle, que por su extraño parecido podía traer luces en el asunto. Pensé que además revelaría la inmoralidad de mi negocio. Envié la denuncia.
Esperé ansiosamente dos semanas, al fin de las cuales se me notificó una cita en el propio cementerio. Tuve fe en que de las propias manos de la ley recibiera los restos amados. La cita era a las cinco. Esperé todo el día con el corazón oprimido, pero mi alma estaba colmada de dulces certidumbres.
Por la tarde me puse un traje negro austero y compré las flores selectas. Para no esperar a los de la ley con ese traje grave y esas flores perfumadas, retardé la cita quince minutos.
Me esperaban. Estaban solemnemente acomodados en las oficinas de la administración, y hablaban sobre expedientes. Sentí una mirada fría que me atravesó el corazón.
—Lo esperábamos. ¿Es usted el de la denuncia?
—En efecto.
—Vamos.
Los seguí en silencio. Ellos hablaban sobre las extrañas cosas de la justicia. Sentí un peso que aplastaba mis presentimientos. El administrador marchaba adelante, en dirección determinada. Subimos unas escaleras, desembocamos a una terraza más allá de la cual se abría una profunda cavidad de cemento. Mi mirada no resistió la impresión siniestra de la “fosa común”.
Por unas escaleritas descendió el administrador, guardando una compostura grave, como correspondía al acto. En la mano portaba una caja de cartón.
Eligió de entre la confusa multitud de huesos, algo que correspondía a los restos de un ser humano. Los introdujo en la caja y volvió a subir. Yo miraba sin comprender. Se dirigió a mí.
—Aquí tiene.
Me sentí desvanecer. Miré a los representantes de la ley en busca de ayuda, pero desviaron la mirada. Uno de ellos se fijó en mí con ojos despiadados, de funcionario público. Me entregó un papel, el fallo del tribunal.
Como resultado de la investigación y ceñidos a la justicia, resolvían: Primero. Que por no pagar el arrendamiento de los dos últimos años, el muerto perdía su derecho a la tumba. Y sus restos, si no eran reclamados, perdían el riesgo de perderse en “la comunidad de los restos mortales del osario común”. Segundo. Que por tanto, en nombre de la justicia no había derecho a ningún reclamo. Y Tercero, en caso de insistencia se podían entregar los restos que correspondieran a los de un ser humano, extraídos de la fosa común...
Miré el osario con el corazón desgarrado. Arrojé en él las flores y salí. Percibí la risa del administrador y el golpe seco de la caja de cartón que cayó de nuevo al osario.
Cuando pasaba bajo las sombras de los arcos de pino, se me vinieron a la memoria las mujeres que había poseído. Las campanas del cementerio tocaban a difuntos. Yo era un hombre. Contra mi voluntad de vivir, la había olvidado.
![]()
Fuente:
Cuento de Gonzalo Arango para El Colombiano, Medellín, 1954. Contribución de Juan Carlos Vélez Escobar.