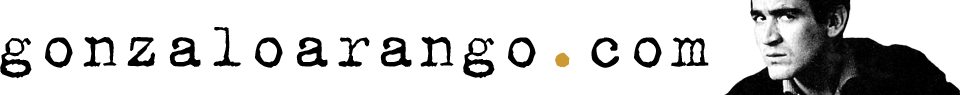Una monja
revoluciona la montaña
O el diablo no existe o yo no soy un poeta maldito. Después de una conferencia en Medellín, una monja se acercó a felicitarme. Se llama Rosaleen.
De paso, me invitó a una charla con sus discípulas de literatura inglesa, en el Mary Mount.
Nada menos en el colegio más aristocrático, era insólito. Pensé que la monjita se había equivocado de poeta. Lo más seguro es que no sabe español, pues de otra manera no me invitaría.
Pero, ¿cómo decir no a una mujer, aunque sea monja? Dije sí, con una sonrisa.
¿Andará loco el mundo o al revés? Nada de eso.
Lo que pasa es que hasta las monjas están haciendo lo imposible por desenredarlo y ponerlo a rodar sobre sus descarriados rieles.
Rosaleen encarna el renacimiento de la nueva concepción del cristianismo. Es una monja moderna a quien ya no le basta rezarle a Dios en la soledad de un altar.
A su manera, pone de moda una nueva santidad en la tierra, la santidad por el amor, la solidaridad, el sacrificio, y la auténtica beatitud. No la beatería.
Este reportaje se hizo en varias etapas durante las cuales compartimos la intimidad, la cátedra, la acción educativa en su barrio marginado, y el altar.
Para empezar, al Mary Mount no le tenía simpatía por ser un colegio exclusivo de la alta sociedad. Esa debía ser una educación ambigua para bachillerar señoritas con cartón de idiotas sofisticadas, aptas para el ocio burgués, el despilfarro, el glamour, y la infelicidad conyugal.
Tenía la impresión de que egresar del Mary Mount era equivalente a ser “un buen partido”, pertenecer al partido de los grandes privilegios aristocráticos y económicos.
¿Qué otra cosa podía esperarse de una juventud educada con el criterio de que la vida es color de rosa, un espejismo en que mira la realidad desde la fortaleza inexpugnable de seculares privilegios, como si el destino de la mujer fuera lucir como una porcelana china?
Pero una mujer no es un maniquí, ni la vida es un té canasta de caridad.
Por tanto, la cosa más idiota y más trágica que le podía pasar a una joven, era ser educada para un destino de maniquí, y no de ser humano.
Pero las cosas han cambiado, están cambiando, y admito que mi prejuicio de ayer, contradice la verdad de hoy. Rosaleen sintetiza así la misión educativa:
“Desarrollar en la mujer su dignidad de persona, su conciencia moral y social, no de sociedad”.
Un viento de modernidad ha soplado en la montaña del Mary Mount, y este espíritu reformador lo están imponiendo dos monjas de la “nueva ola”, “revolucionistas” como se autodenominan graciosamente: Sor Rosaleen, que aun viste el hábito, y Sor Gregory, que lo colgó en su ropero.
Ellas, lentamente, están liquidando los caducos sistemas educativos, las convenciones seculares de la monjería, y vinculando el aula a la vida contemporánea.
¿Por qué Rosaleen insiste en conservar el hábito?, le pregunté en la casita del Padre Gabriel en el barrio La Cima. Gabriel contestó por ella: “Porque es a la única monja que le luce”.
El día de mi charla con las estudiantes de literatura inglesa estaba programado para una tarde de dos a tres. Pero duró de tres a cinco. La profesora de química nos cedió su hora de probetas y se sacrificó por amor al arte, pues las jóvenes tenían mil preguntas y mil dudas que aclarar en torno a problemas de su generación. En honor a la verdad debo decir que se interesan más por el budismo de los Beatles, que por los dramas de Shakespeare.
El diálogo se pudo prolongar hasta el anochecer, pero en la poesía como en el amor es mejor no cansar, ni decirlo todo, para dejar a la imaginación un poco de suspenso.
Entonces descubrí sus horizontes, su inquietud abierta a todos los temas, su sinceridad y ausencia de prejuicios, su disponibilidad de integrarse a la sociedad actual, no como maniquíes sino como personas pensantes.
Me alegré por este despertar cuya influencia será decisiva algún día en los destinos de la sociedad y en su propio destino de mujeres.
Ese aire de renovación les ha descubierto la existencia de otros horizontes, de un mundo más real, más allá del club y la ventana de sus cuartos, esa otra cara del espejo en que ya no sueñan en el “príncipe azul” que vendrá a rescatarlas de la “prisión”. Porque también piensan en la vida, en un porvenir donde su propia felicidad es inseparable de la tragedia del mundo. Pues ya saben que existe el dolor, la injusticia, el hambre, y que es inhumano esperar una felicidad egoísta si de cada uno de nosotros depende que el mundo sea menos cruel y menos desdichado.
Después de la conferencia, la monjita me invitó a tomar un café, mejor dicho un Nescafé que ella misma preparó, y nos sentamos a una mesa a conversar uno frente al otro. Preguntó si quería un sandwich: no quería.
En realidad no conversamos de nada, hacíamos silencio, ensombrecidos por una rara turbación.
Después de todo éramos un hombre y una mujer casi desconocidos, aunque ella fuera una monja y yo un poeta.
Ella no miraba nada, sus lindos ojos caían al vacío, como perdidos en un horizonte abstracto, en el ocaso de la ciudad, allá lejos. Yo sí la miraba.
Si sólo fuera una mujer diría que era hermosa, y lo es a pesar de su hábito, pero no me voy a permitir euforias con su belleza. Sólo agregaré que esta belleza está aureolada de una profunda espiritualidad.
Sus ojos celestes, de una vivacidad radiante. Cuando habla se iluminan con un fulgor hechizante.
Aunque es más bien baja de estatura, tiene la medida de una gran presencia.
La nariz respingada. La boca hecha para todos los matices de la ternura, la bondad y la sonrisa.
Todo lo demás está oculto por el hábito. Y un Cristo pende de una cadena de plata sobre su pecho, y yo sé que ese Cristo no está muerto, que vive de las palpitaciones de ese pecho en que el cristianismo ha resucitado de los viejos símbolos caducos para iniciar una nueva era de esperanza en la tierra. Porque el Cristo de Rosaleen es un Cristo redentor.
Pero la belleza inefable de esta monja está en sus manos. Con ellas parece acariciar, recrear. Al expresarse refleja sus sentimientos, sus desesperaciones, su furor santo. Más que las palabras, son el lenguaje de su corazón y su espíritu.
Son manos que bendicen y consuelan. Manos que construyen una nueva fe en la vida y en el destino del hombre. Pero sobre todo, manos que luchan por un mundo mejor.
¡Dios mío, bendice esas manos, son limpias! Nuestro silencio era de plomo, debido en parte a que ella temía expresarse mal en español, yo en un mediocre inglés de bracero.
Además, me sonaba ridículo decirle “Madre” a esta joven mujer que tampoco podía llamar “señorita” por ser monja.
Inhibiciones de esta naturaleza hacían imposible el diálogo, pero me bastaba contemplarla, bella y ausente.
Las fotos son elocuentes de su figura y no diré más. Sólo agregaré el elogio que hizo de ella mi amigo Pablus Gallinazo una tarde al verla entrar a la clínica Soma donde nos saludamos fugazmente. Pablus dijo: “Es tan bella que provoca creer en Dios”.
(Y que conste que Gallinazo estaba más muerto que romántico, pues se había roto una pata en un accidente de motocicleta, como quien dice tenía un pie en la tierra y otro en la tumba).
Gracias a Dios al fin vino Sor Gregory y nos liberó.
Rosaleen nació en Irlanda, no sé cuándo. No me atreví a preguntarle la edad. Aparentemente revela veintidós años pues su hábito la hace lucir más joven de lo que es.
Un sábado que había regresado embarrada de sus actividades en La Cima, se cambió el hábito por una falda y un suéter. Cuando la vi vestida de “mujer”, supe que tenía más edad, tal vez veintiséis años.
Pero dejemos esta frivolidad de costurero. Rosaleen, simplemente, tiene la edad que merece: la de un feroz y fervoroso amor a la vida.
Antes de ser monja, estudió en Londres y París. “Pero en París sólo me divertí de lo lindo”, y debe ser cierto porque esta monjita tiene una alegría de vivir que no le cabe en el cuerpo.
Al final de su experiencia y su cultura “mundanas” se hizo monja en el Mary Mount de Nueva York.
En Bogotá, su primera estancia en Colombia, asistió dos años a la cárcel Modelo, que significó una experiencia desgarradora por la situación vil en que viven los reclusos.
Desde entonces vive y enseña en Medellín, donde ha realizado una tarea educativa y social que ha transformado el espíritu de la institución, en asocio de Gregory y otras monjas de su generación, que representan la vanguardia del nuevo cristianismo.
“De cada uno depende que el mundo sea menos inhumano”, dice Rosaleen.
Para que sus alumnas descubrieran con sus propios ojos ese mundo del dolor y las lágrimas vedado a su experiencia y su mirada, la monja un día se los reveló, no para que se apiadaran pasivamente de la miseria de sus semejantes sino para que en la medida de su solidaridad, trataran de remediarlo y superarlo.
Tres tardes de la semana: viernes, sábado y domingo Rosaleen y un grupo de muchachas se van a La Cima, un barrio a media hora de Medellín donde habitan pobres gentes desplazadas que han levantado en los desfiladeros de la montaña un techo exiguo, donde viven con suma pobreza, pero con esfuerzos colosales para formar una digna comunidad de desposeídos, a la que aún no han llegado los Derechos del Hombre, pero que ya tienen un hombre que se los hará valer: Gabriel Díaz, el cura.
Una tarde me invitaron a subir con ellas. Efectivamente no suben a hacer caridad, ni actividades iglesieras. Rosaleen no regala espejitos ni medallas de cobre con la imagen de Fray Escoba y la Virgen de los Milagros. Ella cree en el milagro de mejorar el mundo con el milagro de la voluntad. Cree que la vida es el milagro mismo que los hombres tienen que merecer. Cree que Dios hace lo suyo y que el hombre debe hacer su parte, es decir, colaborar con Cristo en sus ideales de amor y justicia para toda la humanidad.
Por eso, ellas no suben a consolar ni prometer milagros sino a educar a los hijos del pueblo, y ocupan todos los sitios disponibles para dictar cinco cursos de primaria que Rosaleen espera algún día serán aprobados oficialmente. Esa escuela flotante funciona en los cuartos de la Casa del Pueblo y en la iglesia de ladrillo que construyó el padre Gabriel.
Diré que era emocionante contemplar a esas jóvenes educando a los hijos de los campesinos que viven en esos desfiladeros, olvidados de la mano de Dios y del Estado. Ellas sacrifican con desinterés sus tardes de ocio para contribuir en la medida de sus posibilidades, a la dignificación de estas pobres gentes a las que la vida les ha negado toda esperanza.
Esa esperanza en la dignidad humana es la que el padre Gabriel y Rosaleen han querido restituir a la desamparada gente de La Cima.
Aquella tarde Rosaleen y yo nos sentamos en el corredor de la casita cural, que es un balcón sobre Medellín. En el patio se yerguen viriles los tallos de los girasoles, y un surtido multicolor de flores y hortalizas caseras.
Estos fueron sus pensamientos:
“Dios no puede hacerlo todo, El está muy ocupado en el cielo. Sin lucha, la vida no tendría gracia ni sentido. El hombre tiene que luchar contra el mal de la sociedad que es la miseria, y contra su propio mal, que es el miedo”.
“Hay mucha injusticia en el mundo, y eso no está bien. Hay que hacer todo lo que sea necesario para que la gente tenga una vida decente a la que todo ser humano tiene derecho”.
“Los problemas no se resuelven pensando que los que están arriba, bajen a consolar a los de abajo, sino que éstos luchen por alcanzar a los de arriba”.
“No basta soñar y esperar que las injusticias se resuelvan solas, es necesario actuar ahora mismo para que se resuelvan pronto y mejor”.
“Mi idea de la educación es que no basta instruir a los jóvenes sobre un montón de cosas, sino desarrollar su propia personalidad, despertar a su conciencia. Si no es así la función de la educación sería un fracaso”.
“La educación del pueblo es fundamental para que éste ascienda en la escala económica y cultural, esa educación es el impulso mismo de su ascenso”.
“De nada vale la fe sin esperanza, ni el amor cristiano sin actos. Estas son bases del nuevo cristianismo, que ya no es contemplativo, sino activo”.
—Gonzalo, ¿por qué no hacemos un recital de poetas nadaístas en la iglesia del Mary Mount, durante una misa?
—¿Y por qué no? ¡Me parece genial!
La noche empezó a caer sobre La Cima. Nos fuimos por una callecita polvorienta a encontrarnos con el resto de la “tripulación”. Una mujer sentada en el quicio de su casucha invitó a Rosaleen a que entrara para mostrarle algo. Entramos: era un niño muerto.
Este niño tenía florecitas en la boca, y era casi un fantasmita blanco.
Rosaleen, muy impresionada, le preguntó por qué.
La madre dijo: “Se murió de hambre, ahora que está muerto que al menos coma florecitas”.
He aquí un drama para quitarle el apetito al más valiente.
Rosaleen cerró el puño con un gesto de desesperación de rabia impotente, y dijo con voz desolada: “Esto no puede ser, esto no puede pasar...”. Pero pasa.
También yo cerré el puño, para no llorar, y súbitamente sentí que la belleza en un mundo tan cruel, era un insulto, una traición a alguien, una injusticia contra alguien, tal vez contra este niñito muerto que “comía” flores marchitas.
Entonces odié las flores y a mí mismo, porque sentí que exaltar la belleza que ellas simbolizan, era poner la poesía de parte del dolor. Dios mío, ¡qué desierto en mi alma!
Si al menos uno pudiera orar, o disparar una bala en el corazón de su siglo o del culpable, entonces yo mataría. Lo juro. Pero no, todo era inútil, todos éramos culpables: Dios en su cielo, la monja en su oración, el poeta en su poema, la fría indiferencia de los astros, la complicidad del hombre con el mal, el silencio de la naturaleza.
Con el corazón oprimido de angustia regresamos a la ciudad. Un cielo estrellado coronaba La Cima con su fulgor frío y los vientos cortantes. Esas estrellas, eran su luz eléctrica.
Las avenidas asfaltadas y luminosas de Medellín proclamaban el desequilibrio entre la amarga pobreza que quedó atrás, el barro rojo, la noche sin esperanza y este espejismo centelleante que era una risotada ante el cadáver del niñito con su cena de flores fúnebres, para quien mañana no saldría el sol en sus ojos, y que nunca sabremos qué pudo llegar a ser, si un redentor, o un asesino.
Porque antes de ser lo que debía ser, tú y yo lo matamos.
![]()
Cromos n.º 2.644. Bogotá, 15 de julio de 1968, p.p.: 16 - 19.
Fuente:
Reportajes, Vol. 2. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, octubre de 1993, p.p.: 199 - 207.