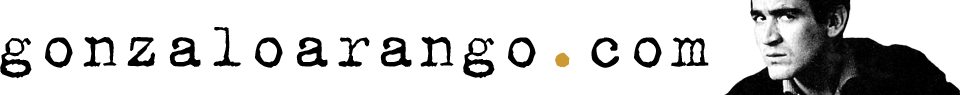Yo recojo mi cadáver
Se llamaba Gonzalo como yo. Ese tipo no meditaba en nada, simplemente estaba de pie hacía dos horas, sin esperar nada, bajo un sol quemante, lo cual no impedía que llevara encima su viejo sobretodo raído, recuerdo de su vida militar.
Los automóviles lo rozaban al pasar, pero él los miraba con un mortal desprecio. Parecía más bien que no le concernían la velocidad de los automóviles y sus peligros.
Su mirada cargada de una misteriosa fuerza de penetración parecía detenerse en algo absoluto. Las mujeres decían que era una mirada bella y desolada.
Cuando la calle quedó desierta debido a la pausa del medio día, el tipo eligió su momento de morir. Esperó con paciencia un camión que se acercaba a velocidades insólitas, y a su paso se arrojó brutalmente bajo las ruedas.
El conductor no pudo evitarlo, aunque el cuerpo quedó tendido a lo largo estropeando la vía. Los escasos transeúntes se acercaron atraídos por el freno intempestivo y el olor acre del caucho quemado. Pusieron unos ojos aterrados, pero ninguno sintió asco ni piedad: ese era un cadáver diferente.
El chofer protestaba desde su cabina alegando su inocencia y se justificaba nerviosamente ante los transeúntes, cuya solidaridad invocaba apasionadamente en su favor ante la justicia.
—Fue un suicidio—dijeron algunos testigos confirmando la inocencia del conductor—. Estamos dispuestos a declararlo ante cualquier autoridad.
—Con esa cara de loco no podía sino matarse.
Todos estaban de acuerdo en esto, inclusive el policía que en ese momento anotaba las declaraciones imparciales de los peatones a favor del conductor.
Lo injusto era ese trámite legalista entre el policía, el hipotético ajusticiado y los testigos, y el completo olvido del muerto con moscas zumbando sobre sus ojos aterradoramente abiertos, con su pobre existencia arrollada, cuya vida parecía no haber tenido más sentido a la de justificar momentáneamente la inocencia del conductor. Era ya tan evidente ante las benignas declaraciones, tan exagerada su tranquilidad, que parecía estar satisfecho de la muerte del tipo, muerte que no le interesaba en absoluto, y cuyo carácter irremediable dejaba su conciencia inmaculada de culpa. Por otra parte, no valía la pena detenerse en estas consideraciones, pues ya lo tenía bien olvidado.
El alivio del conductor fue reforzado por el dictamen del policía que revisó sus papeles encontrándolos perfectamente en orden y dentro de la ley, sin ninguna infracción anterior, lo que dejaba en claro su indiscutible pericia profesional. Por lo cual el agente se sintió en la obligación moral de presentarle efusivas y cordiales felicitaciones a nombre de la incorruptible institución transitoria que representaba, símbolo de eficiencia y seguridad para los indefensos ciudadanos que transitaban a diario las miles de calles y avenidas de la ciudad. Estas oportunas felicitaciones constituían una prueba redundante en beneficio del conductor, a la vez que un severo reproche a la acción temeraria del suicida.
2
Cuando todo parecía indicar que las causas del accidente quedaban legalmente establecidas e inmodificables, el tipo que seguía allí olvidado y aplastado bajo las ruedas del inmenso camión, empezó a levantarse del pavimento, despegando su cuerpo con dificultad, recuperando los jirones del sobretodo adheridos al suelo lleno de polvo.
Ante la dificultad que esto le causaba, pues se debatía con el peso abrumador de las llantas, el conductor tuvo que movilizarse en su ayuda para reversar el inmenso camión y dejar libre uno de los jirones apresados bajo la rueda delantera. Finalmente el tipo quedo fuera de la opresión y pudo levantarse. Los transeúntes ante el nuevo rumbo de los acontecimientos se retiraron asombrados, sin comprender si se trataba de un sueño alucinante o de un milagro. El tipo los miro como si no hubiera pasado nada, y ellos pudieron comprobar al frotarse los ojos que el cuerpo completamente triturado no dejaba ni una huella de sangre.
Su asombro aumentó cuando comprobaron que había perdido su consistencia corporal, esa forma sólida de los músculos. Sólo le quedaba una figura abstracta compuesta de líneas ideales, totalmente contraria a los volúmenes anatómicos
En presencia de algo tan conmovedor, increíble y monstruoso, los transeúntes se alejaron y se detuvieron más allá del accidente. Solamente permanecieron los tres hombres más importantes en el asunto: el policía, el conductor y el muerto. Los demás temieron las posibles recriminaciones del suicida por haber condenado su conducta ante el agente de la ley, y por defender en forma casi voluptuosa la inocencia del conductor.
El policía y el chofer se miraban sin atreverse a juzgar la actitud del suicida, y este los miraba sin reproche, confirmando en esa mirada llena de ingenua dulzura que allí no había pasado nada, que todo era casi bueno y normal en la ciudad, y que el hecho extraño pero irrefutable de que él estuviera allí de pie frente a ellos, significaba que el futuro expediente era innecesario, pues no existían elementos de juicio para entablar ningún negocio penal en contra del chofer, ni siquiera en su propia contra, y a lo sumo sólo habría que lamentar el posible ascenso o la medalla que el agente se habría ganado por sus inalienables servicios a la seguridad publica, pero eso podría esperar otra ocasión.
Ciertamente él podría defenderse, pero en vista de que la tal tragedia no daba margen para una estricta acusación en su contra, todo podía darse por terminado y considerarse un inocente malentendido sin implicaciones trágicas para nadie.
Aunque estas sensatas consideraciones no fueron expresadas, el conductor visiblemente confundido por el silencio cómplice del policía se montó nuevamente en la cabina y encendió los motores, alejándose a una velocidad supersónica todavía mayor a la de antes del accidente, desapareciendo como un rayo en las perspectivas ilimites de la ciudad.
El agente por su parte creyó que estaba ante hecho de una atroz infracción a las leyes del transito que defendía tan fervorosamente a nombre de la entidad que había jurado defender y hacer respetar, se trepo sobre la motocicleta y partió en dirección del camión, iniciándose una persecución implacable que terminaría en algún sitio lejano de la ciudad, dándole captura al conductor, reconviniéndole por el exceso de velocidad y multándole severamente con la suma de dinero que estipula la ley a este respecto.
La fuga veloz de los aparatos cubrió con nubes de polvo el sobretodo polvoriento del tipo que seguía limpiándose con pulcritud los jirones destrozados que cubrían su incorpórea figura. Cuando ya se había quitado montones de polvo, el tipo caminó en la misma dirección en que venía el camión en el momento de arrollarlo. Sus pasos lentos y difíciles eran seguidos por las miradas incrédulas de los transeúntes apostados detrás de los árboles, en los ángulos de las esquinas y tras los alféizares de las ventanas. Las mismas miradas de extrañeza ponían los nuevos transeúntes que encontraba en su camino.
Al tipo le disgustaba ser objeto de tan inmensa curiosidad, y deseaba en los mas profundo de su ser evadirse de la admiración. En ese instante de desesperación impotente, si le hubiera sido posible volar, se habría elevado por encima de los tejados y los rascacielos para desaparecer en los confines del espacio, como un ángel nervioso, y no ser objeto risible de la mortificante curiosidad humana. Pero esto era imposible debido al peso exagerado de su sobretodo que gravitaba sobre el piso, impidiendo su deseo de elevación.
Lo único que le estaba permitido era apresurar el paso para alcanzar la próxima esquina y desaparecer. Pero su inconsolable amargura radicaba en que su ineludible figura lineal seguiría llamando la atención mientras permaneciera en las calles de la ciudad.
Entonces, mirándose asediado por todas partes como un bandido, intento entrarse al oscuro Bar Bemoca en donde otras veces buscaba refugio a sus evasiones. Pero cuando pisó el umbral, la hermosa mujer llamada Leonor a quien le había dedicado secretos sueños de amor, lo miró con tal asombro como si se dispusiera a preguntarle los motivos de su extraña desfiguración.
Para evitarse estas explicaciones inexplicables prefirió seguir en medio de la colectiva admiración, rodeado de un impenetrable enigma, mientras se hundía en los extensos pliegues de su abrigo.
En este momento de angustia pensó que sólo una mujer podía salvarlo y prestarle su maravillosa consistencia corpórea, lo cual haría menos llamativa su inconsistencia lineal. Y si él la encontrara, la curiosidad de la gente recaería sobre ella, a causa de su belleza y de su loco rostro amargo. Él quedaría anonadado y casi invisible, perdido y completamente salvado de la persecución de que era objeto.
Si la encontrara se irían juntos por las calles, hacia los parques solitarios, o los recodos de callejuelas, donde nadie notaría su monstruosa presencia, la humillación de ser diferente, de ser otro. Pero ella no aparecía por ninguna parte, tal vez no estaría en la ciudad, tal vez ya no existiría en el mundo, y con ella se perdía su ultima y salvadora posibilidad. Expuesto a sus pobres recursos se estaba resignando a su suerte, a su desgracia, y se hundía lastimosamente en su derelicción impotente.
Cuando todo parecía desesperado, la mujer irrumpió por la próxima esquina, y al verla sintió una alegría terrible que no cabía en la lineal estructura de su ser, pero que de todos modos lo invadía y lo llenaba, colmándolo de nueva fe en la vida y el mundo, y aún más, en los mismos hombres que ahora se burlaban o lo ofendían con su mirada. Por el simple hecho de verla se reconciliaba con ellos y perdonaba sus ofensas.
La mujer tomó la dirección de la calle, la misma acera, en tal forma que era imposible no verlo y acudir en su salvación. El tipo se detuvo a esperarla, haciéndole comprender que la necesitaba, y que él estaba sin fuerzas para salir a su encuentro.
El tipo quiso hablarle cuando ella se había aproximado lo suficiente como para extenderle la mano, pero ella, encontrándolo como un estorbo en su camino, se hizo a un lado, indiferente, vacilando primero en bajarse de la acera, y decidiendo finalmente el lado del muro.
En este acto que muchos juzgaron como un desprecio no había nada de maldad. Por el contrario, era la comprobación de una ternura impotente y sin objeto, frente a la viril y trágica determinación irrevocable y definitiva del tipo. En ultimo termino, la indiferencia de la mujer sólo podría considerarse como un reproche piadoso, pero esto también era una prueba más a favor de su gran vocación amorosa.
Sin embargo, el tipo no pudo creer que la mujer pasara a su lado sin determinarlo, sin auxiliarlo, y pensó lleno de consolación y optimismo que posiblemente la mujer no lo había visto, y que lo más probable era que no lo había visto por pasar en ese momento completamente abstraída dedicándole todos sus pensamientos. Y en ultima instancia pensó: “No me mira porque yo siempre pienso en mí mismo y no en ella, lo cual siempre me criticó como un egoísmo infame. Y si es por eso, eligió un mal momento para vengarse”.
Como esta consideración le pareció injusta y cruel, decidió llamarla con todas sus fuerzas, y su voz tuvo esta vez un timbre desolado entre el grito y la plegaria. La calle se llenó de: ¡Silvia! Pero ella siguió su camino sin inmutarse, sin volver la mirada, como si el grito no fuera dirigido a ella, o mejor, como si ella no se llamara Silvia.
El eco del nombre de la mujer fue seguido por las alegres risotadas de los transeúntes que se burlaban de la paradoja cómica de gritar careciendo físicamente de boca. Pero él insistió en su fe en ella y la llamó por segunda vez. Pero ella continuó lejana y completamente insensible al grito desesperado del tipo, lo que tampoco le causaba asombro ni motivo de risa. Su posible indiferencia radicaba en que ella había elegido ya un destino, y hacia él se dirigía con pasos sólidos, envidiables y definitivos.
Sin más fuerzas para sostenerse, sin fuerzas para retroceder en busca de la mujer, sin fuerzas para continuar, desesperado de ella y de sí mismo, el tipo se desplomó sobre el pavimento en un ruido sordo y lastimoso.
Todos los que presenciaron la escena enmudecieron, cesaron en sus risas y palidecieron de terror. La mujer que el tipo había llamado Silvia se detuvo por el golpe seco del cuerpo contra el pavimento.
La mujer se acercó y miró los despojos sangrantes de ese cuerpo que había recuperado su consistencia y solidez, los músculos arrollados por el inmenso camión. Esta vez el tipo yacía inmóvil cubierto de sangre y polvo, desgarrado su cuerpo y con la mirada nublosa y detenida. Las moscas del verano volvieron a posarse sobre sus ojos.
Cuando todos se habían aglomerado en torno del cadáver, yo aparecí por una de las esquinas adyacentes, y sentí curiosidad de lo que supuse era una desgracia. Pregunto lo que ha pasado, pero nadie contesta. Escruto alguna cara conocida pero todos los rostros parecen extraños y hostiles. Hay una inmensa infelicidad en el ambiente. Diviso entre el grupo de hombres la única mujer, se inclina sobre lo que hay tendido en el pavimento...
Aunque me cuesta dificultad creerlo, descubro allí mi cadáver destrozado en medio de una charca de sangre. Desconcertado por la sorpresa de verme en esta situación trato de justificarme, decir algo piadoso y consolador sobre mí, pero un extraño declara: “Con esa cara de loco no podía sino matarse”.
Esta declaración me parece fría y de una cruel objetividad, y de hecho niega mis posibilidades de defenderme. Me siento desfallecer por la debilidad y ausencia de armas para seguir luchando. Todos los rostros a mi lado son negativos y desapacibles, hasta sugieren rencor. Sólo la mujer parece enternecida, hay algo de dolor en su rostro. Trato de incitarla a la piedad, a que me diga una frase afectuosa, pero parece tenebrosamente turbada por la desgracia.
Aunque no la conozco ni la había visto nunca en mi vida, pienso que estará turbada por otras razones ajenas a la muerte del tipo, muerte que sólo a mí me concierne.
La gente se dispersa asqueada por los despojos triturados del muerto, y ese sol que pronto lo pudrirá. La mujer y yo quedamos junto al cadáver abandonado.
—Haga algo por él, usted que puede —dice con una voz trémula.
Esa voz me conmueve por la cantidad de amor y de dolor, como de nostalgias y de esperanzas rotas.
—Soy el único que puede hacer algo por él —digo. Y agrego: —Yo traté de ayudarlo, pero fracasé.
La mujer se aleja. En sus pasos descubro el cansancio y el peso de una desesperación superior a sus fuerzas, pero no puedo ayudarla.
Sin más esperanzas, yo recojo mi cadáver y me marcho con él.
![]()
Fuente:
Sexo y Saxofón. Intermedio Editores, Bogotá, 1999, pp: 50 - 60.