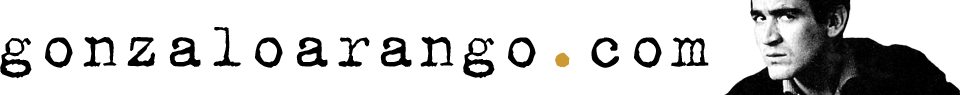En memoria de
un encanto de tipo
Gonzalo Arango sigue influyendo en la juventud colombiana 42 años después de aquel día fatal.
Por Eduardo Escobar
Un sábado, hace 42 años, me encontraba en mi oficina de la calle 17 en Bogotá, altos de la librería de Rahul, con mi hijo mayor y mi mujer, preparando los materiales para la impresión de una revista que debía entrar a imprenta el lunes siguiente, y echaron bajo la puerta ese periódico espectral. Zumbó el roce del papel con la arenilla del piso. Pero el zumbido no iba acompañado del periódico, como todos los días. Nos miramos con cara de ‘eso a veces sucede’, alzamos los hombros y seguimos marcando folios en el ambiente de solución de caucho, hermanando hojas con clips, casando cartulinas a golpes de cosedora, empacando diapositivas en sobres de manila marcados, artes finales. Era la manera engorrosa, artesanal, de hacer revistas entonces.
La cosa se repitió. Y volvió a repetirse. Alguien tiraba, zzzm, un periódico invisible bajo la puerta. Y para agravar el malestar, el mudo empezó a llamar con insistencia, produciendo al otro lado del hilo un silencio de abismo que no le conocía. A la quinta, descolgué con la peor intención de espetarle un sonoro ajo y pedirle que, si no era también sordo, nos dejara trabajar. Pero me desarmó la ira la pequeña voz de Angelita, la mujer del poeta Gonzalo Arango: habían tenido un accidente en la autopista Norte, y él estaba muerto. Había exclamado “mierda” cuando un camioncito embistió el taxi. Un camioncito de carpa, de cargar marranos. Le gustaba esa palabra excremental. A veces la refinó en el enfático merde de los discípulos de Jean-Paul Sartre.
Los mierdazos les lucen a los tímidos, y en él hacían más encantadora su inteligencia del mundo que nunca dejó de leer desde un punto de vista bondadoso, aun cuando a los 25 años posó de lobo procaz. Luego lo descubrimos. Era una oveja disfrazada. En una carta le dijo a su mamá que con el nadaísmo aspiraba a crear un cisma. Inconforme con el cristianismo que practicaba el catolicismo institucional. Me pregunto qué pensaría de la crisis de la Iglesia de hoy.
Aquel día increíble, de puro triste en la clínica donde lo recibieron, llamé a un joven médico que salió de un ascensor para que lo corroborara: a mí me parecía a ojos vistas que el pecho de mi amigo subía y bajaba al ritmo de la vida detrás de la camisa naranja. Pero él me dijo. Tu amigo está bien muerto. Y mejor: el daño cerebral fue severo y sería horrible si viviera. Y se alejó con pasos menudos y numerosos abrazando unas radiografías, orgulloso de su lógica. Y el muerto siguió respirando en su camilla. Y yo vigilé sus pulsaciones, incrédulo, hasta que los empleados de la clínica se lo llevaron y lo escondieron detrás de una puerta blanca con un número de bronce bailando en un tornillo perezoso. Tal vez el 6. O ¿el 9?
Diluvió mientras la ambulancia, con la chirriante polea del radiador al borde del colapso, buscaba el anfiteatro. Cuando lo dejamos allí me puse a vagar en un campero ruso por la noche bogotana inundada, aturdido, mientras amanecía para ocuparnos del funeral. En un Monteblanco encontré una amiga que no había vuelto a ver. Y me invitó a su casa. Y se me ofreció para pagarme mi pena. Y yo pensaba, acariciando mi regalo, que mi amigo ya no podría entenderse nunca con una muchacha por toda la eternidad, y me pareció injusto y dolorosamente irreparable.
Al legista que se llevó su cerebro, para someter el genio al calibrador y la balanza, y se lo cambió por un suéter por cubrir las apariencias, le habría bastado preguntar a quienes lo conocimos por el gran poeta. Uno que sigue influyendo en la juventud colombiana 42 años después de aquel día fatal, con su palabra, el ejemplo de su integridad intelectual y su defensa de los valores de la amistad y el amor. Pero lo mejor es la fama que dejó de compasivo, generoso y tierno. Eso es suficiente genialidad en un mundo mezquino, podrido de avaricias y borracho de vanidades.
Fuente:
Escobar, Eduardo. “En memoria de un encanto de tipo”. Bogotá, El Tiempo, martes 25 de noviembre de 2018.