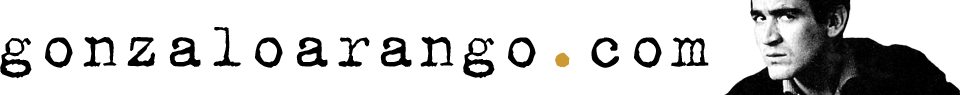Posfacio de
Prosas para leer
en la silla eléctrica
Por Felipe Restrepo David
Algo me pasó con Prosas para leer en la silla eléctrica. Como un estremecimiento; un revolcón, lo confieso, que me hizo detenerme e ir por un café; y luego como un descanso al primer sorbo. Un suspiro hondo, después, casi bulloso, que me dejó contento luego de sacarme algo de adentro, de soltarlo: al principio no sabía, y al momento, cuando lo reconocí, sonreí, cómplice conmigo mismo. Y, por encima de todo, quedé agradecido. Muy agradecido. Esta lectura me devolvió cierta liberación…, pero mejor cuento la historia.
En mi pregrado en Filosofía en la Universidad de Antioquia, a inicios de la década del 2000, me fortalecí rápido en heredar odios y peleas ajenas; o por lealtad con quienes consideraba mis maestros o porque eso era lo que veía en mis compañeros más avanzados. Eso me permitió, por ejemplo, entrar a círculos, pertenecer a una comunidad. Y uno de esos mayores odios (rencor enconado) era con los nadaístas. Y lo más tierno, ingenuo y tonto por parte de maestros y discípulos, digo ahora, era esto: odiábamos sin haberlos leído, sin conocerlos; a lo sumo, los habíamos escuchado por ahí o los ubicábamos entre los otros discípulos y maestros de otras facultades que sí los habían leído, incluso, que conocían a varios nadaístas vivos, y bebían con ellos, se enfiestaban con ellos, gozaban con ellos, eran confesada y practicante bohemia con ellos…
Los llamábamos «sombras decadentes», y mientras más inventábamos adjetivos, ingeniosas expresiones denigrantes, más aplaudíamos a carcajadas: nos sentíamos cazadores, amos, jerarcas, jueces. Éramos canon… Pero secretamente, al menos yo, sí quería estar con todos aquellos que celebraban por y con los nadaístas. Me parecían chéveres, descomplicados, risueños, queridos, amables, aventureros, desplaneados; las conversaciones no eran exámenes de lectura ni competencias de ideas inteligentes: eran deliciosas pendejadas, groserías. O al menos esos eran los rumores-quejas que me llegaban, o lo que medio intuía cuando los alcanzaba a ver de lejos. O cuando me acercaba por los laditos.
Con los años, abracé otros amores y denigré de otros odios, como cualquier literato de convicción. A los nadaístas los dejé aparte: me olvidé de ellos, aunque por un amigo o por cualquier otra rutinaria circunstancia me llegaban noticias de algún lanzamiento de libro o de alguien que había conocido, o conoce, a tal o cual nadaísta… Asentía con indiferencia; a pesar de que, por aquel entonces, los poemas de Jaime Jaramillo Escobar y los ensayos de Eduardo Escobar me cautivaban.
Hasta que me llegó a la vida (o yo llegué a) el oficio de editor, en la Editorial Eafit, en 2014. Y fue otro el cantar. Entre los primeros libros encargados enteramente a mis manos, por esas cosas raras y mágicas de la vida, estuvieron Cartas a Julieta y Obra negra de Gonzalo Arango —hacía tiempo había reseñado, entre incrédulo y fascinado, las Cartas a Aguirre, también de Gonzalo Arango—. Al principio, me resistí como muchachito caprichoso, y me limité al trabajo, serio y riguroso. Pero me ablandé rápido. No sé si fue una voluntad más bien floja o eso que pasa cuando vas conociendo a alguien de quien te han hablado mal hasta el cansancio, pero cuando te llega la ocasión de compartir, vas sintiendo otra cosa: en tu versión de esa persona, esas palabras se desvanecen y dan paso como a una luz. La mala cara, ese rictus torcido, cambia a cierto placer de brillo de ojos. Y todo cambia y nada cambia.
Esos dos libros me dejaron tan contento que pedí, en la editorial, seguir con los demás libros de Gonzalo Arango. Y así fue. A veces solo, a veces al lado de memorables compañeros de trabajo, vinieron Sexo y saxofón, Memorias de un presidiario nadaísta, El oso y el colibrí… En esos años leí, edité, escribí sobre Gonzalo Arango, sobre los nadaístas y parte del mundo al que ellos pertenecían, o le debían algo: los panidas de inicios de siglo xx, Fernando González, la tradición epistolar en Colombia, la vida bohemia en Medellín.
Ya no soy más editor de la Editorial Eafit. Ni de Gonzalo Arango. Fue una de las amorosas nostalgias que me llevé conmigo, adentro, como celebración de una vocación de palabra, libro y papel. De la voz de otros, y de la mía en otros… Lo que quiero decir, gracias a la distancia y a los días del ocio, de calma y tormenta, es que editar a Gonzalo Arango también me formó; porque quien lo ha editado, con o sin cuidado, sabrá que su escritura pide un tratamiento singular. La obra de Gonzalo Arango te da, te muestra su gran versatilidad y su entrañable diálogo, si te entregas a ella, no en ciega admiración, sino en abierto cuestionamiento sobre la escritura, la relación creación-vida, y la tensión entre generación y soledad autoral. Gonzalo Arango, con mucha o poca obra, según se mire bajo el lente de cualquier categoría teórica peregrina, dejó en su palabra una voz tan potente que ella misma es ya una pequeña literatura; y con pequeña quiero decir perdurable, fresca y personal.
Ahora que leo a Gonzalo Arango, no como editor sino como eso, como lector, sin más ni menos, volví al pasado como sacudón: me pasó algo así como cuando, en las películas, de sopetón, sumergen a alguien en un tanque de agua fría, de cabeza, y vuelven y lo sacan. Fui pasando por cada texto de Prosas para leer en la silla eléctrica, y había frases y páginas completas que me dejaban envuelto en rareza: ¿este es el escritor que tanto edité? Era como si no lo conociera; como si él o yo hubiéramos regresado de un largo viaje: uno de los dos era Odiseo. Su voz, sus giros, sus ideas impetuosas como aparecidas por sorpresa; esa rebelde libertad de ser él mismo, al menos en estas páginas de Prosas —hoy en día, algún amigo diría que él era como una vida alternativa, un arriesgado, un vividor a la contraria—.
«Mi vida en el arte», «Medellín a solas contigo», «Arcano amor a Cartagena» y «Testamento» son prosas que me las llevo conmigo, las siento como regalos, como cartas largamente esperadas (de aquellas de antes). Prosas que acaricio, que chapalean y luego devuelvo a mar abierto, al libro al que pertenecen. Esas frases-confesiones: «Mi literatura no puede prescindir del cuerpo que soy», «deseo bajo los cocos con teresa Alegría», «mi cuerpo es para la voluptuosidad y la luz», «este libro es mi vida, mi muerte y mi lucha contra el destino», son fragmentos de una honesta y apasionada memoria de vida, pero de vida hecha arte: su escritura pertenecía a una gran obra que era su misma existencia. Y no importa que, como lo dice Zweig, esa existencia fuera una lucha contra el demonio, y que Gonzalo Arango, como artista, se elevara en parábola para caer en picada al final, y cuyo trágico fin coincidiera justo con la muerte.
Ese sacudón al pasado fue la liberación de cuando estudiante, en pregrado, miraba por encima del hombro su obra; de cuando, como editor, a medio regañadientes, lo recibí en mis manos. Es la alegría de ahora que, sin callarlo ni gritarlo, lo celebro, y converso sobre él con algún otro celebrante de Gonzalo Arango y su obra. Y me imagino —como quien ríe solo de sus maldades nunca hechas— escabullirme de mis compañeros y maestros para volar como el viento a los alrededores de la universidad. Y pasar la noche con esos voluptuosos de mi juventud que brindaban, de muchas y variadas maneras, por esos nadaístas, su memoria y presencia. Gonzalo Arango me hizo un editor liviano. Y que sí, que editar es sacar a la luz, y que se puede hacer con alegría. Alegría de verdad.
Medellín, septiembre de 2020
Fuente:
Restrepo David, Felipe. «Posfacio». En: Prosas para leer en la silla eléctrica. Editorial Eafit / Corporación Otraparte, Biblioteca Gonzalo Arango, Medellín, septiembre de 2020. Prólogos de Jotamario Arbeláez y Eduardo Escobar y posfacio de Felipe Restrepo David.