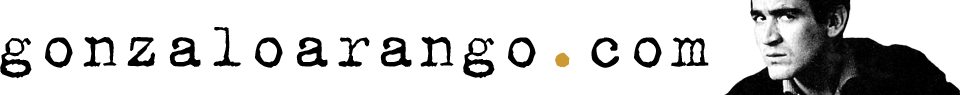Fernando González
La meta es el camino
«Desde que el hombre abandonó la metafísica, no hay sino muerte», decía. Y que la cultura consistía en aprender a morir.
En la época que leí sus libros me hice a la idea de que un hombre tan grande —del que nada se sabía— tenía que estar muerto. Sin embargo, vivía a 50 centavos de bus de Medellín, en una casita a la orilla de la carretera de Envigado, entre pisquines umbríos y naranjos enanos: «Otraparte».
Era un escritor increíble, porque en un mundo falso, sólo la verdad es increíble. Así, la verdadera inmortalidad de un escritor no está en las estatuas que petrifican su ser y su errancia, sino en los libros que le sobreviven, esas hojas de vida que se abren —abriendo el camino.
Fundó una escuelita rural para enseñarnos a vivir, a ser lo que somos con orgullo, sin complejos europeos, sin alma ajena, sin mistificaciones. Era una escuelita de auto-expresión latinoamericana (lat-indo-americana). Nunca dijo: el que no está conmigo, está contra mí. La esencia de su escuelita fue: el que no está consigo mismo, no está conmigo. Usó el método de enseñar caminando, mostrando el camino. No su camino, el camino de uno mismo, de cada uno. Una vez encontrado el camino había que abandonarlo y seguir solos, ese era el examen, la prueba final. Si uno era capaz de continuar sin él el viaje de las presencias, el maestro concedía a su discípulo el título de Caminante, única meta a la que se podía aspirar en su escuelita andariega.
El simbólico diploma decía: «La grandeza nuestra llegará el día en que aceptemos con inocencia (orgullo) nuestro propio ser, contrario en todo a esos genios de las nalgas (capacidad de sentarse a copiar)».
Era un maestro bondadoso y terrible. Después de Jesucristo no he conocido otro mejor. Era, a su vez, discípulo adelantado del Galileo; lo que aprendió del Maestro taladraba sus sueños como espina de redentor. Toda su vida caminó por esa senda, no detrás ni pisando las huellas: siguiendo el camino de la perfección hacia sí mismo, camino que no empieza ni termina porque es infinito.
Era un manantial en llamas, no para saciar sino para acrecentar la sed, sed de ser. Imposible seguirlo en su camino de abismos y cumbres. Imitarlo habría sido la locura o la muerte del alma. Quienes no entendieron, perecieron. Uno de sus discípulos, soberbio, quiso ser como él: enloqueció. Su trágico error fue seguirlo al pie de la letra, pero la letra es muerta. Ese espíritu electrizante como un cable desnudo lo destruyó. Los pensamientos que cultivaba en el jardín de su sabiduría eran mortales o de vida eterna. La belleza inimitable de esas flores ocultaba agudas espinas y alquimias letales para aquellos que quisieron usurpar sus dones y raptar sus secretos aromas. Sólo él, que las había sembrado y cultivado sabía de la semilla que alimenta y de la manzana que mata: «Todo ser híbrido es promesa y pésima realidad».
No era egoísta en absoluto, era la generosidad misma. Su obra fue la realización de su vida, no en busca de inmortalidad sino de trascendencia humana. En tal sentido sus libros fueron la ofrenda total de sí mismo, un sacramento de comunicación perfecta con los otros. Su sinceridad brutal testimonia la plenitud de esa entrega, su amor a la verdad por encima de todo: la gloria, el poder, el dinero, esas tres virtudes diabólicas del ego. Triunfó sobre el demonio despreciando sus tentaciones y recompensas. Realizó su ideal de Cristo en el amor, el desapego, el sacrificio. En la medida que amó, sus fuentes renovaban el manantial inagotable. En el álgebra del amor, dar es recibir, como la cascada que siempre se derrama y siempre fluye inextinguible.
Fue odiado por quienes no lo comprendieron, por quienes se escandalizaron con su verdad desnuda. Él no odió a nadie, no quiso ofender a nadie: Sus ofensas no eran a personas o instituciones, sino a la vanidad en ellas. Si la verdad duele es porque mata en nosotros la mentira de que vivimos. Eran, entonces, heridas de resurrección. En sus libros tropezamos con la verdad como rocas que nos impiden el camino de la autenticidad, y esos obstáculos no se remueven sin dolor. Por eso nos enojamos con la roca que se opone estorbando el camino recto del éxito, y la maldecimos. Evidentemente culpamos a la roca para exorcizar el fantasma de la conciencia culpable que nos roe, el mal interior. Cuando comprendemos por medio de la catarsis mental que la piedra no es responsable de la caída y aceptamos el tropiezo, se opera la liberación de la reacción pasional, negativa, y en esta muerte de la culpa asumida nacemos a la inocencia. La condena se torna indulto por virtud del reconocimiento y la expiación interior.
Bendigamos, por eso, a quien nos condenaba para salvarnos.
«Porque somos entre dos caminos: el que se hunde en las apariencias cada vez más. Y el que sube cada vez a mayor soledad en Dios».
Fue un desposeído, un descolocado, un echado de todo. Renunció a todo para ser él mismo. El tesoro espiritual que formó con inmensos sacrificios fue esta fidelidad a lo que era como hombre y escritor que en él fueron una sola pasión de ser, alta y absoluta. Fiel en la soledad de su combate y en el sendero tortuoso de sus contradicciones, de cuyas curvas surgían las revelaciones inesperadas de su fulgurante identidad. En su búsqueda perenne, ser era dejar de ser. En este sentido su meta fue el camino; y Dios, la posibilidad imposible que hay que realizar eternamente…
Una tarde en enero bajo el pisquín de «Otraparte», me dijo modestamente que esta etapa del camino había terminado, que se iba a morir pronto. De esa extraña declaración estaba ausente la tristeza o la nostalgia del mundo; era una afirmación llena de júbilo, la serenidad de la plenitud. Yo le creí, por supuesto, y no me consoló ni le consolé. Su odisea vital había concluido: armado de toda la fe, cobraba su victoria sobre la muerte, y nada lo ataba a este mundo para saltar al otro. Del Galileo había tomado la fuerza y el impulso espiritual para superar las fronteras de la razón y la material, y elevarse, alma pura, a los impensados reinos de la trascendencia.
Un domingo 16 de febrero, después del hasta siempre, terminó su viaje a pie. Fui a verlo, pero ya no estaba: tampoco estaba muerto. Simplemente había dejado el bastón.
Cuando el enterrador de Envigado cerró la bóveda, su hijo Simón escribió con un palito en el cemento fresco:
Fernando González Ochoa
1895-1964
Un estudiante curioso me preguntó al salir del cementerio si Fernando González había sido nadaísta.
«No, es eternista».

Fuente:
Periódico El Tiempo, Lecturas Dominicales, 11 de septiembre de 1988, página 13.
* * *