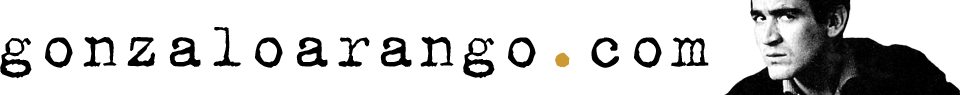Doscientos metros de ancho
y cincuenta ranchos de largo:
eso es Naya
El hombre no nació en Latinoamérica, ni tampoco pecó aquí. Pero de aquí saldrá la redención. No estoy negando la virtud del calvario. Afirmo la necesidad de una segunda encarnación: no en un hombre, sino en un continente.
Gerardo Valencia Cano
Los pájaros nos superan en todo, hasta en la tierra. Por eso los imitamos: somos pájaros caídos. Algún Dios debió cortarnos las alas en otra edad, otro astro, como castigo. La nostalgia del cielo nos oprime. Antes de la memoria éramos del aire, pero la razón nos hizo perder altura y rumbo, abatidos por el peso de una culpa. Reptamos en una tierra de exilio, hijos de la noche…
La civilización es el destierro; aquí todo es progreso, menos el hombre. En la selva todo es pobreza, menos el hombre.
Odisea del subdesarrollo
A Naya se llega por mar, ríos, esteros, selvas y pantanos. Cielo arriba: aguaceros del diluvio y un sol rojizo que quema como el demonio, entre fugaces nubes de plomo. Cielo abajo: el terror de la selva, la soledad, el desamparo.
Esta odisea del subdesarrollo se culmina con éxito si el guía espiritual es monseñor Valencia —vicario de Cristo en Buenaventura—, y el ulises de la expedición un experto motorista en mareas y laberintos como el hermano Isaías. De otro modo es imposible llegar a Naya con vida, porque uno corre el peligro de quedarse varado en el infierno verde, entre el lodo y las nubes, devorado por la piedad o el maleficio de la selva; muertos de soledad bajo el sol y el frío hibernador de este clima inclemente. ¡Plaff!
En Naya empieza el fin del mundo
A las tres de la mañana en punto, para seguir al pie de la ola el itinerario turbulento del Pacífico, arrancamos del malecón de Buenaventura en plena oscuridad, en pleno aguacero. Atrás quedaban niebla, barro, vapores de alcohol y fornicación en el cielo electrizado de morados y cuchillos, marineros borrachos y trasnochados ángeles negros.
Veinte horas después, sin esperanza queda Naya. Los nativos esperaban al pastor para celebrar la fiesta anual de San Francisco, y con la comitiva pastoral a los «primeros doctores bogotanos que pisan este pueblo» (los doctores éramos Simón González, Claudia Restrepo, su mujer, y yo).
—Lejitos está Naya, ya estamos llegando… —nos ilusionaba el pastor con su fortaleza moral, un baluarte.
Pero lejitos resultó ser el fin del mundo…
Bajo un paraguas de plátano
Monseñor no es intelectual, ni teólogo en el sentido romano. Su Biblia es la experiencia. Su universidad, el barro de que estamos hechos, barro crudo. Es un tegua de Dios, el mejor tegua.
Durante el viaje se la pasó leyendo un libro, escampando bajo un paraguas de plátano que nos dio el hermano Isaías. El libro era Los negroides, de Fernando González, el papá de Simón, mi maestro.
—¿Usted lee mucho, monseñor?
—Qué va, yo no leo sino cuando viajo…, pero viajo todo el tiempo, como ves…
A cada rato me susurraba detrás de la oreja para participarme sus descubrimientos en este continente inédito, prodigioso, del pensamiento de Fernando González.
—Mirá esto, parece escrito hoy… El alma de Suramérica está aquí virgencita, oí… «Podría enviar jóvenes a aprender en Europa y Estados Unidos, pero vosotros y ellos quedarías mucho más imbéciles, porque esas técnicas no habrían salido del horno de vuestras vidas. Por todos los caminos de Suramérica, por sus ferrocarriles, por sus carreteras y por sus aviones (obras extranjeras) no ha viajado una sola alma: todo lo que ha pasado por allí han sido prostituciones…». ¿Qué decís, hombre, no te parece una maravilla?
—Qué puedo decir, monseñor, por eso vengo en esta jodida canoa… ¿Y Naya dónde diablos es que queda?
—Ya casicito, no te desesperés. En Puerto Merizalde paramos, ¿oís?
Puerto Merizalde es una Basílica Metropolitana con ochenta y dos ranchos de paja, un telégrafo y una letrina pública que da al río. Allá bajamos a dos cosas: usar la letrina y poner un telegrama de monseñor Valencia para un colega de Bogotá que iba a sostener una tesis sobre cristianismo y subdesarrollo en un congreso de obispos. Por el rabillo del ojo pude leer el mensaje, era esto:
«No hablés sin antes leer Los negroides de Fernando González, comprenderás por qué. Afectísimo: Gerardo».
Las monjas de Merizalde nos dieron cocadas a cambio de indulgencias y seguimos el viaje.
Naya y la eternidad
Al atardecer, dos docenas de nativos agitaron veinticuatro pañuelos de color negro a la orilla del río. Habíamos llegado.
Naya es un caserío de negros con ranchos de paja y callecitas polvorientas. Sobre un barranco está la iglesia coronando el paisaje con humildad. En la plaza había música de marimba y tambores africanos. El pueblo se desbandó al saber de la llegada del pastor. Gerardo daba y recibía sonrisas, alegría. Subió al tablado para bendecirlas y agradecer la bienvenida. Todo muy bonito y natural al estilo monseñor. Nos pasó el micrófono de Dios para decir siete palabras cariñosas; y a tomar limonada donde la maestra de escuela.
Naya empieza a la orilla del río del que toma su nombre, y termina en la iglesia. Detrás del altar vuelve a empezar la selva hermosa y aterradora. Entre la selva y el río hay doscientos metros de ancho y cincuenta ranchos de largo: eso es Naya.
El río es todo: el hambre y la sed, la soledad y la comunicación, la vida y la muerte. Es también la historia, si Naya tuviera historia. Aquí no existe pasado, ni porvenir. Todo lo que pasa, pasa con el río, se va con el río. La memoria del hombre nada retiene para sí, se vive en la eternidad.
«El río es Dios», dijo Monseñor en la misa que consagró los frutos una mañana, al aire libre.
El tiempo se detuvo en Naya: solo una vez por año las festividades del santo turban la eternidad por tres días y tres noches de música, danzas, ritos religiosos en los que se funde cristianismo con un primitivismo mágico, africano, del más puro ancestro cultural: procesiones sobre el río con antorchas que incendian la noche y expanden en el agua el lamento y júbilo de coros inmemoriales, estremeciendo con el retumbar de tambores la majestad de la selva, el cielo estrellado, la frágil llamita de las velas. El alma de la esclavitud canta y entra en éxtasis con deidades invisibles, esos reinos secretos donde moran sueños de libertad, dignidad, el linaje de una raza expulsada de su condición divina.
El brujo del Micay
Una mañana llegó a la escuelita donde dormíamos un brujo. No un brujo malo, sino el brujo más bueno del mundo. Alto, negro, misterioso.
—Buenos días, doctores de Bogotá, vengo a pedirles un favorcito…
Sí, había en él definitivamente un halo hechicero, místico. Sin edad: era entre cincuenta y cien años, asceta, blancos dientes en su sitio, los ojos dos nubes de enigmas. Había sufrido mucho, nos contó, una calamidad de vida. Dijo que se llamaba Guillermo Alomía de López Micay, y estiró su mano suave y fuerte. Cargaba una mochila con cacharritos para vender de rancho en rancho.
Hace años un brujo malo quiso matarlo mientras dormía, allá en el Micay. Cuando despertó sofocado, el brujo lo tenía agarrado por el pescuezo y pudo salvarse de milagro. Esa vez no murió, pero quedó inconsciente mucho tiempo a causa del maleficio. No recuerda cuánto duró muerto en el otro mundo, pero cuando volvió en sí, el brujo le había desocupado la tiendita, dejándolo en la más negra miseria, y de ñapa su hembra lo abandonó por uno más alentado, llevándose los hijos, las gallinas, la canoa de canalete.
—Lo que hizo no tiene perdón de Dios, pero ya le perdoné a la pobre mujer.
Claudia, con dulzura:
—¿Por qué no se consigue otra?
—Voy viajando con mis cacharritos a ver si levanto cabeza… Este año pienso hacer un ranchito para llevarme una pajarita que tengo vista…
Alomía conoce el litoral Pacífico como su sombra. Ha viajado por todos los ríos vendiendo sus chécheres en aserraderos y caseríos de la selva, pero nunca ha ido ni piensa ir al Chocó:
—Que Dios me libre de esos territorios endiablados.
—¿Por qué le tienes miedo al Chocó?
—Me cuentan que allá la brujería anda suelta en las calles, virgencita mía. A mí los brujos no me pueden ver. Por eso me acompaña siempre este palito para ahuyentarlos.
—¿Qué es?
—El purmía, no hay maleficio que le entre.
Simón examina el amuleto de fina madera, símbolo de una deidad protectora: «¡Esto es lo que yo necesito para embrujar a los gerentes de Bogotá!».
Y agrega: «A ver pues, Guillermo, pídenos el favor y te lo concedemos con este purmía ahora mismo…».
—Doctor de Bogotá brujo, jo, jo, jo…
Alomía celebra las piruetas mágicas del brujo blanco y suelta su petición, que son tres:
—Que nos manden la platica que regaló Papasanto para los negros cuando estuvo en Bogotá.
—Que digan a nuestro presidente Olaya nos haga pagar los polines a diez pesos, porque a ocho no se puede vivir con la carestía.
—Que los policías nos dejen vender el biche (aguardiente) en el Puerto, sin meter a los bicheros a la cárcel… Si los doctores ayudan a no sufrir tanto la negramenta, les quedamos agradecidos… Dios les pague.
Nos miramos en silencio, desolados. Simón mordió su pipa con angustia y devolvió el purmía ante la enormidad del milagro. Pobres negros esperando quimeras de Papasanto y otros muertos…
Firmes, mi teniente general
En Naya lo único que nos recordó a Colombia fue un cartel. Estaba fijado frente a una choza. El sol y la lluvia lo habían deslucido sin borrarlo. Era el retrato en azul de Prusia del general Rojas Pinilla, del que quedaba solamente un vago azul de Proust, con esta leyenda inmarcesible: «Firmes, mi teniente general». Pensé que era un afiche de las elecciones pasadas, pero tuve una sorpresa. Al leer más cerca vi que era la primera página de El País, dirigido por Silvio Villegas en junio del 53.
—Si lo ve Silvio, lo compra por mil pesos —dijo Simón.
Pedí a Claudia que le hiciera una foto para mis archivos históricos, pensando que algún día se la pueda cambiar a monsieur Villegas por la portería de la Embajada en París o un frasquito de Coco Chanel.
El tiempo pasa, pero la historia queda. En Naya se detuvo el 13 de junio y Olaya sigue siendo presidente desde la tumba. ¡Cosas de la República!
Nada sobre negro
El reloj se detiene y el tambor calla. Terminaron las fiestas. La vida sigue sin recuerdos, sin esperanzas. Naya vuelve a sumirse en el tedio de la eternidad. Las delegaciones montan sus potros fluviales, se deslizan río abajo o arriba en dirección a sus ranchos solitarios, ocultos en la manigua, después de celebrar por tres días y noches el origen divino de la Negritud, su remota unión con el cielo.
Las flores que decoraron las balsadas están marchitas. Pero la solidaridad negra reverdece, almas adentro…
¡Naya, adiós! Perdóname por escribir nada sobre negro.
El tegua de Dios
Monseñor Valencia no es el lobo de Golconda, pero tampoco el caperucita roja de la religión. Evidentemente no es el capellán del statu quo.
Sencillo como la coliflor, flaco, bajito, con un motorcito pegado al alma, con una autoridad que no emana del poder, sino de su bondad. Así es él. Silencioso y activo, incansable y meditador. Un peón de Cristo a quien le sobra tiempo para la poesía.
Gerardo Valencia Cano no es como lo pintan. Ni tan fiero que muerda, ni tan manso que se deje morder. En realidad, un apóstol que une el ideal a la acción, la fe religiosa a la justicia social, sin egolatría ni ambición de poder. Un Cristo en pantalones de dril, que monta en bus y trabaja como un negro por la dignidad de los negros. Su racismo es contra el opresor. La negrura es un lunar de la justicia.
Lo adoran las gentes del litoral. No usa anillo vicario, no se deja besar la mano ni por el diablo. En Naya se arrodilló un negro que quería besarlo a la brava. «Ve, hombre, dejate de eso», lo amonestó fraternalmente y lo levantó del pelo.
En Puerto Merizalde nos dijo: «Este es el espejo del subdesarrollo: tienen un templo europeo, pero no tienen alcantarillado. Aquí a duras penas llegó la Conquista, porque la República se quedó en Bogotá. ¿De qué vale la oración si el alma está en el cuerpo de una rata?».
Una monjita de la caridad le pidió un recuerdo. Monseñor la bendijo. Él no reparte medallas milagrosas, ni conquista almas con sortijas y baratijas. No mezcla a Dios con sus abalorios. Todo lo que tiene lo da: su amor a los hombres en Cristo.
Subimos a la canoa. La monjita suplicó desde la orilla: «Aunque sea el pañuelito de su Reverencia…». Gerardo susurró entre dientes: «Vea pues esta mujer…». Y arrojó a la orilla su pañuelo. «Ahí lo tenés, y con mocos, ¿oís?». La religiosa lo besó con unción como si fuera el pañuelo de nuestro Señor Jesucristo.
Simón, estupefacto, comentó: «Solo falta que haga milagros, monseñor», y él se puso rojo como un tomate. «Qué va, hombre, es que esta gente se la pasa de buena conmigo».
Cuando nos agarró la noche en el río y entre la selva, orillamos a pedir posada en los aserraderos. Su presencia era una fiesta religiosa. No hacía sermones, dialogaba sobre la escuelita, las letrinas, el precio de los polines, la acción comunal. Nada de latinajos ni santotomases. Solo aceptó por homenaje el canto de los negros, bellos coros a la lumbre de una lámpara de petróleo o de una luna salvaje. ¡Un éxtasis!
Si las tripas se amotinaban, las ponía en estado de sitio con ñame y una totuma de café; o un trago de biche para calentar los huesos emparamados. Su alma vivía al clima, una llama de fe. A media noche se acogía a la hospitalidad negra bajo un rancho de paja, y descansaba sus huesos incansables en una estera, feliz.
Para este hombre religioso nada significan las hogueras metafísicas ni los racionalismos teológicos. Su oración es la acción. Es la encarnación viva de Cristo: amarlo y padecerlo en los hombres es su forma más alta de sacrificio.
Despojado de riqueza material y a la vez pleno de las riquezas del espíritu, así es este hombre ante cuya humilde grandeza me inclino.
Por consagrarle este recuerdo en la gran prensa voy a recibir un mensaje que dirá más o menos así:
«… Yo sé que es puro cariño, hombre Gonzalo, pero no gastés tu pólvora en gallinazos, ¿oís?».
Y no gastés tu plata en telegramas, hombre Gerardo, que el gallinazo también es una obra maestra de Dios.

Fuente:
Arango, Gonzalo. Reportajes (tomo ii). Editorial Eafit / Corporación Otraparte, Biblioteca Gonzalo Arango, Medellín, 2022. Artículo publicado originalmente en El Tiempo, «Lecturas Dominicales», Bogotá, 31 de enero de 1971, p. 5.