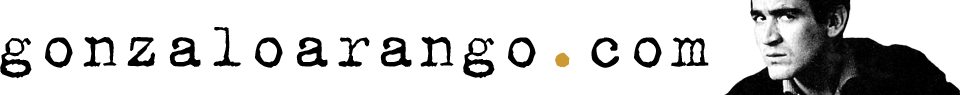Gonzalo, su presencia
y sus cartas
Por Alberto Aguirre
Parecía un niño. Más por la dulzura de los ojos que por la contextura física. Venía de Andes, había entrado al primer año de la Facultad de Derecho, en la Universidad de Antioquia. Era Gonzalo Arango. Se hizo amigo de Carlos Jiménez Gómez, también estudiante de derecho, poeta, escritor, y por su intermedio llegamos a encontrarnos. Integrábamos, junto con otros, un grupo informal, de reuniones frecuentes pero irregulares. Hablábamos de libros, de mundos y de versos. Pero más que hablar de literaturas, el afán callado era ir entendiendo el mundo e ir trabando conocimiento con otro ser humano. Conocer a otro es casi tan rico como conocerse a sí mismo, y un tanto menos problemático. Se da, además, entre los seres humanos, por azares del espíritu, a la primera mirada, una armonía. Gonzalo y yo nos vimos, y nos descubrimos pares, sin necesidad de nombrarlo.
Gonzalo era casi un niño. En realidad, tenía ya 20 años, pero gracias a aquella apariencia de dulzura y fragilidad conservaba el mito de la adolescencia, que él se complacía en exhibir. Además, era un estudiante fracasado. Terminó bachillerato en el Liceo de la Universidad de Antioquia, en 1950, pero no logró el título de bachiller, pues perdió Física y ni siquiera trató de habilitarla. Había logrado matrícula provisional en derecho, y si al comienzo asistió a algunas clases, bien pronto las abandonó. Yo era el otro extremo. Tenía 25 años, había terminado derecho a los 21 (en la misma Universidad de Antioquia), era Juez del Trabajo de Medellín, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Medellín, recién fundada, y tenía oficina de abogado en el Edificio San Fernando.
Gonzalo era delgado y de baja estatura. Si a estas condiciones se añaden aquella dulzura de sus ojos, como traslúcidos, y la ternura que brotaba de su mirada, de sus gestos, de su simple inclinación hacia el otro, se tenía a primera vista la sensación de fragilidad. Se daban otras condiciones. Una alegría, la risa fácil, la palabra pronta e ingeniosa. Y ya una cultura. Y ya una inteligencia, como capacidad para aprehender el mundo. La pronta disposición para el diálogo, el ánimo expansivo. Y, por encima de todo, el dolor de los demás. Padecía, como si fueran sus propios estigmas, las angustias de los pobres y desvalidos. Gonzalo no era un ser frágil. Era un hombre íntegro, cálido, generoso.
Al grupo, que se reunía sin formalidad, casi todos los días, en mi oficina o en un café, se iban sumando otras gentes, que volvían o que seguían su camino. Eso no era una tertulia. Un día estaba en mi oficina Arturo Echeverri Mejía, cuando llegó Gonzalo. Algún recelo inicial. Se trataba de dos mundos extremos.
Arturo era capitán del ejército, en uso de buen retiro. Pocos años antes había realizado una hazaña que tuvo reconocimiento mundial: en asocio del subteniente de navío Jaime Parra, y del recluta Bartolomé Cagua, aún los tres en servicio activo y destinados a la base fluvial A.A.C. Leguízamo, en Puerto Leguízamo, sobre el río Putumayo, construyeron, con diseño de Echeverri, un barco en madera, con palos cortados en la misma selva, e impulsado a vela. Bajaron por el Putumayo, pasaron al Amazonas y llegaron a la desembocadura en el océano Atlántico. La mayor travesía, a vela, por agua dulce, que se había cumplido hasta entonces en el mundo. En parte del trayecto, hasta Belem do Pará, los acompañó el teniente de navío (r.) Agustín Smith, y allí tuvo que dejarlos por cuestiones de salud. Por el mar, desde las bocas del Amazonas, en navegación costera, llegaron al fin a Cartagena. Arturo empezó a escribir, como es debido en cada navegación, el diario de a bordo, pero bien pronto, a las anotaciones escuetas del trayecto y sus situaciones, fue agregando observaciones personales acerca del mundo, de sus compañeros, de sí mismo. El diario de a bordo se convirtió en una novela, en un libro de viajes, en un libro de aventuras. El hecho es que el capitán Echeverri, luego de veinte años en las filas, se había revelado escritor. Al llegar a tierra firme, no sólo le dieron la Cruz de Boyacá, sino que le dieron, dentro de la misma Armada, un puesto de escritorio en Bogotá. Pidió la baja. Su compañero, el teniente Parra, llegó a comandante de la Armada, con el grado de Almirante. Echeverri se vino a Medellín, su tierra. Aquí, el grupo de amigos que nos reuníamos a tomar tinto, de ordinario en el Café Madrid (Carlos Castro Saavedra, Manuel Mejía Vallejo, Luis Martel, Oscar Hernández, Hernando Escobar Toro), conocimos a Arturo, conocimos el libro de aquella aventura, ese diario de a bordo que él había llamado Antares, y lo editamos. Era el año de 1949. Meses después se fue a montar una finca en el Bajo Cauca, tierra brava. Y seguía escribiendo.
Arturo era doce años mayor que Gonzalo. Un hombre curtido por mares y fatigas, que había conservado el puro corazón. Tenía esa misma ternura, aún más conmovedora en hombre de tal estructura y de tales experiencias.
Vencida aquella desconfianza inicial, Arturo y Gonzalo se hicieron ahí mismo hermanos. Y lo fueron siempre. Ese día salieron juntos, Arturo lo llevó a almorzar a su casa y le regaló un vestido de paño casi nuevo. Le decíamos “el vestido del Capitán”.
También estaba en la compañía Fausto Cabrera. Aún adolescente, había tenido que salir de su país, España, en ese éxodo cruel hacia Francia, de la República vencida por el franquismo, a través de unos Pirineos congelados. Con su familia, halló refugio en República Dominicana. Poco después marchó, solo, a Venezuela y, luego, a Colombia. Ya se había forjado una profesión: era declamador y actor de teatro. En Medellín se casó con Luz Elena Cárdenas. Tenía un programa de poesía por la Voz de Antioquia, Armonía y ensueño, que pasaba diariamente a las cinco y media de la tarde. Y manejaba una fábrica casera de pastas, de propiedad de su suegro, don Eduardo Cárdenas. En una desvencijada furgoneta, Gonzalo y yo acompañábamos a Fausto a las tiendas de los barrios, a entregar tallarines y a pasar facturas.
Al fin, Francisco Arango, don Paco, se dio cuenta de que su hijo no estaba yendo a clases, aunque todos los días madrugaba. Pero Gonzalo no asistía a las aulas de la Facultad, sino que se metía en la biblioteca de la Universidad, ahí contigua, y se pasaba las horas leyendo. Como el anhelo de don Paco era que también otro de sus hijos fuese profesional, sufrió un desengaño. Y no calmó su ira el hecho de que Gonzalo le dijese que quería ser escritor y no abogado. En fin, lo confinó en una finquita minúscula que había conseguido por Belencito-Corazón, en las afueras de la ciudad. Allí aprendió de nuevo la soledad, y comenzó a escribir una novela: Después del hombre. Le conseguimos un cuaderno empastado, tamaño carta, de doscientas páginas, rayado, en el que escribía a mano, y con lápiz. Los sábados por la mañana aparecía en mi oficina, con una jíquera en que nos traía de pronto cebollas y limones que le regalaban los vecinos, y el cuaderno para que viéramos el progreso de la novela. Fausto y yo hacíamos una fiesta con Vidalito, que así le decíamos ahora a Gonzalo, por el nombre de su protagonista, Vidal Cruz. Nos reuníamos en la casa de Fausto, en el Poblado, hablábamos, comíamos, nos reíamos. Luz Elena era huésped generosa, parecía que formáramos parte de la familia. Recién nacidos conocimos a sus hijos: Sergio y Marianela. Conseguimos una grabadora de cinta, que parecía un baúl. Gonzalo la bautizó La voz de los dioses, y era el asombro y la alegría de oír luego la propia voz, reproducida. Fausto recitaba, yo recitaba, Fausto me corregía y me enseñaba, Vidalito leía trozos de su novela, grabábamos diálogos, improvisábamos discursos en chacota. La amistad era una fiesta.
Yo iba leyendo la novela a medida que era escrita. Me parecía muy mala, de un tono tétrico y romántico ya desueto, con mucho cementerio, sin gracia alguna en el estilo, pero le decía que estaba bien. ¿Cómo desanimarlo? Era tan frágil Vidalito, que una crítica dura lo hubiera deshecho. Y también nosotros queríamos que fuese escritor. Lo queríamos tanto como él mismo. Y sabíamos que ése era su camino. No importaba que este primer intento resultara fallido. Los lunes por la mañana le devolvía el cuaderno y regresaba al Sinaí, que así nombraba la finquita de Belencito-Corazón.
Para impulsar la culminación, y como a veces suspendiera por semanas la escritura, suscribimos este pacto:
“Convenidos en lo siguiente: a) El plazo para concluir la novela es hasta el 30 de septiembre de 1952; b) Si la concluye antes del 30 ó el 30, recibirá GA la suma de $5 de FC y AA, cada uno. Por cada día de anticipación a la fecha indicada, recibirá además $1.00 de c/u. de los nombrados; c) Si GA no la concluye el 30, pagará $5 a FC y lo mismo a AA, más $1.00 a c/u por cada día de retardo. Se firma en Medellín, el 11/IX/52, (fdo.) Gonzalo Arango, Alberto Aguirre, Fausto Cabrera”. Aparece al pie esta nota: “Terminó este contrato mediante el triunfo definitivo de Gonzalo, quien, tras jornadas agotadoras, concluyó el 30/IX. Y pagaron”, (fdo.) Alberto Aguirre, Gonzalo Arango”.
Gonzalo depositó en mis manos el cuaderno con Después del hombre (todavía lo conservo). Yo no era, ni por asomo, editor; apenas un abogado novel, con oficina y cátedra. Y no hablamos siquiera de la posibilidad de buscar editor para la novela, una empresa entonces imposible. Y quizás porque él mismo —como yo— pensaba en su fuero interno que ese texto era pobre. Y nadie más la leyó entonces. Me pidió que la guardara, como para no quemarla. Poco tiempo después me repitió que no fuera a permitir nunca que se publicara Después del hombre, y en una carta dice su menosprecio. Luego, pasados casi veinticinco años de su muerte, Juan Carlos Vélez, devoto guardián de la memoria y de la obra de Gonzalo, me convenció de que le permitiera copiarla, con destino a su publicación, con este argumento: Arango pertenece ya a la historia de la literatura colombiana. Lo permití, graciosamente. Se publicó en 2002.
Gonzalo bajó del Sinaí y don Paco, viendo al menos un resultado material de su empeño de escritor, no sólo lo recibió en la casa, sino que también creyó en tal destino. Escribía cuentos y otros textos, los enviaba a los periódicos, pero nada era publicado. Una vida estrecha económicamente.
En febrero de 1953, por arte de birlibirloque, me nombraron director y corresponsal de la Agence France-Presse, en Medellín. Yo ejercía el cargo, sin dejar de ejercer la abogacía. La sede central de la Agencia estaba en París, y la colombiana, en Bogotá, a cargo de Ana Kipper, periodista polaca, residenciada en Colombia desde 1946. La AFP transmitía noticias por teletipo (60 palabras por minuto, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche), en francés. Había que seleccionar las noticias, traducirlas, copiarlas a máquina, titularlas y enviarlas a los medios abonados (El Colombiano, La Defensa, La Voz de Medellín, Radiosucesos, Clarín). Era una dura competencia con las agencias norteamericanas de noticias —la United Press (UP) y el International News Service (INS), que luego se fusionarían como United Press International (UPI)—, las cuales tenían sus teletipos puestos en el periódico y enviaban las noticias en castellano. Nuestra ventaja radicaba en que la AFP cubría las noticias de Europa, y las del mundo hispano, con mayor comprensión y profundidad. Y más rapidez.
Disponía de dos redactores para el día y de un redactor de tiempo parcial para la noche (de ocho a once). Y yo mismo cumplía un turno en las horas de mayor congestión, dada la diferencia horaria con Europa: de una a cuatro de la tarde. El turno de la noche era liviano, por la escasez de noticias a esas horas, aunque había que mantener la alerta por lo que pudiese ocurrir. No es previsible el mundo de las noticias. Y el sueldo era más liviano todavía. Nombré a Gonzalo, que tenía estas condiciones para el puesto: a) no sabía francés, b) no sabía escribir a máquina, y c) no tenía ni veniales de periodismo. O sea, no sirve, pero el todo es que se gane estos pobres pesos. Resultó, claro, que era yo quien hacía el turno. Y fue una ocasión maravillosa: algunos de los días más bellos de mi vida. Todos los días a las ocho volvía a la France-Presse, dizque para suplir el turno de la noche, pero en verdad era para conversar con Gonzalo, el redactor incapaz que yo mismo había nombrado. No fue una deliberación, sino una situación que brotó de la realidad concreta. A lo largo de muchos meses, todas las noches, hablábamos, durante horas, Gonzalo y yo, y nos hacíamos íntimos, y nos aproximábamos, y nos conocíamos hasta la entraña. Fue una etapa feliz de mi vida, porque no sólo logré el conocimiento cabal de otro, sino porque ese ejercicio y esa aproximación y ese encuentro me permitieron avanzar en el conocimiento de mí mismo. Y era siempre una fiesta. Porque no era el diálogo pesado de dos presuntos eruditos, sino el contacto cálido de dos seres humanos, en ese regocijo de su desnudamiento mutuo. Claro, hablábamos de literatura y de política y del país y de los amigos y de la historia, pero también de las cosas simples y cotidianas. Sin majestad. Con ligereza y alegría.
Todo lo volvíamos fiesta. Un sábado, de modo ocasional, Gonzalo hizo el turno de la tarde. Era liviano, ya que los sábados, en todas partes, son casi muertos en materia noticiosa. Además, no había sino un cliente vespertino: La Defensa, un diario político y confesional, de escasa circulación. Se editaba e imprimía en la Plazuela de la Veracruz, y no alcanzaba a circular más allá del Parque de Berrío. Cuando a las cinco volví a la oficina (funcionaba en el segundo piso de un viejo edificio, en Colombia con El Palo, detrás de la iglesia de San José), chequié La Defensa, para ver qué noticias de la France-Presse había publicado. Era lo que hacía todos los días con todos los periódicos y noticieros que recibían el servicio. Y encontré una noticia de la AFP sobre la visita de la reina Juliana a la reina Elizabeth: decía que habían almorzado en un hotel. Un poco extraño. Era norma guardar copia de las noticias que se enviaban, así como de los cables respectivos. Verifiqué los textos, y resulta que Gonzalo, quizás aburrido, se puso a traducir esa noticia y la envió y la publicaron. Era breve. Unas 6o palabras. Se trataba de la visita, en el curso de un día, a Londres, de la reina Juliana de Holanda a la reina Isabel de Inglaterra. Decía el original: La reine Elizabeth á été l’höte de la reine Julienne pour un dejeuner au Palace de Buckingham. (“La reina Isabel fue huésped de la reina Juliana en un almuerzo en el Palacio de Buckingham”). Y Gonzalo tradujo: “Las dos reinas almorzaron juntas en un hotel”. Nos morimos de la risa. Le dije a Gonzalo: “Cómo te parece, poetica, las reinas almorzando donde Rosa, la Peluda”. “Poeta, no faltó sino que las pusiera a almorzar en el Hotel Buckingham”, me contestó.
Ese era el trato que nos dábamos: poeta, poetica. Tal vez no sobra advertir que yo nunca había escrito un verso, ni tenía intención alguna de escribirlo.
Con frecuencia llegaba por las noches a la France-Presse, Carlos Jiménez. La charla se enriquecía y era más extenso el mundo al que aludíamos. Durante unos meses dispuse de un carro que me dejó mi hermano, al viajar fuera de Medellín, y algunas veces, ya sobre el filo de la medianoche, íbamos a La América, donde Carlos tenía una novia, Yolanda. Mientras teníamos el carro apagado a cierta distancia, el poeta Jiménez caminaba furtivo por la acera, pegado a las paredes, y deslizaba debajo del portón su carta de amor para la Yoli. Era lo que llamaba Gonzalo “la alcancía del amor”.
Tanto el gusto, que muchas noches Gonzalo y yo, a las 11 de la noche, al terminar el turno, no nos íbamos para la casa, sino que nos íbamos para un café de billares, en los bajos del edificio Bemogú, en Junín con Colombia. Es que para nosotros no terminaba el turno. Y nos poníamos a jugar billar, un juego que ambos desconocíamos. Más temas para la chacota, por el chamboneo. Tomábamos tinto y gaseosa. No tomábamos trago. Y seguíamos hablando y charlando y riendo. A las cuatro de la mañana aparecía El Colombiano, y yo me ponía a examinarlo para ver cuáles noticias de la AFP había publicado. Qué alegría cuando, en espacio, superábamos a la UP. Luego, Gonzalo me acompañaba hasta mi casa. No cesábamos de hablar. También me acompañaba cuando, a las once, no íbamos a los billares sino a dormir.
Al cabo de algunos meses empezó a suceder algo extraño: en ese trayecto, no muy largo, de la oficina a mi casa, tarde en la noche, caminando lado a lado, no intercambiábamos palabra. Era algo tenso, que hería. Sólo al abrir la puerta de mi casa nos decíamos: “Adiós, poeta”. Algo se estaba resquebrajando allá en la intimidad. Yo me estaba deslomando. A las siete de la mañana estaba en la Universidad, dando clase, a la ocho, en los Juzgados, revisando los negocios, a las nueve, en la oficina de abogado, atendiendo, no sólo los asuntos de la profesión, sino los de administración que tocaban con la France-Presse, a la una de la tarde, en la AFP, atendiendo el turno de redactor, a las cuatro, de nuevo en la oficina, a las ocho con Gonzalo en el turno de la noche. Un día, repentinamente, me dijo: “Poeta, vos te estás matando; yo me voy”. “Sí, poetica”.
Se rompió el vínculo laboral, pero no se rompió la amistad. Un día encontré esta boletica: “Querido poeta: espero que me sacarás de este trance dando los 20 pesitos a cuenta del ‘maravilloso’ entierro de Fernando Botero. Con esta platica te ajusto 30 y te suplico que los envies con Feliciano a la personeria a la señorita Rebeca Pelaez, en un sobre cerrado y con destino a doña Rocío de Hernández. Hoy estoy retardado mental y no tengo frases luminosas para decirte, y te agradezco si aceptas mi peticion. Gonzalo”. (No era que ignorase las tildes; era que las encontraba difíciles en la máquina de escribir). Una pequeña historia. Era 1954 y se celebraba en Bucarest el segundo Congreso Mundial de la Juventud, convocado por los partidos comunistas. A ese congreso habían viajado desde Colombia, como invitados de los organizadores, Óscar Hernández y Estanislao Zuleta, también entroncados al grupo. Zuleta, que no había cumplido 20 años, ya entonces no hacía otra cosa que leer. Hernández era poeta y novelista. Muy pobre. El grupo se comprometió a pasarle cincuenta pesos semanales a Rocío, su esposa, mientras durase la ausencia. Y Gonzalo se encargó de reunir semanalmente esa suma. Hacía maniobras de toda clase, como esa de rifar una acuarela de Fernando Botero, que había entregado el propio Óscar. Y nunca faltaron los cincuenta pesitos.
Gonzalo asumía su vocación de escritor. Empezó a enviar colaboraciones a los periódicos, que empezaron a publicárselas. Y le pagaban algún dinero. También trabajó en la secretaría de la biblioteca de la Universidad de Antioquia, con don Alfonso Mora Naranjo. Desde entonces me entregaba, para que se los guardara, parte de los dineros que se ganaba, con miras a la publicación de una segunda novela que ya había empezado a concebir.
Y asumió un rol inesperado de político. El general Gustavo Rojas Pinilla había tomado el poder el 13 de junio de 1953, mediante golpe militar, instaurando una dictadura. Su golpe tuvo el apoyo unánime del partido liberal y de buena parte del partido conservador (excepto la fracción adicta a Laureano Gómez). Pasados unos dos años, Rojas y sus asesores fundaron la llamada Tercera Fuerza, un movimiento político que pretendía romper el monopolio de los dos partidos tradicionales. Gonzalo, ingenuo, adhirió a la Tercera Fuerza, y fue, además, corresponsal del Diario Oficial, la tradicional gaceta del Estado, que el régimen había convertido en diario político. Gonzalo carecía de toda formación política y en esto procedía por impulso o por intuición. No se puede siquiera pensar que se hubiese entregado a la dictadura a cambio de prebendas, sino que creyó de buena fe en un nuevo movimiento político que rompiera la coyunda de los partidos tradicionales. De cualquier modo, el escritor había entrado en contacto con el Poder, y con los halagos que derivan de su simple tenencia. Mandar, en cualquier escala, es un afrodisíaco.
El 10 de mayo de 1957, liberales y conservadores, en asocio de la gran empresa, y con el debido soporte militar, le dieron a su vez un golpe de estado a Rojas Pinilla. Y fue restaurada la llamada democracia bipartidista. Fatal golpe para Gonzalo, que fue perseguido, incluso con riesgo físico, acusado de colaborar con el régimen dictatorial. Se perdió de Medellín. Ni siquiera nos despedimos.
De pronto me empezaron a llegar cartas suyas de Cali. Fue frecuente la correspondencia en ese segundo semestre de 1957 y en el primero de 1958. Aquí están esas cartas, y las de años siguientes.
De repente, a mediados del 58, se apareció en la oficina del Tribunal Superior, donde yo presidía la Sala Laboral. Traía los originales del Manifiesto Nadaísta, y traía una luz extraña en la mirada: como un poseso. Era insólita la decisión del combatiente, injerta en ese tallo de ternura. Más que el Manifiesto en sí mismo, lo que conmovía era el empeño, el afán de lucha que mostraba Gonzalo, su decisión de derribar el orden establecido. “No dejar una fe intacta”, decía el Manifiesto. Y estaba poseído por ese afán de combate contra el orden reverendo de las instituciones establecidas. Era este impulso el que me conmovía. Su clamor contra la podredumbre de la vida nacional. Y ese impulso mesiánico que envolvía todo su ser, sin que por ello hubiese perdido aquella luz de ternura que anidaba al fondo de sus ojos. No es que hubiese dado un salto mortal, para un giro copernicano, sino que era el desdoblamiento de su la vieja pasión padecida por el sufrimiento de los demás. Que ahora se articulaba en el anuncio de un combate. Contribuí a la edición del Manifiesto.
Pero de inmediato sucedió la bufonada. Ya había reclutado a un cierto número de seguidores, sacudidos por aquel intento mesiánico. Eran sus devotos. Lo llamaban Profeta. Uno de los primeros actos en aquella tarea de acoso y derribo fue una niñería: hicieron una pira con libros —desde El Quijote hasta El breviario de la madre— en la Plazuela de San Ignacio, frente a la Universidad. El mesianismo convertido en payasada. A esta burguesía ventripotente, blindada en sus privilegios y además iletrada, la quema de libros no le hacía ningún daño. Sólo un resquemor en ese segmento social llamado “las faldas asustadas”, grupo integrado más que todo por señores de bastón y bombín. Con Amílcar Osorio, uno de los primeros reclutas, emprendió una gira por el occidente. Decía —son sus palabras textuales— que “andaba por el país haciendo terrorismo”. Actos inocuos, que no aterraban ni a los niños de teta. Gritaron contra La Patria, de Manizales, y lanzaron basuras en sus oficinas, y los metieron a la cárcel. Gonzalo se vanagloriaba de que habían pasado dos días presos. Ahí están sus cartas de Cali (1959).
El 20 de agosto de 1959 se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia la sesión inaugural del Primer Congreso de Intelectuales Católicos. Estaba la flor y nata de los católicos, y también de los intelectuales. Había delegados del Gobierno. El coro cantó los tres himnos rituales: el Nacional, el Antioqueño y el de la Universidad. Seguía, en el programa, el discurso de uno de los prohombres, cuando de repente, arrojadas desde el balconcillo que circunda el salón, estallaron bombas de asafétida, que pusieron pestífero el aire. Al mismo tiempo, también arrojadas desde dicho sitio, volaban por dicho aire unas hojas mimeografiadas, con texto que llevaba este título: “Manifiesto al Congreso de Escribanos Católicos”. Texto y gas, obra de los nadaístas. Claro, vino la espantá de los congresistas, ante todo, por el olor nauseabundo. Al día siguiente, viernes, dos de los organizadores del Congreso pusieron denuncio penal en razón de los hechos descritos, por considerarlos constitutivos del delito llamado: Ofensa al sentimiento religioso. ¿Quiénes son los autores o partícipes? Sin duda, los nadaístas, contestaron los denunciantes. ¿Y quién es el jefe de los nadaístas? Gonzalo Arango. El Inspector, no sólo admitió el denuncio, sino que dictó de inmediato orden de captura contra Gonzalo Arango.
Al otro día, sábado, lo capturaron. Estaba en mi casa en San Cristóbal cuando, al mediodía, me avisó Amílcar U. que Gonzalo estaba preso. Qué tristeza. Y qué impotencia. Era sábado, domingo al día siguiente, así que sólo el lunes se podría hacer algo. Entre tanto, el poetica preso en La Ladera. Me vine para Medellín y subí a La Ladera. Tenía mi licencia de abogado y el carnet especial para entrar en la cárcel, pero los sábados es inaccesible para todo el mundo. Cuadré el carro en la explanada de abajo, y arriba, como una mole siniestra, los muros plomizos de la prisión. Impenetrables. Un rato mirando esos muros. Allá adentro está el Poetica. ¿Qué le estará pasando? Tan frágil. ¿En qué patio estará? Nadie con quién hablar, nadie a quién preguntarle, ninguno a quién pedirle misericordia. Sólo el guardia en la garita con su fusil.
El lunes a las ocho estuve en la Secretaría de Gobierno municipal, para averiguar a qué Inspección le había tocado el caso. A la 17, situada en La Playa arriba, a una cuadra de la Plaza de Boston. A las nueve estaba hablando con el Inspector, pidiéndole que trajera a Gonzalo para agilizar las diligencias. Imposible, pues ya llegó la remisión: desde la víspera, cada despacho envía nota a la cárcel para que le remitan a determinados presos a fin de practicar las diligencias requeridas. La remisión hace el reparto desde las ocho de la mañana. En cada despacho quedan dos policías para guarda de los detenidos. Le pedí al Inspector que hiciera una boleta para que de La Ladera le remitieran a Gonzalo y que me prestara un policía para yo subir por él. Era algo desacostumbrado, pero no sé qué cuerda le toqué al funcionario, que accedió a mi pedido. Subí a la cárcel acompañado del policía, y mientras buscaban al detenido en los patios, pude hablar con el director. Me tranquilicé. Lo habían internado en el patio segundo, que era el de los decentes. Cuando Gonzalo me vio, dijo, asombrado: “Poeta, ¿y usted qué está haciendo aquí?”. Talvez creyó que también llegaba detenido. No se imaginó en el primer momento que iba como su abogado, puesto que yo era algo más que su abogado. “Acordate que yo soy abogado”. Le brillaron los ojos.
Mientras esperábamos y tomábamos gaseosa con buñuelo, en el cafecito de la esquina, el Inspector tomaba a los denunciantes la ratificación bajo juramento, así como declaraciones de algunos otros testigos. Ya eran pasadas las 3:30 de la tarde. Le pedí al Inspector que le tomara de inmediato la indagatoria a Gonzalo, diligencia imprescindible una vez que se ha puesto un denuncio penal. Mi afán era acelerar el proceso. No era posible, pues a las cuatro salía de regreso la remisión. Le pedí que hiciéramos como en la mañana. No es posible, porque los policías se van, claro, con la remisión. Tiré el aventón: “Doctor, yo me comprometo a llevar a Gonzalo a la cárcel una vez que termine la indagatoria”.
Era algo insólito, pero accedió. Supongo que ya se había dado cuenta de que ahí, en ese proceso, no había nada: ni delito ni delincuente. Durante la indagatoria pude leer el denuncio y la ratificación de los denunciantes. Sí, las bombas de asafétida y los volantes. El denuncio era por ofensas “al sentimiento religioso”, delito que se tipifica cuando se impide o se obliga a otro a “la celebración de ceremonia o función religiosa”, y un congreso de intelectuales, en sitio que no estaba destinado propiamente al culto (el Paraninfo de la Universidad), no era ceremonia religiosa. El denuncio era temerario. Además, ni denunciantes ni declarantes decían haber visto siquiera a Gonzalo durante aquel hecho. Y no lo pudieron haber visto, porque no estuvo. Lo preparó todo, lo escribió todo, y dejó la ejecución en manos de los sacristanes. Sólo decían que era tenido por jefe del nadaísmo. El asunto era clarísimo: no había ni sombra de delito. Y el presunto responsable del presunto delito no lo había cometido.
Iban a ser las cinco y el Inspector me entregó el preso para que lo trasladara a la cárcel. Sin guarda alguno. La casa de Gonzalo quedaba a unas cuatro cuadras, en dirección, casualmente, a La Ladera. Pasamos un momento. Cuando doña Magdalena vio a su hijo perdió el habla: sólo lo abrazaba entre sollozos. Quería que nos tomáramos un chocolatico parviao. No había tiempo. Yo quería llegar antes de las seis. Mucho antes. “Poetica, mañana vengo por usted”.
Así fue. A las once del día siguiente, martes, aparecí en La Ladera con la boleta de libertad, y antes de las doce Gonzalo estaba en el regazo de doña Magdalena. Se había decretado la cesación del procedimiento, por inexistencia del delito denunciado, y se ordenó la libertad incondicional del acusado. Había sido una infamia de los denunciantes.
Puede parecer curioso, pero ni en esos días, ni después, hablamos Gonzalo y yo del contenido material del suceso: el manifiesto y la asafétida. Talvez intuía que para mí esos eran actos inanes, y yo temía herirlo o mermarle sus impulsos, si le decía algo. Guardábamos un mutuo y pudoroso silencio. Lo de la asafétida arrojada al recinto, un mero escándalo, inocuo. Un infantilismo. Y el “Manifiesto a los escribanos católicos”, un texto pueril (“no somos católicos porque dios hace 15 días que no se afeita”), adornado de unas blasfemias tipo finisecular, como las que usaba Vargas Vila. O sea, algo antañón. El nadaísmo (y dígase de una vez que el nadaísmo era Gonzalo, y que los otros eran sólo sacristanes) se perdía, o perdía su posible potencia crítica, en el escándalo. El escándalo no es crítica del orden social o literario o político, ni se le asemeja. Sólo se proponía asustar a la buena burguesía, según la vieja fórmula: épater le bourgeois, a sabiendas de que los burgueses gozan con que los bufones los asusten, y digan, inclusive en su presencia, groserías. Pasado el prurito primero del escándalo, el burgués se traga al bufón sin sacudirlo. Y lo contempla. Y lo agasaja. Y al final le otorga beneficios. Eso fue lo que ocurrió con Gonzalo y su breve gente de tropa: eran preferidos en las fiestas de la burguesía criolla, tanto en Medellín como en Cali y en Bogotá. Y se volvió un movimiento de relaciones públicas, para promoverse a sí mismos. Se volvieron reyes del oportunismo. Así, y a pesar de los escándalos —o gracias a ellos—, Gonzalo empezó a colaborar en El Tiempo, en Cromos, en Contrapunto, en Arco (revista de intelectuales católicos), en Sábado, esto es, en los más pulcros órganos del Establecimiento. Éste, como el pulpo, lo absorbió. Pero seguían dando escándalo. Era ésta su razón de ser, su clima propicio. Sin el escándalo no existiría el nadaísmo. Y sin el escándalo no los acogería la burguesía iluminada.
En junio de 1961 llegó a Medellín la Gran Misión, una avanzada de curas españoles encabezados por el jesuita, P. Enrique Huelin. Enarbolaban como enseña de su empeño una imagen de la Virgen de Fátima. Se proponían extender su culto. Sacudieron la ciudad. Misas. Comuniones. Confesiones en masa. Homilías. Sermones. En todas las iglesias de la Villa. Una de las funciones más sonadas era el llamado: “Rosario de la aurora”; miles de fieles, con cirios y mantillas y estatuillas de la Virgen de Fátima, cantando maitines y rezando en coro el Santo Rosario, recorrían las calles de Laureles, barrio de clase alta. La procesión empezaba a las cuatro de la mañana. Recorrían numerosas calles. No dejaban dormir. El doctor Antonio Mesa Jaramillo, hombre eminente por su cultura y su decoro, arquitecto de nombradía, decano, desde años atrás, de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Bolivariana, escribió en El Correo un artículo en el que expresaba la queja general de la ciudadanía por ese tropel de maitines. En lenguaje mesurado, sin sombra de vituperio. Cómo sería el clima de fanatismo e intolerancia que se había creado en la ciudad, que el Rector de la Bolivariana destituyó el doctor Mesa Jaramillo.
La semana terminaría con la Eucaristía, el sábado, a las diez de la noche, especialmente para jóvenes, en la Catedral Metropolitana, que encabeza el Parque de Bolívar. La inmensa nave estaba abarrotada de jóvenes católicos. Se estaba dando la comunión. En el Metropol, cantina a media cuadra del parque, que operaba como cueva de los nadaístas, donde fumaban y bebían noche a noche, estaba un grupo de ellos. (No estaba Gonzalo). De repente, quizás sin premeditación, alguno dijo: “Vamos a comulgar en la Gran Misión”. Al fin, el nadaísmo vivía del escándalo, y hacía días que no practicaban ninguno. Se pararon cinco o seis y, con los ojos vidriosos y el caminar incierto, se dirigieron hacia la Metropolitana. Fueron entrando por la nave del medio. Había unos dos mil jóvenes comulgantes. Su espanto, ante esa tropilla de sujetos de ropas astrosas y gestos alucinados, debió ser mayúsculo: les fueron abriendo camino, tensos, en silencio, como un ejército hendido por un cuerpo cerrado de infantería enemiga. Los nadaístas no dijeron nada, no lanzaron voz alguna, ni hicieron gestos de ninguna especie. Caminaban en silencio, agachados, igualmente temerosos en medio de una multitud que sentían hostil. Llegaron hasta el presbiterio, donde diversos sacerdotes repartían la comunión. Se acercaron, en igual silencio, y comulgaron uno a uno. Al instante estalló algo así como una conflagración. Un griterío histérico. Toda esa tensión de los jóvenes fanáticos, largo rato contenida, ante eso que era para ellos la agresión de elementos perversos, reventó de súbito. Y el grito unánime, repetido, monocorde: “Mancillaron la Sagrada Eucaristía”. Y fue un grito unánime la acusación, sin respaldo en testimonio directo, brotada sólo del fanatismo: que al recibir la hostia, los nadaístas se la habían sacado de la boca, arrojándola al suelo y pisoteándola. El impulso de los más próximos, arrojarse sobre los herejes y someterlos. Todos los demás, dedicados a la ímproba tarea de rescatar la Sagrada Forma, registrando cada espacio del suelo y cada resquicio de la Catedral. Algunos nadaístas lograron escapar entre el tumulto. Otros estuvieron a punto de ser linchados, pero apareció pronto la policía, que los aprehendió.
Un caso muy bello. Darío Lemos, uno de los nadaístas, fue retenido por un grupo de jóvenes que lo llevaron ante el Arzobispo de Medellín, monseñor Tulio Botero Salazar, a quien acompañaba su secretario privado, el padre Guillermo Vega Bustamante. Estaban ya dentro del carro, estacionado en la carrera Ecuador. Montaron a Lemos y, señalándolo, preguntó el padre Vega: “Monseñor, ¿lo llevamos a la Permanencia?”. Contestó Monseñor Botero Salazar, de inmediato: “Padre Vega, yo no soy detective”, y volteando hacia Lemos le preguntó: “Joven, ¿dónde quiere que lo dejemos?”. Dijo que lo llevaran por Buenos Aires. Así hicieron. Este gesto de nobleza del Arzobispo lo contó el propio padre Vega, en declaración bajo juramento ante el Inspector que llevó luego el caso penal.
Y otro. Los jóvenes seguían en el empeño de encontrar la Sagrada Forma, mancillada. Cuando cerraron la Catedral, no cesó la búsqueda: se extendió a los alrededores, por Ecuador y Venezuela. Era una masa amarrada por el dolor ante el agravio recibido. Más de mil jóvenes requisaban cada centímetro del suelo, cada resquicio, por las aceras, por un parquecito aledaño, frente al Seminario, ayudados de fósforos, lamparitas de mano, velas. Avanzaba la madrugada, pero los jóvenes no cesaban en su búsqueda ansiosa. De repente, cuando ya se anunciaba la luz del alba, en el costado de la carrera Venezuela, que bordea la Catedral, diagonal al Seminario, un joven exclamó: “¡La encontré!”. Y fue un clamor de victoria. Un grito unánime como de resurrección. Todos arrodillados, prendieron velas y entonaron el Magníficat. Cientos de velitas prendidas y cientos de jóvenes arrodillados, cantando laudes a la luz tenue del amanecer. El joven, Luis Javier Arbeláez, 16 años, declaró días después ante la Inspección que había guardado la hostia entre una libretica, y contó, lleno de candor: “Doctor, por la mañana, en mi casa, abrí la libretica y lo que me había encontrado era una papa frita”.
Fueron capturados Eduardo Escobar, Alberto Escobar y Jaime Espinel. Acudí en su defensa, y como un abogado no puede atender a dos sindicados en un mismo sumario, asumí, diríamos que por reparto a la suerte, la defensa de Espinel, ante el Inspector Departamental de Policía que había admitido el denuncio. No propiamente por amor al nadaísmo, sino por amor a la justicia. También aquí los acusaban del delito de “ofensa al sentimiento religioso”, y en realidad eran, de nuevo, víctimas del fanatismo ultramontano de la sociedad. Pero ahí estaban los acusados, como réprobos malditos. Y es que, además, ningún abogado se atrevía a asumir la defensa de semejantes herejes. Para la indagatoria, el Inspector, como manda la ley, les nombró abogados de oficio, que se limitaron a asistir a la diligencia y ni siquiera volvieron a aparecer por la Inspección. En realidad, a través de la defensa de Espinel ejercí, de hecho, la defensa de los demás.
Y dado que los casos eran iguales. Ahí no había ningún delito, puesto que no se había impedido el ejercicio del culto a nadie, ni nadie se había visto forzado a practicar un culto. Que no se habían confesado, alegaba el padre Huelin, autor directo del denuncio penal. Comulgar sin confesarse no es delito ante la ley ordinaria; y ante la ley canónica, ni siquiera es pecado grave: es sólo pecado venial. Que habían recibido la hostia y la habían arrojado al suelo, pisoteándola. Eso fue una alucinación producida por el fanatismo y el dolor de la multitud, pues no apareció testigo alguno del hecho. No había prueba. No había delito. Allá fue a declarar el padre Huelin y fueron otros sacerdotes y varios jóvenes y el padre Vega Bustamante, pero lo único que dijeron fue lo que de veras ocurrió: que ese grupo de muchachos astrosos, con ojos prendidos, entraron por en medio de la Catedral y se arrimaron a comulgar y el sacerdote les dio la comunión. Todo esto lo alegaba yo ante el señor Inspector, pues ya se habían vencido los términos para definir la situación jurídica de los detenidos y podía incurrir en detención arbitraria. Claro, estaba de acuerdo, pero me contó, un tanto atemorizado, que diariamente lo llamaban de la Curia, el padre Huelin en persona, incitándolo a que mantuviera en prisión a los nadaístas. Al fin, a los diez días, y para no retardar por más tiempo el cumplimiento de la ley, ordenó la libertad de los tres detenidos, mediante fianza mínima. A Espinel, dichoso en libertad pero aún resentido, lo llevé en mi Volkswagen hasta la casa de sus abuelos, en Itagüí. (Claro que en este caso, como en el anterior del Congreso católico, obré como especie de abogado de oficio: sin estipendio alguno). En obediencia a normas procesales, ya como pura formalidad, el negocio siguió su trámite y a los pocos meses falleció en los archivos.
Gonzalo estaba viviendo ya en Bogotá. Dedicado a la promoción de sí mismo y de su fementido movimiento. Pues no había tal “movimiento”: el nadaísmo se reducía a los afanes y agitaciones de su cabecilla (los demás eran comparsas, que seguían al Profeta como simple vagón de cola), y éste ya no tenía otro propósito que buscar nombradía. Inclusive, la sección de escándalos se había diluido, y ya no asustaban ni a una mosca. Pero había logrado una gran publicidad y su nombre era acogido en los medios de prensa. Había adquirido la condición de fetiche, algo que propicia la sociedad burguesa. Esta no puede vivir sin mitos a los que adorar y reverenciar, y los fabrica mediante el dictado de un fiat lux. De una pulga logra hacer un elefante. Ya no mostraba, Gonzalo, ni asomo de su viejo intento de “no dejar una fe intacta”. Se había vuelto fidelísimo y estaba inserto en el Establecimiento, como la pieza ajustada de un rompecabezas. Nada le tallaba.
Nos fuimos alejando. Ya en esta época no hubo correspondencia regular. Yo me sentía defraudado, y a veces pensaba que Gonzalo me había traicionado. ¿También sentía él lo mismo frente a mí? Quizás, aunque yo nunca tuve pruritos de profeta ni de salvador. Pensaba entonces que sí, que había ocurrido una especie de traición, pues aquel que se había anunciado como crítico feroz del Sistema, ya era su palafrenero. Los primeros impulsos sólo habían servido para hacer escándalo, y el escándalo excluye la crítica. Y pasados tales impulsos, estaba convertido en una ficha más del orden establecido. Es como si hubiese faltado a la promesa tácita que nos habíamos hecho de sacudir el mundo. Ahora veo que mi dolor de entonces no era sólo por esto. Recuerdo una frase de Canetti: “Para vivir, lo que uno necesita frente a sí mismo, más que cualquier cantidad de planes y proyectos, es otra cara humana”. Yo había perdido esa otra cara humana frente a mí. Gonzalo, al dimitir de la misión propuesta, había dejado de ser para mí el otro: aquello arriba anotado. El conocimiento de otro es casi tan difícil como el conocimiento de sí mismo, y al igual de exultante. Yo había logrado, en Gonzalo, el conocimiento de otro, y esto le había dado una riqueza singular a mi vida y un horizonte más amplio y luminoso. Ahora lo perdía, y esa pérdida era un despecho.
Reaccioné con amargura. En soledad. Sólo ahora, escribiendo este texto, he logrado recuperar ese amor inicial de Gonzalo, ese candor, esa alegría, ese fervor, esa intimidad, esa gloria de vernos juntos.
Estaba dedicado a escribir, no sólo reportajes y notas para periódicos y revistas, sino poesía, cuentos, crónicas, teatro. En la edición de su obra de teatro (1960), HK-111, me puso esta dedicatoria: “Para Alberto Aguirre, que me ha salvado del suicidio y de la soledad, y con la promesa de ser mejor escritor”. La obrita era pésima, y no tenía rasgo alguno del oficio teatral. Discursos de actores, sin orden ni ensamble. Y discursos, además, fofos. La poesía de Gonzalo es forzada y enteca. Sus reportajes y notas periodísticos tienen gracia y perspicacia. En crónicas de más fuste, como Medellín a solas contigo, reaparecen rastros de la vieja furia (Gonzalo Arango, Obra negra, Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1974, p. 120 ss.): “Medellín, eres incapaz de producir un líder espiritual, ni siquiera un mártir. Porque antes de que el Iluminado diga su mensaje de salvación, ya tú le has ofrecido un puestecito en el Banco Comercial Antioqueño, y lo conquistas para heredero de tus tradiciones, socio de la Venerable Congregación de los Fabulosos Ingresos Percápita, y Caballero del Santo Sepulcro”. Pero no logra escapar del ripio: “Todavía, en el perfume del aire, mi carne percibe la cópula de la naturaleza. (...) Marina me enseña el nombre de las matas que crecen en su jardín: gardenias, alelíes, crisantemos y girasoles. ¡Qué derroche de belleza!”. En suma, creo que Gonzalo también fracasó como escritor.
Y tuvo caídas lastimosas. Invitado por el Presidente de la República —invitado especial— asistió en Cartagena a la botadura del velero Gloria, buque-escuela de la Armada Nacional. Y dijo en el puente unas palabras de encomio. Escribió luego, en carta a Antonio Osorio (Gonzalo Arango, Pensamiento vivo, compilador y editor Juan Carlos Vélez, Medellín, 2000, p. 77): “Esa noche conversé y comí con el Presidente a bordo de un yatecito; sólo seis personas, algo muy íntimo, estuvimos juntos como cinco horas. Sinceramente, es un gran hombre, honesto, puro, terriblemente luchador, de enorme cultura política y literaria. Es un poeta del poder”. ¡Qué diablos, si estas cosas dan ganas de llorar! Un año más tarde, Gonzalo adhirió a la candidatura presidencial del godísimo Belisario Betancur. Estaba en el fango.
En Contrapunto, revista bogotana, empezó a publicar Gonzalo lo que llamó Memorias de un presidiario nadaísta, en las cuales refiere su detención con motivo de aquel escándalo hecho por los nadaístas en el Congreso de Escritores Católicos. Alcanzó a publicar 16 episodios, y sólo iba en la noche del domingo, habiendo sido detenido el sábado. Estaba inventando y estaba falsificando, con total irresponsabilidad. Él mismo dijo que de modo deliberado alargó el cuento, pues le pagaban 500 pesos por artículo, suma que le permitía sobrevivir con su mujer. Es un cuento chino, lleno de pavores y agresiones y peligros en que habría incurrido en el patio tercero (era el cuarto, realmente) de La Ladera, donde metían a los delincuentes más peligrosos. Y la verdad, según lo supe por el propio director de la cárcel, es que había estado en el segundo, el de los castos, donde no le pasó nada y donde no tuvo riesgo alguno. Pero su relato parece muy veraz. Por esa época apareció un testimonio auténtico sobre la vida en esa cárcel, un pequeño libro con el título La Ladera, de un joven poeta maldito y renegado, Mauro Álvarez, que sí sufrió los rigores de esa prisión y de ese patio. Es la fuente de Gonzalo. Pero no lo menciona. Se había dedicado a la fabulación irresponsable y al calco impune.
Para remate de irresponsabilidad, en el capítulo noveno relata aquel episodio del cable que tradujo en la France-Presse (catorce años antes del tiempo en que escribía), sobre una visita de la reina Juliana, de Holanda, a la reina Isabel, de Inglaterra, cuando puso a las reinas a “almorzar juntas en un hotel”. Algo que no trascendió, que ni siquiera conoció la oficina de Bogotá, y que los dos tomamos en broma. Aquí lo infla (estaba inflando la historia, por los 500 pesos semanales), para afirmar que yo lo había destituido por exigencia de París, pues se había armado “una crisis internacional”.
Me dolieron estas actitudes de Gonzalo, pues indicaban la quiebra que estaba sufriendo su carácter.
Las cartas entre nosotros se hicieron escasas. En alguna me propuso un negocio: comprar una imprenta. Ver a Gonzalo metido en cálculos mercantiles era insólito. En otra, me habla de nuestra amistad con Arturo Echeverri Mejía, aquejado de una enfermedad terminal, y me envía un artículo para publicarlo. Son, éstas, cartas utilitarias. Pero en las anteriores está el esbozo del previsto Manifiesto Nadaísta, así como el pálpito de su angustia. Y particularmente las dos últimas son terribles y lacerantes, para ambos. Y nos veíamos muy poco. En Medellín, cuando vino Evtushenko; alguna vez en Bogotá, por encuentro ocasional en El Cisne. Ni él me buscaba cuando venía a Medellín, ni yo, cuando iba a Bogotá. No sabía su teléfono, ni dónde vivía. Me hizo un reportaje, con preguntas escritas, para Cromos, y con el cuestionario me envió una notica: “Es un homenaje a tu grande y bella amistad que nunca olvido, aunque la puta vida nos ha aventado lejos uno del otro, desgraciadamente”. Tuvo una polémica agria con Jorge Zalamea, y un grupo de intelectuales envió carta a los organizadores de un concurso de cuento en Norte de Santander, solidarizándose con Zalamea, que había descalificado a Gonzalo como jurado de dicho concurso. Entre los firmantes de dicha carta, publicada en la prensa, apareció mi nombre. Había sido usurpado. Le escribí a Gonzalo para decirle que yo no había firmado esa descalificación, a la vez que denostaba la pequeñez del mundo intelectual colombiano. Y concluía: “No te escribo esta carta en nombre de nuestra vieja amistad, ahora tan desmedrada, sino en el de mi propia dignidad”. Me contestó, contando los intríngulis de la maniobra, y así empezaba: “Yo sí te escribo en nombre de nuestra amistad, pues es lo único que me va quedando del cataclismo”.
Pienso que Gonzalo, en este momento de su vida, se sintió como si estuviera al borde del abismo. Y entonces se produjo en él una metamorfosis de retorno al origen, para alejarse del abismo, saliendo del tremedal de impudicia en que había caído. Es lo que explica su retorno a Dios y a las creencias religiosas. Le escribe al doctor Estrada, cuñado suyo (Pensamiento vivo, p. 48): “Con el libro que estoy terminando, Fuego en el Altar, se cierra una etapa de mi evolución espiritual, y se abre una nueva, que aún no sé en qué consistirá. Pero yo siento que estoy destinado por Dios para tareas muy arduas, para saciar sedes muy ardientes”. Como toda oveja descarriada, al retornar al redil se sintió poseído de un ardor misionero. En carta a su hermana Amparo (ditto, p. 50), hablando de monseñor Gerardo Valencia, le dice: “En el oficio de dignificar al hombre y de hacer más justo este mundo, todos debemos luchar unidos, por todos los medios, porque cumplir la misión es lo que importa, y los caminos de Dios son infinitos...” (Énfasis en el original). Había retornado a la fe del carbonero, esa que se tiene en la infancia. Le escribe a su hermano Jaime, afectado de enfermedad que los médicos decían incurable (op. cit., p. 55): “Eso no es verdad. Toda enfermedad tiene remedio. Y cuando fallan las drogas químicas, hay que apelar a las de la naturaleza, a las drogas de Dios: la fe es la droga del más alto potencial curativo”. Aquel impulso del prosélito lo estaba llevando a las fronteras de la superchería. Añade en esta carta: “Yo acabo de ver en el estadio de Bogotá a gente que fue a buscar salud y esperanza en las palabras de un joven predicador que abría las fuentes purificadoras de la fe en Dios. Esa gente no fue defraudada. Miles fueron consolados, y muchos lisiados salieron renovados y curados en sus dolencias por la sola virtud de la fe. Fe es la energía que produce el milagro”.
El milagro, a Gonzalo, se lo hizo Angelita, una muchacha inglesa, especie de hippy trasplantada, que a ratos pintaba florecitas y a ratos cantaba. Se conocieron en la isla de Providencia, y en adelante formaron pareja y compañía. “En Angelita encontré a Dios”, le declaró a la revista Arco, en 1973. Lo que se precisa aclarar es que esta evolución mística ya anidaba en Gonzalo, y la visitante inglesa operó sólo como detonante. Pero sí fue Angelita la que decretó el vade retro! Cuenta J. Mario Arbeláez, de la cauda nadaísta (La Hoja, febrero, 1994): “Angelita lo convenció de que había vivido bajo la influencia de Satanás”. Al morir Gonzalo, luego de referir algunos avatares de su vida, escribió Jaime Sanín Echeverri (El Espectador, 3 octubre, 1976): “El país terminó por digerir a Gonzalo Arango”.
El encuentro salvífico se había producido en 1971. En este año, y como testimonio de su conversión, Gonzalo liquidó el nadaísmo. Para hacerlo no tuvo que convocar consistorio, pues todo lo que se hizo con ese nombre fue obra suya.
Angelita y Gonzalo tenían el propósito de viajar a Inglaterra, la patria de la intercesora divina. Iban para Villa de Leyva en una buseta de Berlinas del Fonce, en ruta desde Bogotá, a recoger chécheres domésticos y a hacer Ejercicios Espirituales antes de cruzar el charco. La busetica se chocó con un camión, y el único muerto fue Gonzalo. Era septiembre de 1976.
Venía de fuera, y en el avión, en un periódico de la víspera, me enteré de la muerte de Gonzalo. Se ahondó el vacío que ya existía. Con este texto he logrado llenar ese vacío. Y he logrado recuperar la presencia del poeta.
Medellín, marzo de 2006
Fuente:
Aguirre, Alberto. “Prólogo - Gonzalo, su presencia y sus cartas”. En: Arango, Gonzalo. Cartas a Aguirre (1953-1965). Fondo Editorial Universidad Eafit, Colección Rescates, Medellín, 2006.