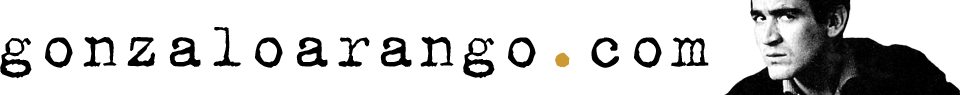Acerca de la obra
de Gonzalo Arango
Desde cuando funda el nadaísmo hasta que conoce a Fernando González y se vuelve a firmar Gonzalo Arango y se hace misionero y los nadaístas lo acusan de haberse convertido en un humanista decadente.
Por Eduardo Escobar
Los nadaístas, filonadaístas, entrometidos, espías de la secreta, buscones, admiradores, droguistas y carteristas y curiosos se reúnen por las tardes frente a la Librería Horizonte de la calle Maracaibo, cuyo propietario, editor de parnasos criollos, cojo y solterón empedernido, era primo de gonzaloarango, una fábula de señor que debió hacer con excesiva frecuencia de paganini obligado, aunque no era rico a pesar de haber sido reconstruido con alambres de platino pues se había precipitado del cielo en avioneta. Gonzalo tenía lecturas abundantes y bien puestas, no como adornos de plumas para exhibir en el juego de salón de las vanidosas erudiciones de nemotécnicos, sino como experiencias vividas, vivenciadas como savias, más notables porque no se dejaban notar. Pueden rastrearse a través de su trabajo literario, sobre el cual chorrean y se ensamblan. Muy pocas veces hacía citas ni se refería a libros ni sustentaba sus obsesiones en autoridades vivas ni muertas. Las lecturas, la cultura, estaban hechas vida, la piel y la conducta. Amílcar era, según sigo creyendo, el más inteligente, y el más indolente también, con una ilustración refinada para el medio de la edad, que abarcaba Ronsard, Hölderlin y Proust, la nueva novela francesa; hacía parodias de Butor y Robbe Grillet; traduce a Nabokov; experimenta idiomas inventados, sonidos. Gonzalo es más instintivo. Ambos tienen el mismo aire salvaje y pueblerino y saludable, aunque Amílcar se peina como la Sagan y parece un carnero y a pesar de la pose de lejanía misteriosa de Gonzalo. Predican la enfermedad, el vómito y el vicio aunque no han pasado del humilde Pielroja, la cafeína y el ron de las tiendas de esquina. Gonzalo se desentiende definitivamente del derecho y la política. Amílcar deja quieta su carrera en el escalafón. Están felices. Van entendiendo lo que quieren mientras caminan, lo van perfilando. Y por gravedad, poco a poco se les van adhiriendo un montón de muchachos inteligentes, camajanes despistados, hijos de papi, sicópatas, poetas, pintores, unos en plan de cambiar la vida, o al menos cambiar la propia, los otros porque aspiran a divertirse o a saquear las carteras de sus admiradores. Pronto los nadaístas forman con todo y patos (y pathos) una cuadrilla escabrosa para la pacata norma parroquial.
Osorio se toma el nadaísmo con un refrigerio vespertino, como un pasatiempo sin mucha importancia, se burla amistosamente del desgaste que hace Gonzalo. Eso de la cultura y el delirio poético no consigue disolver en él la negra certeza de que debe morir y no tiene frente a ésta el consuelo de un postre de paraíso de inmortalidad en la memoria de los otros. Esta idea le cansa de antemano las otras, le amarga el brillo del presente. O eso dice. Gonzalo en cambio más ilusionado y anacrónico o inconsistente pone todo su empeño en el nadaísmo, se encarna en eso, se encarga de la criatura, lo convierte en el esqueleto del paraguas bajo la ceniza nuclear, en su nube, es su tabla de salvación para trascender por la puerta de atrás. Guillermo Trujillo hace panes. Humberto Navarro es visitador médico y tiene un maletín enorme lleno de muestras y una novia florista, Darío Lemos todavía va al colegio y tiene que llegar a las nueve a la casa, Isaza hace el papeleo para irse de franciscano, Malmgrem Restrepo se traslada a Nueva York con sus bolígrafos, Bernardo Fernández resuelve problemas de ajedrez, Fernando Jaramillo se emborracha. Solamente Gonzalo empuja el carro de la nada atascada; mientras los otros farolean, se exhiben y se barbiturizan, Gonzalo está constantemente entusiasmado con el florecimiento de la calle Maracaibo, debajo de la marquesina azul del Teatro Opera que aumentaba la palidez de los nuevos comediantes, mientras Amílcar cierra con dignidad la Librería Horizonte, recitando a Maiacovski. Era un acontecimiento en la ciudad, un brote saludable en la farsesca aldea de honrados mercaderes mientras no los cogieran. Pronto ofrecimos nuestro primer recital nadaísta: gonzaloarango, “Sonata metafísica para que bailen los muertos”; Eduardo Escobar, “Tardecita tísica”, “Señor, tú que no te afeitas con Gillete”; Alberto Escobar, “Los sinónimos de la angustia”, “Nicanor afina la dulzaina”; Amílkar U, “Plegaria nuclear de un cocacolo”; Fabio Arango, “Poema cubista para Marta Traba”. El público de vagos adolescentes, secretarias de Pablo Neruda, algunos aficionados a los autógrafos. Todo muy bien. Hasta que subió al escenario Sergio Latorre y saboteó la velada antitodo con el antídoto de un encendido discurso de espíritu antifrentenacionalista de furor democrático.
Todas las noches cuando llegábamos a las siete por Amílcar a la librería, éste tenía un nuevo descubrimiento: Moravia, Cernuda, Bertrand Russell, Abagnano, un poema de Baudelaire, un cuento de Saroyan, otra novela de Faulkner, César Vallejo, Mallea, Camus, Sartre, Saint-Exupéry, Lautreamont, Perse, Duras, Durrel. Y después de que cerraba nos íbamos por las tiendas a beber lo que había y a hablar de libros y cuando cerraban las tiendas o se acababa la plata o se dormía el anfitrión nos íbamos hasta que amanecía a leer más poemas en los parques, a inventar manifiestos, a hacer proyectos inspirados. Escribíamos cartas insulsas para justificar los textos arrevesados que enviábamos a los periódicos. Gonzalo dirige sutilmente, adjetiva, matiza, propone hacerle una pregunta capciosa a la sección de preguntas y respuestas del periódico, todo corrido hacia el nadaísmo, esa frase que retorciéndola... esa anécdota si fuera contada con determinada intención. Lo dejamos hacer. Es el mayor de todos, lo queremos, el hecho de ser el único que gasta todo el tiempo en la porfía le concede ascendiente. A veces consigue entusiasmarnos. Pero en general los otros nos permitíamos el goce de carecer de ambiciones remotas, nos ahorrábamos los premios con los apremios, estábamos más libres e indiferentes y desinteresados; disfrutábamos la inerte bohemia, la irresponsabilidad nos parecía satisfactoria como ejercicio del nadaísmo, quién sabe, su praxis, qué carajo; el nadaísmo era nuestra fiesta privada. Gonzalo se dosifica. Lee mucho, teatro, novela, filosofía. Experimenta con el cuento, escribe largos poemas, de día se encueva, solamente a la vespertina cae por la librería, feliz, consumido por sus sueños como le gustaba decir, magro y energizado con propuestas nuevas, signos brillantes, frases recién inventadas: “somos geniales, locos y peligrosos”. “El nadaísmo es una revolución al servicio de la barbarie”. El nadaísmo es su obra: los libros son apenas los indicios de la vida interna que ardía. Pone de moda palabras, una especie de jerga calculada que le da ambiente a su revolución de la nueva oscuridad. Monjecito, llama a sus amigos, la Monja es su mujer, un trago es brujo, un poema negrísimo, el nadaísmo el inventico, la tarde noble, la Tierra el planetica. Publica su primer libro, teatro, HK-111, en la Imprenta Departamental de Antioquia dirigida por Manuel Mejía Vallejo. El primer ensayo serio de un teatro nuevo para Colombia que superara el folclórico sainete.
La falta de blanca nos obligaba muchas veces a tertuliar en antros de fama negra y de oscura asistencia pero de buenos precios, así cogimos ese prestigio fascineroso que nos fascinaba aunque no dejó de causarnos problemas. Pero no éramos esos desencantados profanadores de cementerios nocturnos como pensaban los gusanos y los señoritos.
Gastábamos las noches en agregarle barbaridades al manifiesto nuevo que había escrito Gonzalo por la tarde de encierro, o hablando de Heidegger, de los zapatos de Van Gogh, o de nada en especial, del perfume sombrío de la avenida, en el parque, o en la casa de algún amigo o en una tabernucha de albañiles. El resultado era el mismo: al amanecer las más de las veces regresábamos a casa perfectamente borrachos... Por las mismas calles por donde nuestros condiscípulos y vecinos se dirigían a sus obligaciones, recién afeitados, Amílcar imitaba gorgoritos de la Piaff sobre un montón de basura, Cachifo hacía tiros al aire con una pistola de juguete, Gonzalo anunciaba desastres encaramado sobre una estatua. Inocente todo. No tan inocente. La poesía era la gran subversión contra los valores podridos, produciríamos una revolución espiritual en Colombia. La poesía es pólvora perfumada. En eso confiábamos. En que destruiríamos el orden viejo con martillos de papel. Ya no sé.
A pesar de poseer el estilo más virulento y castigado, de ser el más radical y el que mejor se formulaba el propósito, gonzaloarango es al mismo tiempo el más zanahorio y circunspecto. Predica el desarreglo, la procacidad, la anarquía, la violencia, pero cuida la imagen calculada del poeta malintencionadamente despeinado. Pasea altivamente con líricas flores de escobo en el ojal de la chaqueta de pana, pero cuando algunos de sus compañeros comienzan a usar marihuana y a probar el envilecimiento como experiencia poética de acceso a la santa locura y al puro despojamiento, Gonzalo es el más recalcitrante impugnador del método... Cuando Fernando González invitó a su casa en Envigado a Gonzalo Arango, éste se emocionó mucho con el interés que según le dijeron despertaban en el viejo de Otraparte su actitud nueva y su obra naciente. El maestro González contaría a su vez en una carta la impresión que le causó el flamante fundador del nadaísmo, cómo se había visto a sí mismo a esa edad, revolviéndolo todo. Una profunda simpatía los ligó para siempre en la admiración mutua, el afecto, el respeto. Hay una fotografía del maestro González en la Casa Museo que le dedica Envigado que justifica plenamente el sentimiento: eran idénticos misteriosamente como dos sombras en tiempos paralelos, por la irradiación de los rostros y en el propósito de descubrirse apasionadamente, en el ideal de autenticidad desvergonzada. Cuando desengañado del nadaísmo y los estoperoles de la vida cultural y la fe en el arte, convertido a la nueva del sacrificio y el servicio Gonzalo vende la pequeña biblioteca, repudia la retórica y los libros —los libros solamente me confunden más, me dijo—, reservará sin embargo tres autores: Nietzsche, Rimbaud y Fernando González... a cuyos libros regresa para zarandearse y ponerse a prueba. Su obra y su vida hay que pensarlas impregnadas en el pensamiento y el estilo del caminante envigadeño, por el aroma místico y el aire panfletario, la voluntad de hacer de la escritura un camino de introspección y transmutación y conocimiento de sí mismo, una meditación acerca del alma del mundo y enseñanza viva, no un parapeto de porcelana para exhibir la artesanía, ni solamente el púlpito del sufrimiento personal y de la propia contradicción, sino mensaje de vida para el futuro. Palabra de tierra, presente.
La obra de Gonzalo Arango pues, sería, primordialmente, él mismo. Y el nadaísmo, su espacio. Lo demás es literatura, como decíamos. No es poco: es ahora la única forma que tenemos de acceder al interior de esta persona.
La obra literaria de Gonzalo Arango solamente fue publicada en mínimas ediciones y el resto está regado en periódicos y revistas y plegables y comunicados mimeográficos. Inconseguibles. Obra Negra, ordenada por Jotamario para Carlos Lohlé de Buenos Aires, es una muestra significativa de su obra, recoge manifiestos, algunos pocos panfletos purificadores, cuentos, poemas. De sus cartas (era un adicto del mimeógrafo y del correo aéreo) las escritas a sus amigos y dedicadas exclusivamente al nadaísmo, forman un volumen enorme altamente recomendable. Su obra periodística, crónicas, columnas, reportajes, memorias, fueron publicados en La Nueva Prensa, Contrapunto, Cromos, Nadaísmo 70, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano de Medellín, Diario del Caribe, El País, y en revistas internacionales como el Corno Emplumado de México y Zona Franca de Venezuela... Cuatro obras de teatro: Nada bajo el cielorraso, HK-111, Los ratones van al infierno y La consagración de la nada. Autor diverso y disperso, irregular y copioso, pero de efectos irreversibles, últimamente me ha dado por pensar que quizás la mejor parte de la obra del fundador del nadaísmo está en su poesía, la primera de Medellín, sobre todo. Y que el vocerío del profeta, la intensa actividad pública la ensordeció. Si Gonzalo lo sabía no le importó. Sea como sea en los últimos años despojados, apartado de la literatura del consumismo cultural, solamente reclamó para sí mismo el magnífico título de poeta que dignificó con su hombría. Por lo demás, ya sabemos, era un hombre educado, sabía ser cortés cuando quería y en uno de sus breves textos póstumos dejó esta “Despedida”:
“Creo haber cumplido la vibración para la cual fui destinado en una determinada instancia del suceder histórico con la vida, mi destino personal, mi generación”.
“Bien o mal, he cumplido; gracias”.
Fuente:
Escobar, Eduardo. Gonzalo Arango. Bogotá, Procultura, Colección Clásicos Colombianos, n.º 7, 1989.