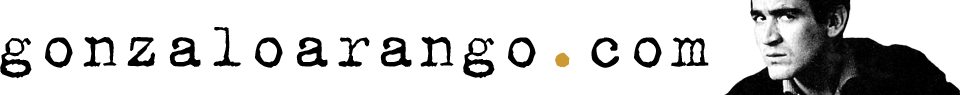Los días de nuestra vida
Nunca diré por última vez que me gusta más vivir que escribir, la vida que la literatura. No es mi culpa, estoy hecho de un alma bastante biológica. Recuerdo que hace diez años, recién fundado el nadaísmo, iba con Amílkar U, Jotamario y Elmo Valencia en una gira por todo el país dictando conferencias y recitales. Habíamos actuado en cinco ciudades con el terrorismo que nos caracterizaba entonces. Nos habían metido a la cárcel en Manizales. Por venganza, los pereiranos nos hicieron un recibimiento apoteósico, como de libertadores. En Buenaventura nadie nos entendió, pero nos emborrachamos como grumetes hasta que se acabaron los anfitriones. Finalmente llegamos a Cali para reposar los esqueletos y seguir a Popayán.
Ese reposo duró tres meses porque se me ocurrió la idea genial de enamorarme, y no hubo poder humano ni divino que me arrancara de «La Sultana». La gira que estaba programada para terminar en una toma triunfal de Bogotá, se disolvió melancólicamente. Se fue al diablo. Mis amigos estaban desolados y alicaídos, sobre todo Amílkar, que vivía en Medellín como yo. Había renunciado un puesto de maestro de escuela para acompañarme. Tenía 18 años y esta era su primera aventura lejos del hogar. Creo que tenía nostalgia de la familia, porque aunque nadie crea, los nadaístas son los tipos más tiernos del mundo. Eso me apenaba, claro está, pero ¿qué hacer? Ni siquiera teníamos plata para regresar en bus. Se nos habían agotado los doscientos libros de HK-111 que yo acababa de publicar en Medellín, y de los que habíamos vivido ese tiempo, vendiéndolos a los amigos al precio de «póngale usted el precio»; pero los amigos, menos idealistas que nosotros, casi siempre le ponían precio de quema, y teníamos que vender diariamente cinco libros para pagarnos un cuarto de hotel en los bajos fondos, que generalmente se llamaba «Pensión Estación» y era un burdel de mala muerte, con las pulgas más sanguinarias del nuevo mundo.
En Cali, bendito sea Dios, dormíamos en una estera muy limpia en el cuartico del poeta X-504, convertido por milagro de su corazón en nuestro paciente anfitrión vitalicio. Como era imposible ser más pobre, la hospitalidad del poeta se reducía al techo, nescafé y una libra de azúcar diaria. El nescafé lo tomaba yo, amargo, para que espantara el hambre, y Amílkar lo pasaba todo el día con agua de azúcar. Creo que no todo fue negativo en esos meses, pues mientras Amílkar esperaba contra toda esperanza que a mí se me ocurriera la brillante idea de desenamorarme, se leyó 50 libros de la biblioteca del poeta, especialmente la sección de místicos y filósofos orientales. A causa de estas disciplinas estoicas y budistas no se murió de hambre, pues a duras penas el agüita azucarada alcanzaba para alimentarle el espíritu.
No, no todo era melodía. Por esos días apareció un ángel extraviado que hacía años buscaba su camino y al fin llegó. Para ese joven el nadaísmo era su tierra prometida, y para nosotros representó una especie de rey mago, porque todas las mañanas venía a despertarnos con un cartuchito de empanadas que su mujer hacía para nosotros. La ternura, solidaridad, esa sonrisa feliz de nuestro apetito saciado, eran la recompensa a su infalible fidelidad matinal.
Se llamaba Alfredo Sánchez, pero nosotros le decíamos «Melchor» como un homenaje al color moreno de su realeza, de su nobleza indecible, que una estrella mística nos había regalado. No era siquiera un gran escritor, pero era de esos espíritus tenaces, obstinados, serenos, a quien en medio de la tormenta se le podía confiar el timón, con la seguridad de que llevaría el navío a su destino. Más fiel que un juramento. En suma, un raro ejemplar humano, de esos que habrían apagado la linterna de Diógenes y merecido una sonrisa del escéptico filósofo.
Desde mi laberinto interior, miro atrás con gratitud ese rostro colmado en su pobreza, con su cariñosa bolsita de empanadas para los pobres «profetas de la oscuridad», radiante de dicha en la luminosa primavera caleña, con su invasión de sol que entraba por la ventana al cuartico del monstruo X-504, reino de soledad y ascetismo en que los sueños forjaban la palabra de acero de sus Poemas de la ofensa.
Una de esas mañanas estalló la paciencia de Amílkar U, en un reproche desolado, infeliz:
—Gonzalo, basta: el nadaísmo o el amor…
—El amor—dije—, ustedes pueden seguir la gira, yo me quedo.
—Te doy cinco días para que lo pienses: o me iré solo, estoy harto… Hiciste fracasar todo.
—No hay nada que pensar: el amor es mi manera de ser nadaísta. Compréndeme, no puedo dejarla.
—Está bien, de todos modos parto dentro de cinco días, contigo o sin ti…
La víspera del plazo me sentí desgarrado por una lucha interior entre la felicidad y el destino, la amistad y el amor. Cualquiera fuera mi elección, elegiría contra mí, en un sacrificio que no tenía el coraje de hacer, y cuya indecisión me ponía al borde de la angustia. Busqué por la ventana un signo en el cielo, pero salvo la belleza opresiva de ese crepúsculo, todo estaba vacío. Sentí que la muerte debería ser semejante a esa ausencia y a esa dulzura, más el silencio del cuarto en que Amílkar U, acostado en la estera, miraba con una tristeza aterradora el cielorraso vacío. Mientras yo buscaba un signo, él esperaba una respuesta, la que yo estaba buscando en el cielo, y que solamente estaba dentro de mí.
Oí que entró al baño y lanzó una protesta dirigida a sí mismo porque se había terminado el azúcar. Se maldecía con una especie de autocompasión por la miseria o desgracia a que había llegado su vida. En el fondo era una queja y me sentí culpable. Me preguntó que si tenía plata para comprar azúcar. No tenía. Él dijo: «Tranquilo, profeta, bendito sea Dios y su Santo Nombre». Lo dijo sin ironía, con una resignación tan tierna y desdichada que me empañó el paisaje. Entonces apareció el signo que buscaba, en mi alma: era ese desamparo y esa infelicidad sin odio, sin rencor: la imagen apacible y sufriente de un rostro humano, de la amistad misma…
Tomé mi hermosa chaqueta de pana y salí. Fui al almacén de trapos donde trabajaba «Melchor», le presté su cédula de identidad y fuimos a dar un paseo por el barrio de los tangos y los montepíos. Al anochecer regresamos a nuestro cuarto con una libra de azúcar y una botella de aguardiente. Al otro día muy temprano, antes de que saliera el sol sobre las Tres Cruces que abrazan a Cali, el poeta Amílkar U y yo caminábamos en silencio por el andén del ferrocarril, cada uno con su tiquete verde en la mano, que nos acreditaba pasajeros de tercera clase con destino muy lejos… Oh, qué lejos… Me quejé del frío de aquel amanecer. Él se quedó mirándome, extrañado:
—Y tu chaqueta, ¿dónde está?
Abrí la mano y le mostré el cartoncito verde perforado en una estación que se llama Medellín.
Él siempre decía Bendito sea Dios y Su Santo Nombre, manía que se le había quedado del seminario…
![]()
Fuente:
Obra negra. Fondo Editorial Eafit / Corporación Otraparte, segunda edición en Colombia, Medellín, abril de 2016, p.p.: 290 - 293.