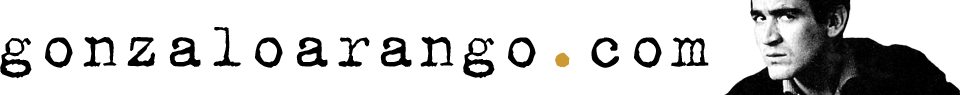Mi amigo Gonzalo Arango
Por Eduardo Escobar
Nada mejor en esta vida que hablar mal de los amigos. Y mejor si están muertos. Si son poetas por lo menos nos aseguramos de que la poesía siga de moda. Me consta que Gonzalo Arango puso de moda la poesía en su vida. Por eso sería de una banalidad imperdonable que yo le escribiera un poema, un discurso, una apología del delito, un adefesio. Sé que nunca quiso casarse. Y ahora está bien matrimoniado con su muerte. Pero le es infiel con el olvido. Yo ya no sé si estoy vivo mientras hablo. Debo estarlo si todavía puedo conversar de ustedes con mi muerto.
Jean Cocteau dijo: «Los poetas no mueren. Sólo fingen morir». Quizás estaba equivocado.
Digamos pues que Gonzalo Arango era un hombre muy pobre en bienes materiales. Pero con lo poco que se permitía tener era generoso y, sobre todo, era una ricura de amigo para pasear con él, tomarse un brandy con él o simplemente dejar pasar las nubes en silencio, como ríos del aire. Los ríos van a dar a la mar que es el vivir. ¿Pero las nubes, a dónde vuelven?
Hablar mal de los amigos es la única manera de permanecer leales y lo demás son las odas y los epitafios y esas jodas de simposios y estudios. Hablar mal de los amigos es la mejor manera de defenderlos de nuestros caprichos del orgullo, de nuestras vanidosas complacencias. Así los mantenemos vivos para la vida.
Pero los muertos también cambian. Los muertos caminan a mi lado. Yo lo dije una vez: «Con las lámparas de los muertos los vivos caminan. Con los ojos de los muertos se miran los vivos a los ojos».
Un amigo no es nada definitivo pues, aunque esté muerto, no es definitivo como una vejiga inflada hasta su límite, como un número entero, y el mejor ejemplo es mi amigo Arango, ahora sin cuerpo, ahora este astro que estoy manoseando. Podría decir que a veces me hace falta. Pero eso de nada serviría. Y si tratara de definirlo lo conformaría, lo congelaría, como si lo matara a punto de opiniones y como si lo persiguiera con un martillo. Yo lo respeto mucho para enjaularle su fantasma. Además, entre nosotros no hacen falta los elogios.
Mi amigo era un profeta, no cabe duda. Una vez se proclamó loco. Dijo que era peligroso para sí mismo y con nosotros. Y era fastidioso en la republiqueta esta de incrédulos como un despertador, como un freno, y también podía ser dulce como un hermano y hasta un apoyo como un remo, en la charca del lírico desenfreno que a veces usó para purificarse.
Yo lo sigo viendo todos los días. Yo no sé cuál de los dos está más vivo ni más muerto, entre nosotros. Él viene a saludarme con todos sus huesos cubiertos con una ruana blanca y trae siempre el bastón de camino. No puede ser el viento. No la niebla. Porque me sonríe y blasfema y tiene el mismo aire de hace diez años, cuando quiso hacerse santo. Yo no sé si fue un santo. En todo caso, sé que es un poeta. Y sabía hacer de payaso si era del caso necesario y como el rayo fue un afilado escritor de panfletos que aún se recuerdan. Pero uno no sabe quién es su amigo. Él me daba ejemplo de generosidad y hombría. Y aún, cuando flaqueo, y el diablo me tienta vestido de banquero, me susurra al oído un buen consejo: otros son nuestros intereses.
Puedo decir que mi amigo fue el salvador de sus amigos que lo queríamos. Nos salvó de ser presidentes de la República, notarios, policías, generales, millonarios, felices, o narcotraficantes, que todos son uno. Nos recortó las alas del futuro del éxito y nos convidó al fracaso, que es el único triunfo impecable bajo el cielo plástico de los Julio Iglesias, los yiyos y esas otras avecillas, tantas y tan tontas, que vegetan en las páginas de las revistas semanales de bagatelas. Contra la eficiencia del matar tecnológico nos alababa el ocio. Y contra la vana y vanidosa literatura colombiana de ayer y de hoy nos propuso el desorden y la vida y la barbarie del sentir… Nos salvó de ser liberales. De ser conservadores. De no ser. Se le agradece que nos haya alistado en su amor por la nada. Claro que es más incómodo… Pero es más honrado, por lo menos…
Él nos salvó de muchas certezas y vilezas.
Aquí ya estoy sintiendo miedo de convertir a mi amigo en otro.
Yo no quisiera volverlo un santucho que no se emborrachaba ni se enfurecía, que no bailaba, ni coqueteaba con mi esposa, en un ente académico con sus respectivos atributos. Yo no quisiera convertirlo en eso. En un desconocido conocido. Eso sería como perder el enigma de mi amigo, caro a mi corazón más que oro, plata, o perla.
Mi amigo era un hombre que se quedaba descalzo cuando se quitaba los zapatos, así de simple. No había venido de la luna, ni del polo, sino que había nacido en Andes, Antioquia. Tampoco era un pez ateo. Aunque desde el fondo del río Vaupés me miró una tarde con una extrañísima y extrañada sonrisa de piraña. Estaba tan flaco entonces. Tenía puesta su cara de curaca. Y un collar de chaquiras en el cuello. Habíamos comido hongos alucinógenos aquella tarde. Pero no quisiera convertirlo para ustedes en un hongo. El mago era él. Yo no quisiera angelizarlo para sus aparentes lectores, si le quedan. Escribía, sí. Pero no era un escritor propiamente, sino mi amigo, sobre todo. Yo soy de otra raza, me había dicho. De mi raza. Tú, como yo, me dijo en una carta, eres alma dura de crucificar. Así éramos.
Con él aspiramos a cierto tipo de sabiduría no libresca, silvestre, usamos drogas para encantar la realidad con las esencias de los santos laboratorios, para enfrentar nuestras revelaciones. Y así, me dijo, una noche, muy ilusionado se veía, junto a la puerta del cementerio de Mitú sembrado de botellas clavadas por el pico: «La muerte no existe. Es un embrujo». Yo estuve a punto de creerle. Y ahora ya estoy creyendo que la poesía nos salva de aquella catástrofe absoluta. Que el poema tiene el poder multiplicador de la bomba… Sea como sea, yo no sé si aquella vez mi amigo estaba alucinando. O si era un hombre lleno de fe, solamente.
A veces desesperaba de su fe. Entonces mi amigo sentía este cielo como una mortaja.
Era un hombre traslúcido, aunque no era de vidrio. Todos los que lo conocieron lo querían, aunque no era de oro. Abría su alma como un paraguas para asombrarnos. A veces nos íbamos en busca del sol fantástico de las cordilleras. Me trajo una corbata de seda de Puerto Rico. Un paquete de hormigas tostadas de Santander. Un botella de ron cubano de no sé dónde. Y otra botella de yagé de San Agustín, Huila, que no nos sirvió de nada aunque la tomamos por partes iguales con todos sus gusanos equitativamente compartidos. Yo estoy muy orgulloso de mi amigo porque mi amigo tenía el poder de sorprenderme.
Mejor era mi amigo que el oropel de Miami, una aventura como el África entera, un lujo más grande que una sopa de tortuga en un mantel almidonado, nuevo. Pero sobre todo era un gran brujo de amigo para mantener encendida la fe caliente y la esperanza en firme.
Recuerdo, una vez íbamos con Angelita, un 25 de diciembre, por la selva, cuando una música celeste brotó de los árboles iluminados, azules. Corrimos detrás de esa luz entre espinas, cruzamos un pantano de desalientos detrás de aquella música y, cuando entramos en el ámbito del milagro, no había nada, ya, allí, sobrenaturalmente, porque nos regalaron un silencio perfecto. Allí lo estaríamos oyendo todavía, si no hubieran salido los indios del seminario a matarnos con sus cuchillos y las sirvientas del obispo no hubieran corrido por el patio gritando como pájaros. Es que la realidad, de hielo, siempre se estaba entrometiendo con nuestras aspiraciones de poetas.
Otra vez nos fuimos en busca de un tesoro bajo un pino junto al cual había caído una mujer de su caballo. Pero el tesoro debía ser ella, o el caballo, o el pino, porque no encontramos nada. De regreso, al atardecer, con nuestras palas, lo mismo de pobres, él no venía frustrado. Había excavado un poema. Me dijo: «Si buscas el tesoro y lo encuentras facilito, es un pobre tesoro». Y después agregó, como un secreto: «Tu esfuerzo es oro, aunque no encuentres el tesoro».
Ah, el sol dura tan poco. Ah, los amigos se nos van siempre, como trenes de fiesta. Como la arena triste entre las tristes manos.
Cuando mi amigo murió echaron un periódico invisible debajo de mi puerta, como si me trajera la noticia. Y llamaron toda la mañana por mi teléfono, pero no era nadie, o era él. Porque también tocaron el timbre en la casa de su novia de antes de conocer a Angelita y, cuando Rosa salió, porque Rosa se llamaba, Rosa Girasol por más señas, no había nadie. No estaba él. Se había ido. Y entonces me dicen que Rosa se puso a llorar sobre una olla sin fondo. No sabía que mi amigo es inmortal. O quizás sí sabía, porque me la encontré esa tarde en el entierro con sus zapatos más rojos. Quizás, no estoy seguro, él nos había enseñado que aquel que ha vivido un sólo día en esta tierra, estará unido a la tierra para siempre. Ahora estoy viendo entrar a mi amigo vestido de terrones. Lo veo allí, entre ustedes. No se asusten. Todo en él está en regla. Antes de morir se hizo pulir los dientes de la calavera donde el dentista. Y se hizo vacunar y se operó las hemorroides. Y hasta sacó su pasaporte para cruzar la barrera. Era un hombre decente y frugal, aunque se las diera de bárbaro tantas veces.
Hablar de los amigos y la muerte el mismo día es de mal gusto, evidentemente. Pero hablar de los amigos y de la inmortalidad el mismo día, aunque sean amigos inmortales, es de un optimismo lamentable. Pero peor sería condolerse. Mi amigo sólo necesitaba morir para ser todo un hombre. Y hasta un gran hombre, quién sabe.
Recuerdo, mi amigo estaba furioso de estar muerto. El cacharrito de ambulancia no quería funcionar, teníamos que empujarlo en el aguacero. Y cuando lo llevábamos en el avión de carga al cementerio, estalló en una tormenta rencorosa, muy de su estilo, desordenada como un manifiesto nadaísta, estrafalaria en ese cielo de plomo. Pensé que nos devoraría con esas nubes que abrían la boca por las ventanillas a todos los granujas que nos encargamos de embalarlo. Pero cuando aterrizamos en Medellín se serenó como un buen recuerdo, se resignó y aceptó sin protestar las epístolas y mi lectura de Job en la iglesia. Yo creía que se iba a reír de mí pero siguió tan serio. Y cuando lo descendían con lazos a su habitación perpetua, una lloviznita tranquila nos cobijó, y una amiga suya, de cuyo nombre no me acuerdo, vino como una golondrina a aletear sobre la huesa y su alma dejó su corazón carnal para unirse con ella, y se fueron, uno solo, volando hacia arriba, al cielo, entre besos recíprocos de ozono. Y entonces, la sombra de mi amigo se separó también de ese cuerpo y volando hacia el pedestal de concreto se hizo el Cristo del camposanto, junto al aeropuerto, donde todavía se le ve despidiendo los aviones, cargados de cocaína, de flores, de muchachas. Un amigo suyo le sembró unas maticas de cebolla en el pecho según su viejo deseo. Pero los arrogantes jardineros del campo de paz las arrancaron, como si fueran menos poéticas que los claveles y los gladiolos.
Me queda intentar enaltecer la amistad de mi amigo con mi vida. Respetar su memoria es ser honesto conmigo mismo. Recuerdo también, el primer poema que le escuché en el Museo de Zea en Medellín en el primer recital nadaísta de este siglo, era una danza para que danzaran los muertos. No era irrespetuosa, ni triste. Era un poema alegre. Y el segundo poema que le escuché, le gustaba a Amílkar U. mucho, era un poema de amor, que decía: «eres el horno donde amaso mis panes de mala calidad».
Otra vez, estábamos hablando de Cristo por la noche, en su casita, como él mismo le decía en diminutivo, aunque yo creo era un templo, un templito, estábamos allí, hable que hable llenos de entusiasmo, cuando creíamos que el amor redimiría al soldado y salvaría el mundo. Y una densa aura vino a nosotros como un agua de invisibilidad. Y entre nosotros moró un instante una silenciosa apariencia del espíritu, inefable. Para mí, fue aquella una experiencia mística, sin duda muy dulce. No dije nada. Pensé que era el mismo maestro de Galilea, pues donde quiera que más de dos se reúnan en mi nombre allí estaré con ellos. Pero mi hermano Víctor que estaba conmigo allí, me confesó hace poco que él había sentido mucho miedo, que había tenido ganas de salir corriendo, que él también había sentido esa presencia y que era, para él, el diablo que había estado aquella noche con nosotros. Entonces, yo no sé quién es mi amigo. O si soy un sueño que él tuvo.
Pero lo mejor de todo fue cuando hicimos pandilla contra el sainete cultural colombiano, contra los ídolos de estaño y de papel sellado, cuando trasnochábamos los mimeógrafos imprimiendo nuestras razones contra la irracionalidad moderna disfrazada de felicidad y de progreso. Embadurnamos los muros de las ciudades, escandalizamos la candidez de los esclavos, estuvimos presos, éramos muy odiados por los fariseos y muy queridos por sus mujeres y sus hijas. Revolvimos el orden aldeano, la preceptiva, revelábamos nuestra fe en el milagro de la poesía contra las cadenas del servil salario. Éramos muy libres y jóvenes.
Su maravilla vital fue aglutinar las mejores cabezas de su generación de miserias en un exilio feliz, contra la antropofagia del orden por la libertad, el amor y la vida. Contra la legalidad por el arte que nos acerca a la santidad, si sabe evitar la trampa de la norma oficiosa. Éramos todos unas glorias de amigos. Amílkar Osorio, Humberto Navarro, Dariolemos, Elmo, Jotamario, Equis 504… Qué bárbaros… Qué derroche de inteligencia. Qué años tan gloriosos… Gozábamos la vida con el acelerador hasta el fondo.
Yo nunca me sentí más vivo que entonces. Ahora me siento un poco solo sin mi amigo. Un amigo es un poco la patria. Ya casi no quedan patrias por vivir y el mundo se está acabando bajo la basura de las razones industriales. Ya no hay ideales. Este es ahora el imperio de la muerte viva. Todos enemigos de todos. Al asalto. Y ya no quedan amigos sino camaradas. Pero con todo, queda el consuelo para mí, de mi amigo, esa gloria de hombre, por todo lo que nos quede de futuro, al menos, si la eternidad es una ilusión de los locos poetas… La puta muerte no puede devolvérmelo… A veces siento que me hace falta bajo los árboles. Y hablamos de él con mi perro y el arco iris que también nos recuerda que no habrá un segundo diluvio ni otro amigo como él.
Un amigo es un bosque. Una banda de música, una fiesta. Un amigo es mejor que un reino, que un esclavo, que un bote con motor fuera de borda. Uno se puede extraviar con su amigo en la manigua. Una vez discutimos, me acuerdo. Por una simpleza religiosa. Y otra vez nos peleamos por una trivialidad gramatical. Y la última rompimos, muy seriamente, por su adhesión política a cierto pigmeo de la notoriedad… Pero la poesía une lo que la política separa. Y ya olvidamos todas esas divergencias, supongo. Y aunque él está muerto está vivo en mí, ahora. Y porque él está muerto ahora yo también estoy enterrado con él en cierto modo. No hay ninguna diferencia entre nosotros.
Hace años lo oí despertar a los gritos de viva Colombia en una pesadilla. Y era que esta llaga llamada el país colombiano le dolía en el alma. Como aquella vez, que lloró, cuando descubrió que la policía y el DAS rural andaban cazando a los indios guahíbos como si fueran presas de caza, capibaras, o babillas, y que habían torturado a un niño, apenas un niño de doce años, en nombre de la soberanía nacional de los imbéciles… Bueno, yo no sé qué tanto hemos cambiado. Si la poesía de mi amigo cambió o no, nada… Pero sí apuesto que nunca se imaginó que fuéramos a hacerle un homenaje en esta casa, tan llena de falsas glorias, desde luego, menos él, desde luego, y no don Epifanio Mejía, el Dulce, claro, ni don León de Greiff ni Barba, ni esa hoja que habla que es Arturo…, y en la sala Eduardo Carranza, precisamente, cuya retórica desdeñaba y combatió e injurió tantas veces…, y al pie de la sala Maya, exactamente, que le parecía ni más ni menos que un rilquiano presuntuoso. Pero así es la vida. O mejor, esta es la muerte.
Mi amigo llegó a ser importante sin cartas de recomendación, en un país de hipócritas, asesinos, ladrones, que no es poca cosa siendo como era un hombre tan discreto y sin mayores ambiciones de dinero ni nombradía. Que no es poca cosa para uno que tenía esa apariencia tan frágil. Que no es poca cosa para uno que fue devorado por la inquietud de la amarga belleza de sus sueños… Y que no era un literato al uso, propiamente, Dios lo libre, ni más faltaba. Podía ser injusto si quería. Y nosotros también estamos siendo injustos con él, esta noche. Porque él hubiera preferido que cambiáramos nosotros mismos la carne libre, el alma y la patria, aunque lo olvidáramos del todo. Yo sé cómo le gustaba la compañía de los pobres en sus parrillas. La charla con los brujos yerbateros de los mercados. Y ahora es libre. Dónde andará, me digo, mi amigo, de qué están hablando ahora mismo en el fondo del lago, con Amílcar Osorio… (Pero a mí qué me importa).
Fuente:
Escobar, Eduardo. «Mi amigo Gonzalo Arango». En: Revista Casa Silva, n.º 1, Bogotá, 1988, pp. 76-81. Conferencia leída el 26 de septiembre de 1986.