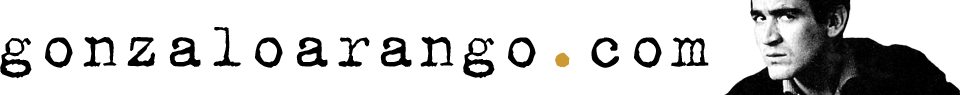La Santidad en el Nadaísmo
Una recapitulación del
movimiento en sus 60 años
Palabras enviadas al coloquio de Gustavo Restrepo, director de Otraparte, con Jaime Jaramillo Escobar, Eduardo Escobar y Jotamario Arbeláez en la XII Feria Popular Días del Libro “Las formas de la memoria”, organizado por la Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto el sábado 19 de mayo de 2018. Jotamario no pudo asistir por razones de salud y por ello envió una versión resumida del texto que ahora se publica completo en Gonzaloarango.com.
Por Jotamario Arbeláez
Querido Gustavo Restrepo:
Cuando el cirujano Dr. Del Río introdujo el hondo laparoscopio en mi torturada pared abdominal para extraerme el apéndice percudido
sentí recuperada la calma pero supe que iba a perderme de tu anunciado coloquio con Jaime Jaramillo Escobar, Eduardo Escobar y Jotamario Arbeláez, los tres sobrevivientes de los Trece Poetas Nadaístas,
ese libro iniciático de 1963 con el que nuestro profeta Gonzalo Arango y sus doce apóstoles, apostáticos por entonces,
quedaríamos opcionados a la perpetuidad de los iniciados.
Dije tres poetas sobrevivientes sin reparar en que tan existentes están los otros, pues quien comprometió su vida en la poesía fue para vivir para siempre. O sea que los 10 que se fueron permanecen vivitos y coleando en espíritu en sus poemas.
Gonzalo se hacía llamar el Profeta, y a sus seguidores nos distinguió como monjes, y al nadaísmo lo definía como El evangelio de la nueva oscuridad, y fechaba sus cartas desde el Monasterio, y dedicaba todo lo que publicaba A la monja, y se consideraba alma difícil de crucificar.
Religiones hay muchas y un dios asomado a la ventana de cada una, atento no sólo a las oraciones e invocaciones de los creyentes sino a las blasfemias y cascarazos de los infieles.
Uno de ellos, en el más descreído de sus manifiestos, dirigido Contra los escribanos católicos, jugaba con las llamas de estas dos velas:
“El Demonio será siempre bienvenido”, y “Cristo, resucita, ven con los Nadaístas a luchar contra los escribas y fariseos”.
Seguramente andaba con el embeleco nietzscheano del “Dios ha muerto”, pero tenía a su lado al maestro Fernando González, el más versado en Federico,
quien terminaría por hacerle caer en la cuenta de que el enajenado de Jena no era otro que uno más de sus descarrilados discípulos, a pesar de su máscara de anticristiano, como al final vino a verse.
Young llegó a considerarlo “no un ateo, un pensador y reformador religioso”, tal vez sopesando el aliento evangélico del Zaratustra.
En ese tiempo era más presentable andar por fuera de las paralelas que por el carril. Y descarriados éramos todos.
Pero en estos 60 años en que no hemos parado de caminar, no hemos hecho otra cosa que posar de predicadores de paradojas. De sermones atómicos. Teósofos de sofismas. Misioneros involuntarios.
Gonzalo se la pasó toda su vida, tanto de nadaísta cismático como de místico a ultranza en la prédica subversiva, en la manifestación poética convulsiva y en enviar epístolas inspiradas explicando cómo sobrevivir hasta que llegara el fin de los tiempos,
todo para redimir a la pobre criatura humana de los poderes infernales de la trastienda planetaria que le impedían realizarse.
Cuando en mi adolescencia rabiosa lo conocí y me reclutó para su causa perdida, como solía anticiparlo, supe que estaba ante uno de los grandes iniciados e iniciadores de un mundo por transformar.
En medio de sus continuas blasfemias que nosotros copiábamos agregándole más oprobios al pobre carpinterito, a veces dejaba deslizar este tipo de parábolas con aliento de paradojas:
“Una noche, en una jardín, ante las estrellas, grité: Dios no existe. Y Él respondió: Ok, Gonzalo, con eso basta”.
No todos los redentores mueren crucificados ni en atentados, sino por la inercia de sus discípulos díscolos, que no supieron en el fondo con quién estaban tratando y a su muerte son los primeros en descalificarlo. “Qué mesías iba a ser, si era amigo mío”, se subvaloran.
Todos sabemos por confesión propia que Eduardito fue infante seminarista y su obsesión era alcanzar el papado,
pero al ingresar en la corriente inmóvil del primer nadaísmo quiso ponerle un sentido a la lucha por la criatura y siguió la huella de los mártires populares.
Desde que cortara con el mundo y con la carne de diablo hace muchos años vive como un monje de clausura en tierras de San Francisco de Sales, entregado a transcribir el dictado que de alguna parte le llega,
y como todo santo eremita sometido a las tentaciones del demonio que a veces peores que las eróticas son las políticas.
Y aunque no cree en las piruetas espirituales de éste su amigo de la vida a quien los espíritus invocados a través de la ouija concedieron las llaves de la Nueva Jerusalén
le ha tocado ver que a estas alturas del partido el Soberano Pontífice de los últimos tiempos es argentino como su Ché revisado, y en la vida real se llama nada menos que Jota Mario... Bergoglio,
quien según ciertos planteamientos de parusía podría ser el Anticristo cuando la Segunda Venida.
Como la característica básica de todo buen santo consiste en rechazar la arrogancia de considerarse tal, renuncia tanto a la presunta santidad propia como a la de sus compañeros de mesa, lo cual a su pesar lo hace más santo.
Y como hemos llenado 60 almanaques, santos hay para todos los días, pues cada día del año tenemos alguna celebración,
desde los natalicios y muertes, descensos y ascensiones, hasta la promulgación de la perniciosa doctrina, la publicación de tal libro, el ingreso a la cárcel de tal integrante y su dificultosa salida, los viajes estelares y los milagrosos premios de poesía.
Según referencias epistolares del libro X se escribe con J, publicado por Eafit,
el santo que vamos a considerar enseguida, Jaime Jaramillo Escobar, estuvo haciendo trámites —cuando su primer periodo en el nadaísmo de Cali, mientras escribía para el Índice su libro de amor loco Entrepiernas—,
para adquirir el hábito de los ministros de Cristo.
A lo que el obispo reciente se opuso porque un caudatario descubrió que el antecesor amaneció muerto con una carta nadaísta bajo la almohada,
donde le amenazaban con un nuevo sacrilegio como el recién cometido por los atorrantes de Medellín en la Basílica Metropolitana cuando la Santa Misión.
Tuvo que salir nuestro querido poeta con placa de carro, único que no había firmado el mensaje, redactado por el Estado Menor,
con el rabo entre las piernas por entre los tanques que desde ya custodiaban la catedral de San Pedro.
Años más tarde, cuando sostenía una columna en Lecturas Dominicales de El Tiempo, en la titulada “El nadaísmo, escuela de místicos”, aclaraba que todas nuestras blasfemias de condenados no eran otra cosa que plegarias a grito herido.
Durante mucho tiempo, desde los finales años 60, tuvimos el proyecto obsesivo de irnos todos los poetas nadaístas a Providencia —donde un benefactor nos ofrecía en donación un terreno—,
a edificar y habitar nuestro refugio monástico, el Nadasterio de los Monjes Juguetones, del cual alcanzamos a esbozar la Regla.
Sería a la manera de esos cenobios de anacoretas del siglo IV en Egipto, como San Antonio del desierto, Pacomio y Pablo de Tebas, según leíamos por entonces en el libro Los hombres ebrios de Dios,
desde luego con un poderoso equipo para escuchar la música rock al tiempo con la de las altas esferas.
Sería más una comuna que un retiro monástico en una cueva, como lo estaban haciendo los hippies por todas partes y el poeta sacerdote Ernesto Cardenal en el lago de Nicaragua, en Solentiname, sin descartar la visita o la aparición de los ángeles.
Pero antes que a todos, y en la misma isla de Providencia, mientras se dedicaba a La Santa Demencia del LSD, a Gonzalo Arango se le apareció su ángel anticipado con una guitarra, Angelita Hickie, y con ello abortó el proyecto.
Se determinó que no habíamos terminado nuestra lucha contra el sistema, que adelantaríamos a cañonazo limpio desde la revista Nadaísmo 70 y, según dictaminó el Poe, hasta allí nos llegaba el embeleco de Providencia y el Nadasterio.
Y hay que ver que el temido iconoclasta que nos reclutara hacia el sacrificio, el que rezaba en el manifiesto primero que no dejaríamos una fe intacta ni un ídolo en su sitio, apenas se volvió un ídolo —por lo menos entre la juventud— retornó a la fe.
Tener en cuenta que a finales de los 60s se había formado el grupo de los curas rebeldes, Golconda, al que pertenecía el sacerdote antioqueño Gabriel Díaz, dateado por Gonzalo Arango,
quien tenía de primera mano informes sobre cómo se iba a manejar esta marejada del Cristo pobre y comprometido, merced a la correspondencia con Arturo Paoli, líder de la teología de la liberación.
A los 13 años de haber fundado “el evangelio de la nueva oscuridad”, el profeta se despidió de sus 12 monjes, y de sus no sé cuántas monjas, y del cigarrillo y de la carne y la prosa, ninguno de ellos por prescripción médica, sino por amor a Dios y a Angelita,
para luego espetarle al nadaísmo una especie de retírate Satanás, y acto seguido de este consolador exorcismo que nos dejó echando babas, abrazar contra su corazón al santo señor de la corona de espinas para que le perdonara las suyas.
En el primer momento nos escandalizamos sus monjes infieles porque si se acababa el nadaísmo —era 1971 o 72—, qué ateísmo nos quedábamos predicando los discípulos cuando el Maestro ascendía.
Los diablos haciendo hostias, esa sí no nos la esperábamos, ni siquiera nosotros, ¡qué escándalo! Y ya todos con las almas empeñadas tan sólo para sostener a nuestro lado la poesía. ¡La santa madre!
En esas circunstancias lo mejor que podíamos hacer era hacernos los locos, incluso con el demonio que nos hacía de guardametas. Los que pierden la cabeza en la tierra la encontrarán en el cielo, escribió un decapitado famoso.
Lo seguimos visitando en su ermita, sin abdicar del todo de nuestra rebelión primeriza, a compartir en medio de sutiles elaciones eternales, las santísimas ensaladas que preparaba su ángel con limón y vinagre.
En algún momento pretérito, en una entrevista para la prensa, Gonzalo me preguntó qué haría cuando se acabara el nadaísmo. “Escribir la Historia del Nadaísmo”, le respondí. Lo que no atiné por entonces a percibir fue que esta historia tomaría la forma de un evangelio.
Ya no el Evangelio de la nueva oscuridad, esbozado desde un principio por el profeta de la oscuridad nueva, sino el Evangelio de la nueva luz en las tinieblas, como me recomendara mi patrono de cabecera, San Nicolás.
Cuando Gonzalo anunció su retorno a Cristo a los cuatro vientos por haberle soplado el viento paráclito, comenzó a recibir cartas de Cali del poeta nadaísta de segunda generación rebautizado Jan Arb,
anunciándole que le había sido revelado que él era la reencarnación del Señor, y lo invitaba a que lo siguiera, con el llamado de que “Tú serás mi edecán”.
Era mi hermano por la sangre quien vestía una túnica blanca, lucía una espesa barba de nazareno, se hacía llamar Jesús de Kalí,
y andaba con una inmensa bandera que le ayudaban a llevar sus fieles, que decía CASTIDAD en letras mayores, y tremolaba por el Cerro de las Tres Cruces, como señalando a su hermano pecaminoso, por quien oraba porque encontrara el camino.
Meses enteros pasó en su prédica, hasta que papá que era sastre le quemó la ya andrajosa túnica que él ocultaba en un maletín de Braniff, y tuvo el encuentro trascendental con una señora vidente, la Hermana María, quien le leyó que era poseído por el orgullo satánico que le hacía creerse nada menos que el Salvador.
Depuso pues su errada misión redentora y asumió con la humildad máxima —pero no mayor que la mía, pues soy considerado El Más Humilde del Universo— el oficio de ayudar en el buen morir a los moribundos, insuflándoles la guía para llegar certeramente al seno divino.
Actualmente sigue escribiéndole Cánticos al Señor, oficia en la iglesia con la Palabra, y habla lenguas que ni él ni ninguno de sus oyentes comprende.
Quedó flotando la idea de que no hay que volverse cristiano, sino convertirse en Cristo, así no más como suena. Verdadero o apócrifo, eso se verá luego.
“La Iglesia está educando las almas para la secta y la idolatría, no para lo esencial: que los hombres se vuelvan Cristos, como enseña Jesús”, enseñó Gonzalo en “Retorno a Cristo”, esa primera declaración de amor al Salvador pero de condena rotunda al espíritu de su iglesia. Lo que implica caminar con el Maestro del atrio de la iglesia hacia afuera.
Lo hizo Gonzalo Arango como no lo hizo Jan Arb. Y creo que en el fondo lo hicieron y lo estamos haciendo todos, aún sin aceptarlo, quizás para no saturar el Ego de presunciones de Divinidad.
Algo me dice que Gonzalo no se convirtió a Cristo sino que siempre estuvo con Él. Que su inicial ateísmo, que nos inculcó fehaciente, fue una estrategia para conmover y atraer los ojos del mundo, sacudirlo, anatematizarlo, y después predicar la senda de la pacificación y el amor.
El primero que despegó fue él, el maestro, 1976 años después del Otro, a los 45 de su edad y 18 de vida pública, incluso antes de la última cena que le celebraríamos sus doce Judas y que iba a consistir en una canasta de hongos.
Por muchos años esperamos que se le secaran sus restos, sin caer en la cuenta de que sus verdaderos restos estábamos siendo nosotros.
Recogimos los del sacro sepulcro y a solicitud de la Iglesia y de la alcaldía, que lo habían considerado siempre un hijo calavera y un ciudadano descarriado, los llevamos a depositar en el cementerio de Andes.
Cuando en la iglesia me ofrecieron el púlpito para la oración del adiós, pedí a la Santa Madre que, ya que devolvíamos encarrilada el alma en polvo de nuestro querido profeta, le concedieran su muy merecida canonización.
El obispo asistente nos dijo sin embargo que, sin dejar de reconocer las virtudes del finado Arango, tal cosa era imposible. ¿Por qué? Porque tenemos en turno en el Vaticano al beato Marianito y a la beata Laurita.
Una vez que se lograran esas canonizaciones, además, habría que acreditar por lo menos tres milagros mayores del beato Gonzalito, dijo en tono de sorna.
Pues bien, querido Gustavo, creo que esta noche, en este trascendental encuentro dentro de la Fiesta del Libro y la Cultura, estás dialogando con tres de los doce milagros de Gonzalo Arango.
Un nadaísta de Medellín, uno de Cali, y uno de Antioquia pero que hizo parte del Nadaísmo de Cali. Eduardo, el benjamín del grupo, de 73; Jotamario, el escriba, de 77; y Jaime, el hermano mayor, de 85. Doscientos treinta y cinco años bien sumados que dan más que una eternidad.
En su primer poema público, “Oración”, Eduardo Escobar, luego de 2 años de invocar en vano al Señor para que le aceptara su invitación a jugar, con esa impaciencia de la adolescencia, exclamó: “Señor, mejor no vengas, que te escupo”.
Por intervención segura del Espíritu Santo, ese verso blasfemo despareció de todos los libros donde figuró publicado. Ahora, el poeta vive sólo en una cartuja, en la vereda de San Francisco de Sales.
Jaime Jaramillo Escobar, quien en uno de sus primeros escritos consignaba esta gratitud: “Yo bendigo a Dios que me depara tan buenos pensamientos y al Espíritu Santo que me los hace escribir bien”,
alboreando los sesentas, consignó las siguientes máximas: “Yo escribo para los hijos de los astronautas”, suponiendo con razón lo avanzado de su literatura, y “La eternidad tiene tiempo de esperarme”.
Ahora los hijos de los astronautas son bisabuelos. O sea que superamos la eternidad.
Si no son estos los santos de nuestro tiempo, que me muestren los que sí son. Empero, estos doctos doctores del Nadaísmo han alcanzado tal grado de perfección en su obra y de humildad en sus almas que, como el monje San Sisoes y otros anacoretas del Nilo, pueden permitirse el lujo de renunciar a la santidad.
Son igualmente remisos a recibir homenajes. Quien los rechaza es porque no se cree digno de ellos, o porque en el fondo desdibujan su modestia.
Si no llegamos a santos, que se nos otorgue por lo menos la categoría de escritores sagrados.
Quién iba a pensar que Jesucristo no sólo iba a venir a luchar con nosotros contra los escribas y fariseos, sino que se iba a hacer Uno con nosotros 13.
Y que los nadaístas, por lo menos uno, o dos, después del profeta, íbamos a caer como peces escogidos entre sus redes.
Se impone dejar en claro que no todos los nadaístas, ni vivos ni muertos, hayan abrazado otra cruz que la suya propia. Cada cual vivió su propio calvario sin cirineos. Cada cual vivió su propia pasión y descendió a sus infiernos.
La mayoría mantuvieron hasta el fin el Inri de incrédulos.
Yo tampoco hubiera creído de no haberme hecho digno de ello.
No deja de extrañar que termine abrazando a Cristo este discípulo de Voltaire (“escupid sobre el infame”) y del Marqués de Sade, quien “hizo del ateísmo la ‘religión’ de la monstruosidad integral”, según Pierre Klossowski.
Ya el mil veces milagroso Gonzalo trajo la paz a Colombia, a través de su “monaguillo” Humberto de la Calle, por lo que hubiera merecido ser presidente.
Pero si ya no tuvimos presidente, como anunciaban los astros erráticos, olvidémonos de convertir el Nadaísmo en un partido político.
Con el olor de santidad after shave que nos estamos gastando bien podemos instaurar el Nadaísmo en una facción religiosa o en una sociedad secreta, como una original Cristianada.
¿Quién iba a imaginar en el cristianismo, y ni siquiera en el ateísmo, que el Nadaísmo terminaría convertido en la Cruz Roja de la Religión?
A la mayor gloría del Nadaísmo y de su profeta Gonzalo, en esta Medellín a la que tanto hicimos sufrir, doy fe plena de mi cruce de alianzas con el Señor.
Bogotá, mayo de 2018