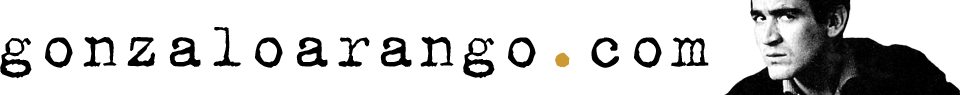Gonzalo Arango,
el colibrí nadaísta
Por Jorge Bustamante García
Hay personas que uno ve sólo una vez en la vida y se quedan nítidas, con toda complejidad, en la memoria. Me pasó cuando conocí, en Bogotá, al gurú y fundador del nadaísmo Gonzalo Arango. Ese hombre estaba en el imaginario de los que en los sesentas éramos adolescentes con sueños e ilusiones de querer derrumbar el sistema que imperaba, con todas sus parcelas de injusticia, miseria y perversión. Gonzalo Arango fundó un movimiento iconoclasta y rebelde, muy a la colombiana, que desde su primer manifiesto en 1958 quiso dinamitar la abulia y beatería en que parecía dormitar la sociedad de la época. Era un hombrecillo delgado, de baja estatura, de apariencia frágil y voz tenue, una especie de colibrí que puso patas arriba el estado de cosas imperante y se convirtió en una eficaz espinilla que enconaba a las buenas conciencias. Pronto aglutinó a un grupo de jóvenes de parecida locura a los que se conoció luego como nadaístas, unos herejes pertinaces, alborotadores, rebeldes y escandalosos que hicieron en realidad mucho ruido y poca poesía. Para finales de los sesenta, Arango era ya un personaje mediático, un tanto domado, con aura de insurrecto. Se había vuelto periodista, hacía reportajes, escribía crónicas y entrevistas. Es memorable la que publicó de su encuentro con el multicampeón Martín Cochise Rodríguez, toda una leyenda del ciclismo de la época.
Con el tiempo la obra nadaísta casi quedó reducida a escombro, sólo unos cuantos libros lograron salvarla del olvido y unos pocos de sus protagonistas son todavía hoy parte viva de la literatura colombiana: Jaime Jaramillo Escobar, mejor conocido como X-504, autor de Sombrero de ahogado y Poemas de la ofensa, este último uno de los libros más importantes de la poesía colombiana del siglo xx; el narrador, poeta, ensayista, viajero experto en la cultura griega, en la actualidad profesor en la Universidad de Cincinnati, Armando Romero; el atrevido y divertido Jotamario Arbeláez, beligerante beatnik del Valle del Cauca, hijo desastre de un sastre, con al menos dos libros deliciosos y memorables: El cuerpo de ella y Mi reino por este mundo; el viejo Monje Loco, Elmo Valencia, sobreviviente nonagenario y pobre, loco que perdió todo menos la cordura, educado en Estados Unidos, autor de la novela rara Islanada y los relatos de El universo humano; y Eduardo Escobar, seminarista frustrado, columnista controvertido, el único nadaísta que terminó bateando con la derecha, lo redime, sin embargo, su libro Cantar sin motivo.
Visité a Gonzalo Arango en julio de 1974 junto con Olga, la muchacha de los ojos verdes, y el poeta Álvaro Rodríguez Torres, en su departamento del Bosque Izquierdo, en un primer piso, en donde el escritor vivía con Angelita, una cantante inglesa de pop afincada en Bogotá. Angelita, una bella mujer de ojos claros, nos hizo pasar. En la sala se extendía una alfombra, cojines en el suelo, un sillón, dibujos de flores abigarradas adornaban las paredes. Nos acomodamos en los cojines mientras Álvaro conversaba con Angelita de unas fotos de ella y Gonzalo que habían salido recientemente en una revista. En el cuarto contiguo se escuchaba el tecleo incesante de una máquina de escribir, un clic clic cloc cloc que se extendió por quince o veinte minutos, se sentía la hoja de papel deslizándose a veces con arrebato por el rodillo de la máquina, sucedían unos segundos de silencio y de nuevo el clic clic cloc cloc de la máquina atestaba la habitación. De pronto sólo se escucharon nuestras voces, el clic cloc dejó de sonar, algo se movió, se oyeron unos pasos. Cuando lo vi pensé cómo un hombre así, endeble, bajito, de voz sosegada y mirada fresca, había durante años conmocionado al país con sus vibrantes escritos. Su cabello negro, abundante y largo, caía libre sobre sus hombros, una camisa ligera y alegre le llegaba abajo de la cadera. Nos saludó afable, sereno. A Álvaro y Olga, la de los ojos verdes, los conocía de hace tiempo, pero a mí era la primera vez que me veía, aunque sabía algunas cosas que mi amigo le había contado. Yo estaba de vacaciones de mis estudios en Rusia y desde el primer momento comenzó a preguntarme por ese país que le parecía a la vez enigmático y controvertido, por todo lo que se ventilaba al hedor de la tan cacareada Guerra Fría que, por entonces, estaba en todo su apogeo. Se interesó en saber cómo vivía la gente común, qué problemas tenía, cuál era la vida cotidiana en Moscú. No le interesaban los desmanes de los políticos, o tal vez sí, pero más le interesaba la gente, la vida que pasaba por las calles.
Estuvimos unas cuatro o cinco horas en su apartamento, nos ofrecieron vinos y empanadas, hablamos de sus libros, le pregunté si ya renegaba del nadaísmo. Sabía que desde que conoció a Angelita en la isla de Providencia su vida furibunda e insumisa contra todos los poderes había dado un vuelco. Ahora lo veía ahí, en su refugio, junto a su ángel en un estado apacible, aplomado, caviloso, casi místico, pero con la fuerza interior del guerrero aún dispuesto para mil batallas. Llevaba al nadaísta todavía dentro. Habló de Pasternak, de Maiakovski, de Tolstói, de Andréi Voznesenski y llegó por fin a Evtushenko. Al mencionarlo se levantó de inmediato, se dirigió al cuarto donde antes sonaba el clic cloc de la máquina y regresó con dos libros en la mano. Abrió uno, escribió algo y me dijo “es para ti”. Se trataba de El oso y el colibrí, el diario que escribió cuando acompañó al poeta ruso en 1968 en su recorrido por el país y la Amazonia colombiana. El oso era Evtushenko, el colibrí Gonzalo. Luego tomó el otro libro recién salido del horno, Obra negra, escribió una larga dedicatoria y al entregármelo me dijo: “Es para el oso ruso, por favor haz que le llegue”; sabía que yo regresaría a Moscú al mes siguiente. Al despedirnos Angelita nos regaló un pequeño disco de vinilo con algunas de sus canciones.
Fue difícil encontrar al oso ruso, era un poeta muy ocupado en su actividad de trotamundos. Le dejé Obra negra con una amiga suya muy cercana que conocí en un recital de Voznesenski, me confirmó que lo había entregado al oso unas semanas después. Pasaron los días, los meses, dos años. En octubre de 1976, hace ya cuarenta años, recibí una carta de mi amigo Álvaro en la que me anunciaba compungido la muerte del colibrí nadaísta en un accidente de tránsito en la carretera de Bogotá a Tunja, ocurrido el 25 de septiembre de ese año. Tenía cuarenta y cinco años, ocho meses y cinco días. Iba con Angelita, pero a ella no le pasó nada. Cuando me enteré busqué el disco que ella me había regalado y lo escuché durante días en un pequeño tocadiscos que tenía en mi cuartucho de estudiante. Recordé nuestro encuentro y me hundí de nuevo en El oso y el colibrí mientras una de las canciones que más me gustaba, una versión adaptada por Angelita al español, sonaba y sonaba: “Quiero saber si el amor tuyo/ es un amor seguro/ dímelo ya y no pregunto más/ ¿aún me amarás mañana?...”. Treinta y ocho años después, en un encuentro en Durango con los sobrevivientes nadaístas Jotamario Arbeláez y Armando Romero, el primero nos comentó que a Gonzalo Arango no lo mató el golpe despiadado del accidente, sino una fatal ráfaga de viento. No lo entendí del todo, pero prefiero ahora pensar que fue así.
Fuente:
La Jornada Semanal, suplemento cultural de La Jornada de México, domingo 25 de septiembre de 2016, n.º 1.125, p.p.: 4 - 5.